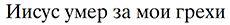
—Jim, ¿qué le ha pasado en la cabeza?
Esa es la pregunta que me hace Amanda cuando regreso a las oficinas de Tao. Rostros desconcertados me observan a través del cristal de la sala de conferencias; al oír la conmoción desde sus cubículos, los empleados se echan hacia atrás en sus sillas para poder contemplar mejor la cosa más emocionante que han visto en todo el día, quizá en todo el mes: el jefe, en recepción, con una herida en la cabeza.
—Estoy bien —digo, para que todos lo oigan—. Solo ha sido un pequeño accidente. Me he dado con un clavo oxidado. Nada más.
—¿Necesita puntos? —pregunta Amanda. Se quita el auricular del teléfono y se pone de pie para verme mejor—. Venga aquí. —Me agarra de la mano y me hace rodear el mostrador de recepción. Quiero protestar, pero su agarre es como una tenaza y no acepta resistencia. Me empuja para obligarme a sentarme en su silla y se cierne sobre mí.
Antes de que pueda detenerla, sus dedos están bailando sobre mi cráneo, echándome a un lado el pelo, tocando con cuidado la herida.
—¿Le duele? —pregunta.
—No. Ay. Sí.
—Mira eso —dice, como ligeramente fascinada—. ¿De verdad ha sido un clavo oxidado?
—No estoy seguro de cómo de oxidado. Estaba oscuro.
—¿Dónde estaba?
—Es una larga historia.
—Escuche, Jim, le voy a hacer una pregunta muy importante y debe contestármela en serio —dice Amanda, mirándome con severidad.
Estoy esperando a que me pregunte si me he colado en casa de alguien y me he golpeado la cabeza en el desván, pero en cambio dice:
—¿Cuándo fue la última vez que le pusieron la antitetánica?
¿La vacuna contra el tétanos? Ni siquiera soy capaz de recordar la última vez que fui al médico. Cuando tus drogas suelen llegar en papelinas en vez de en frascos con receta, consideraciones como la salud y los médicos quedan en segundo plano ante otras prioridades, como: ¿cuándo me voy a colocar otra vez? Pero no quiero tener que explicar esto ni tampoco tener que pasarme la tarde en el hospital general de Tampa esperando a que me vacunen contra el tétanos. De modo que miento:
—Sí, me pusieron una. Justo antes de venir a Florida.
—Entonces tiene mucha suerte —dice ella. La voz de Amanda es suave y muy cercana, tengo su boca justo encima de la oreja. Noto su cálido aliento contra la piel. Sus dedos en mi pelo. Es una situación extrañamente íntima. A pesar de que estamos en una zona pública y sé que hay personas observándonos, la espalda de Amanda oculta este momento privado a la vista de todos los demás.
Miro de reojo su camiseta. Es un movimiento natural de los ojos, simplemente intento mirar de frente, pero de frente, en este caso, significa por el escote de su holgada camisola. Le veo los pechos. No usa sujetador. Sus pezones son rosados, redondos, del tamaño de una flor de cerezo. Y veo otra cosa, algo discordante y fuera de lugar en una piel tan suave y pálida como la de esta muchacha. Un tatuaje, en el seno izquierdo, justo sobre el pezón.
El tatuaje no es una ilustración femenina y juvenil. Es una frase en tinta negro-azulada. En cirílico.
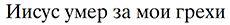
Levanto la mirada, hacia su rostro, pero es demasiado tarde. Me ha visto. Ha hecho los cálculos. Lo sabe. Sabe exactamente lo que estaba mirando.
Pero sigue inmóvil, con la camisa colgando. Sus dedos permanecen sobre mi cabeza y su tacto pasa a ser incluso más suave y amable. Se pega más a mí.
—Tiene mucha suerte —repite tenuemente, más aliento que voz. Huelo su perfume: floral, como madreselva. Amanda hace una pausa—: Mucha suerte.
—¿Sí? —Tengo la voz ronca. Agacho la mirada, rehuyendo sus ojos. Hoy estoy disparando con todos los cilindros: allanando casas, esquivando a mafiosos rusos, mirándole los senos a mi empleada. A lo mejor esta tarde usaré una pistola de balines para atracar una gasolinera. Solo por divertirme.
Me levanto e interrumpimos el contacto. Amanda retrocede y nos cambiamos los sitios detrás del mostrador.
El momento ha pasado y Amanda se sienta y se vuelve a poner el auricular. Después, como si no hubiera pasado nada, dice:
—Su cita de las tres está aquí. En la sala de reuniones pequeña.
—¿Mi cita de las tres?
—Pete Bland. Le está esperando. Llega usted veinte minutos tarde.
He heredado a Pete Bland, el abogado de Tao, de Charles Adams, de la misma manera que heredé el título de mi predecesor, su silla de despacho y su tatuada recepcionista.
Pete Bland es socio en Perkins Stillwell, el preeminente y elitista bufete de abogados empresariales de Tampa. Es otro ejemplo más de un patrón que llevo percibiendo en Tao desde que llegué: para tratarse de una empresa que no ha producido ni un solo centavo de beneficios, jamás, y que depende de la generosidad de unos inversores lejanos, el ahorro brilla por su ausencia. La excesiva recepción art déco, el mobiliario de diseño, las sillas Aeron, los despachos de primera y ahora el abogado de lujo; entre todas suman una hemorragia de despilfarro.
Pero esa hemorragia es precisamente el motivo de que haya pedido esta reunión con Pete Bland. Necesito cortarla por lo sano. Y rápido. Solo hay una manera de hacerlo.
Saco una carpeta de un cajón cerrado con llave en mi mesa y me apresuro hacia la sala de reuniones pequeña. Espero encontrarme con un corpulento señor de mediana edad, que viste un traje caro y utiliza gemelos de oro. En cambio, veo a un tipo delgaducho de treinta y cinco años que calza Doc Martens y que lleva unas largas y pobladas patillas —creo que todavía siguen llamándolas «de cordero», ¿verdad?— y una colorida corbata fosforescente que tiene aspecto de necesitar un generador eléctrico propio. Imagino que cuando has nacido con un nombre como «Pete Bland» hay dos maneras de reaccionar: rendirse o resistir. El abogado empresarial de Tao había escogido el segundo camino. Entre los zapatos, las patillas y la corbata, antes parece un proxeneta que un abogado.
—Jim Thane —dice—, encantado de conocerle. Soy Pete Bland. —A pesar de su inusual vestimenta, tiene el apretón típico de abogado: seco, firme, rápido. Los abogados son como los taxistas; siempre quieren que sepas que el taxímetro está corriendo—. He oído muchas cosas buenas sobre usted.
Evidentemente una mentira, que paso por alto.
—Pero tengo que preguntárselo —continúa Pete—, ¿qué le ha pasado en la cabeza?
Casi se me había olvidado. Me toco el chichón. Ahora tiene el tamaño de dos huevos.
—No he mirado por dónde iba.
—La historia de mi vida —dice Pete Bland—. Así es como acabamos con una hipoteca y dos hijos. —Se sienta y abre su maletín. Extrae una libreta de papel amarillo y un bolígrafo—. Bueno —dice, pulsando el bolígrafo—. Quiere despedir a un par de empleados.
Miro por detrás de él, asegurándome de que la puerta esté bien cerrada.
—A más de un par, en realidad.
Cuando despides a un montón de gente suceden dos cosas. La primera, que gastas menos en salarios. La segunda, que te demandan. Ambas cosas van de la mano y una sigue a la otra como el furgón de cola a la locomotora. He ahí el motivo de mi reunión con nuestro abogado de empresa: quiero la primera, pero no la segunda.
Pete Bland pregunta:
—¿Tiene la lista de la que hablamos?
Abro la carpeta que he traído y extraigo una hoja mecanografiada. En ella hay una lista de nombres redactada a doble espacio. Ningún encabezado en negrita, por cierto, que anuncie: «A despedir el próximo miércoles». Es uno de esos truquitos de director que aprendes tras muchos años dejándote hojas en la fotocopiadora por accidente.
—Antes de que empecemos —dice Pete—, a lo mejor debería llamar usted a su encargado de recursos humanos para que se nos una.
Señalo con el dedo índice uno de los nombres de la lista: Kathleen Rossi, directora de recursos humanos.
—Ah —dice Pete.
Asiento torvamente.
Pete repasa la lista.
—De acuerdo, vayamos al grano. Cuarenta nombres. ¿Cuántos de ellos son negros y cuántas mujeres?
—Ningún negro, cuatro mujeres.
—¿Cuántas mujeres quedarán en la empresa después de haber despedido a las que aparecen en la lista?
—Dos —respondo.
—Mal —replica él rápidamente—. Sáquelas de la lista a las cuatro.
—Se está quedando conmigo.
—Le aseguro que no —dice Pete. Ni siquiera levanta la mirada. Está ocupado tachando cada uno de los nombres claramente femeninos—. Se ahorrará lo que crea que se va a ahorrar en nóminas, pero acabará pagando diez veces más; primero a mí y después a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. —Me mira—. Ahora, hábleme de los viejos. ¿Cuántos hay en la lista?
—Depende de su definición de «viejos».
—Individuos mayores de cuarenta.
—Ay.
Pete se recuesta en la silla y me estudia entornando los ojos. Tiene el aspecto de un médico que intenta decidir si su paciente está preparado para recibir malas noticias. Tira el bolígrafo sobre la mesa.
—Clark Rogers es el socio de Stillwell especializado en conflictos sindicales. ¿Probablemente haya oído hablar de él? —No espera una respuesta—. Tiene un dicho. ¿Quiere oírlo?
—No, creo que no.
—Cuanto más feo el empleado, más feas se pondrán las cosas. Es su lema.
—Muy elegante.
—Ha dicho que quería oírlo.
—En realidad he dicho todo lo contrario.
Pete se encoge de hombros.
—Hay seis personas mayores de cuarenta años en esa hoja —digo—. «Viejos», por usar su terminología legal.
—Hagamos pues las cuentas. Seis personas significa un quince por ciento de todos los empleados despedidos —dice Pete—. ¿Cuántos viejos trabajan ahora mismo en Tao?
—Siete.
—¿Ve el problema? —pregunta Pete Bland—. Componen un ocho por ciento de la plantilla, pero un quince por ciento de los despidos. Para eso bien podría ponerse a firmar los cheques ahora mismo. A nombre del «Fondo para Demandas Laborales de Viejos Agraviados». ¿Cuánto dinero tiene en el banco?
—No mucho.
—¿Lo suficiente para pagar mi minuta?
—Yo que usted no tardaría mucho en presentar la factura.
Pete me mira con recelo, intentando dirimir si estoy bromeando. No lo estoy. Desliza la lista hacia mi lado de la mesa, con suma cautela, como un atracador de trenes pasando un cartucho de dinamita.
—Le diré lo que tiene que hacer: quite a tres viejos de la lista.
—¿Qué tres?
—Me da igual. Lance una moneda.
—Los estoy despidiendo por un motivo. Son pésimos.
—Por supuesto que son pésimos —dice Pete—. Son viejos. Cuando la gente envejece, se vuelve perezosa. Por eso queremos despedirlos. Pero no puede hacerlo. No en este país.
Me mira fijamente, dándome un momento para asimilar sus palabras. Después prosigue:
—Una vez haya hecho los cambios que le he recomendado, las chicas y los viejos, se acabaron los riesgos. En este caso la ley no le obliga a notificárselo de antemano. Puede rescindir sus contratos a voluntad. ¿Cuándo será el gran día?
—El miércoles de la semana que viene.
Pete asiente, taciturno.
—Lo siento de verdad —dice—. Sé que esta es la parte dura de su trabajo.
En realidad, me entran ganas de decirle, la parte dura de mi trabajo es decidir a quién no despedir. Esta empresa es como una trampa de grasa tecnológica; todo sebo, nada de chicha. Pero pongo una expresión adusta y digo:
—Sí, va a ser muy difícil.
Pete Bland intenta compartir mi decepción durante exactamente cinco segundos, guardando silencio y asintiendo. Después, tras haber completado el duelo, pulsa bruscamente su bolígrafo, como si le estuviera aplastando la cabeza a un insecto particularmente irritante. Se levanta de la silla, vuelve a guardar la libreta en el maletín.
—¿Está casado?
—Sí.
—Deberíamos salir. Usted, yo, las esposas. Hay un restaurantito sobre el agua, que solo conocen los locales. Se llama The Gator Hut. ¿Ha estado alguna vez?
—No.
—Es genial —dice Pete—. Le pediré a mi ayudante que organice algo.
—Suena divertido —digo. A la cabeza me viene una imagen de Libby, sentada a la mesa con Pete y su esposa. Mi mujer luce una expresión malhumorada y observa hosca, con los brazos cruzados, negándose a hablar y a comer, como una presa política en huelga de hambre—. Muy divertido —repito.
—Estupendo —dice Pete. Nos estrechamos la mano.
Lo acompaño hasta la puerta.
—Hay otra cosa —digo, como a toro pasado—. Alguien en Tao ha estado desfalcando fondos de la empresa. ¿Le importaría averiguar algunos datos para mí?
—¿Averiguar datos? —Pete levanta una ceja.
—El dinero ha sido enviado sistemáticamente a una casa en Sanibel. Quiero saber quién es el propietario de la casa.
Le entrego un papel con la dirección del 56 de Windmere.
—Debería ser fácil —dice Pete—. Pondré a alguien a revisar archivos.