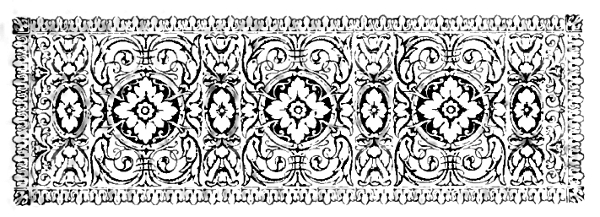
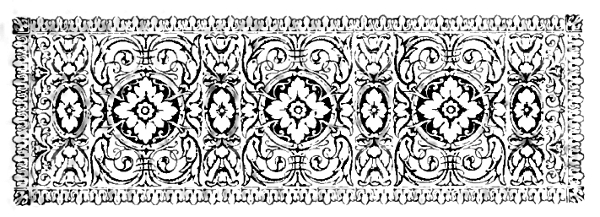
VIII

L despertar de Jacobo fue alegre: había ganado la noche antes, jugando en el Casino hasta las cuatro de la mañana, más de cinco mil duros. Hay, sin embargo, algo en el hombre que despierta antes que la razón y los sentidos, y levanta la voz y grita y no calla ni aun en esos momentos de duerme-vela en que flotan las ideas como cabos sueltos, sin que la voluntad, dormida todavía, haya tenido tiempo de atarlas y enderezarlas o torcerlas a su albedrío. Este algo se llama remordimiento, y él, con su punzante aguijón, puso ante los ojos de Jacobo, antes que los cinco mil duros ganados, las aterradas fisonomías de la mujer y de los hijos del que los había perdido, padre de familia, jugador de oficio, marcado con ese sello de desdicha común a los del gremio, que por ser desdicha buscada no despierta en ellos mismos compasión, sino enojo. En las ganancias del juego, ha dicho uno, hay siempre algo parecido al robo, porque con razón puede decirse que se toma lo ajeno contra la voluntad de su dueño; y si bien es cierto que se gana este dinero ajeno exponiendo el propio, también lo es que los ladrones en cuadrilla exponen sus vidas en las encrucijadas de los caminos, y la vida, aunque sea de un facineroso, vale más que el dinero.
Volvióse Jacobo del otro lado, ahogando estas reflexiones con su voluntad ya despierta, y tiró de la campanilla, murmurando entre dientes:
Amar a nuestro prójimo
Nos manda la doctrina,
Y al prójimo en la guerra
Le dan contra una esquina.
Entró Damián, trayendo, como todos los días, el correo y los periódicos, que puso al alcance de la mano de Jacobo sobre la mesa de noche. Abrió luego las persianas, descorrió las cortinas y entróse en el cuarto de vestir para preparar el agua caliente y la ropa del señorito. Habían dado ya las doce y media.
Era Jacobo muy perezoso y costábale gran trabajo arrancarse del lecho; dio en él varias vueltas, estirándose y revolviéndose con esa dejadez del que no tiene cuidados, ni le esperan obligaciones, ni encuentra para saludar al nuevo día otra fórmula, otra oración, otro brote de sentimiento que un prolongado bostezo. Decidióse al fin a sacar una mano, y tomó de sobre la mesilla de noche las varias cartas; eran estas cuatro o cinco, y llamóle la atención, desde luego, una grande y cuadrada que traía el sello del Congreso, porque parecióle notar el tacto que venía en el interior, además del papel, un pequeño objeto redondo. Diole vueltas por todos lados examinando el sobre, con esa necia perplejidad que al recibir una carta de letra desconocida nos impulsa a conjeturar y adivinar lo que con sólo romper el sello podemos saber de cierto. Hízolo así al cabo, rasgando el sobre por completo, y a la duda sucedió entonces en él la sorpresa y el azoramiento; encontróse con un pliego en blanco, de papel muy recio, doblado por la mitad en dos partes: en la superior destacábase, cuidadosamente pegado con goma, un gran sello de lacre verde, del diámetro de medio duro… Al pronto no distinguió bien Jacobo lo que era aquello; llegaba la luz muy debilitada, filtrándose por los visillos del balcón y la gran cortina de tul bordado, en una sola pieza, que arrancando de los lambrequines de damasco amarillo llegaba hasta el suelo barriendo la alfombra. Con grande ansiedad incorporóse bruscamente, inclinando el cuerpo fuera del lecho para buscar la luz, y pudo distinguir entonces en todos sus detalles la empresa del sello: era la escuadra y el compás cruzados en forma de rombo y la rama de acacia, emblema de los masones.
Una sospecha terrible, una idea aterradora con visos ya de evidencia cruzó al punto por su mente cual un pájaro siniestro. Arrojóse de un salto fuera del lecho y corrió al balcón para examinar con mejor luz todavía la extraña carta y el misterioso sello. No había duda: si no era el mismo, era igual a uno de los que había arrancado él en París, en el Grand Hôtel, de los cartapacios que en la logia de Milán le habían entregado… ¿Qué significaba, pues, aquello?… ¿Era una broma? ¿Un aviso? ¿Una amenaza?
Con los ojos muy abiertos quedóse mirando a la calle, como si buscase allí la solución a sus dudas, la respuesta a sus temores… Frente por frente de la suya estaba la gran casa del marqués de Riera, cerrada hacía tantos años, con ese aspecto de secreto, ese aire de misterio que parecen tomar los edificios abandonados por largo tiempo, haciendo fantasear a la imaginación detrás de sus muros recuerdos de crímenes y sombras de aparecidos. El día estaba triste; uno de esos días de lluvia menuda y continua en que sólo se ven en el suelo cieno y lodazales y en el cielo nubes pardas, inmóviles, pegajosas, que parecen lamer las torres y las cúpulas, cual la viscosa baba de un monstruo inmenso. Los transeúntes cruzaban por la acera muy de prisa, armados de paraguas e impermeables, chapalateando sobre el fango, que salpicaba las sayas remangadas de las mujeres, los pantalones recogidos o las altas botas de los hombres. Un capitán de lanceros, muy gordo y rubicundo, bajaba de la Puerta del Sol, pisando muy fuerte, con las espuelas y las polainas manchadas de cieno, calada la corta capota azul con vueltas blancas. Antejósele a Jacobo que aquel militar era de la clase de tropa que iría al ministerio de la Guerra y siguióle con la vista muy atentamente… Mas el militar dobló la esquina de la casa de Riera, dando un resbalón, y desapareció por la calle del Turco… ¡La calle del Turco!… ¡Ah! ¡La calle del Turco!… Allí se había cometido cuatro años atrás un asesinato, otro asesinato, en la persona de un hombre famoso, de un amigo que le había hecho a él grandes favores, favores de lobo a lobo, pero al fin y al cabo siempre favores… También entonces habíase vislumbrado en aquello la mano de los masones, y él, ¡oh!, él sabía bien a qué atenerse… Por eso tuvo que huir a toda prisa impulsado por el destino, pícaro destino, que le arrebataba a Constantinopla a resbalar en otro charco de sangre y a emprender otra fuga a Italia, a Francia, a España más tarde.
Jacobo sintió mucho frío, un frío muy grande y muy natural, porque estaba medio desnudo, y que parecíale a él le penetraba las carnes y le llegaba hasta los huesos y le pasaba el alma de parte a parte, con una sensación glacial y desagradable que se le figuraba semejante a la hoja de un puñal al hundirse en su pecho. Volvióse a la cama buscando el calor de las mantas, y acurrucóse entre ellas, escondiendo el rostro en las almohadas para pensar, para reflexionar, para meditar, para no mirar al hueco del balcón, donde le parecía ver al general Prim y a la cadina Saharí, y al eunuco estrangulado, dándose las manos, haciéndole cortesías, como hacen los actores cuando salen a la escena a recibir la ovación al final de un drama. ¡Y él, que se había despertado tan alegre, imaginando el medio de ocultar a sus acreedores los cinco mil duros ganados!
Damián asomó discretamente la cabeza, preguntando si el señor marqués no iba a levantarse, porque el agua caliente se enfriaba.
—Allá voy…, allá voy —respondió Jacobo.
Y mientras se calzaba las pantuflas y se envolvía en una bata de abrigo muy bien enguatada, iba discurriendo que el modo seguro de averiguar de cierto lo que sobre el particular hubiera, era preguntar al tío Frasquito lo que había hecho de aquellos tres sellos que en el Grand Hôtel le había regalado. Quedóse con esto más tranquilo, casi sereno del todo: indudablemente era que se reducía aquello a una necia broma… Cierto que habíale sucedido a él en aquel negocio espinosísimo lo que acontece a todos los caracteres fogosos; que una vez dado el primer empuje, caen luego en la mayor apatía, abandonando los planes con tanta rapidez fraguados y con tanto calor emprendidos. Mas tampoco era verosímil que al cabo de año y medio de silencio absoluto, de completo olvido, salieran los masones reclamando los papeles e iniciando su petición con la ridícula bromita —muy en carácter, por cierto— de enviarle un sellito… Y además, ¡qué demonio!, a él le habían entregado unos papeles para el rey Amadeo, y el rey Amadeo se había ido. ¿Iba a correr de ceca en meca en busca del rey cesante?… ¿Y con qué derecho le pedía cuentas la masonería española, perteneciendo él a la italiana? Porque la carta era de Madrid mismo, puesto que el sello del Congreso la franqueaba… Nada, nada, fuera temores, que el derecho era suyo. ¡Qué demonio! A quien Dios se la dio, san Pedro se la bendiga; y el que está más cerca de la cabra, ese la mama…
Púsose Damián a afeitarle como todos los días, y al sentir sobre la garganta el frío del acero, no pudo contener un estremecimiento de espanto… Un ligero golpecito, un leve movimiento, y correría la sangre, y vendría la muerte, y se acabaría la vida allí mismo, sin auxilio, sin remedio, pasando de la agonía a la sombra pavorosa de eso que llaman eterno, corriendo por Madrid la noticia del crimen de la calle de Alcalá, como había corrido cuatro años antes la del crimen impune y misterioso de la calle del Turco… Y aquel ligero golpecito, aquel leve movimiento, podía determinarlo en la mano de Damián, otro ligerito golpecito del oro de los masones. Porque ¿que sabía él lo que era Damián?… Un pícaro probablemente, un bribón como todos, puesto que, a juzgar por lo que de sí mismo sentía él, sólo pueden admitirse dos clases de hombres: los ahorcados y los que merecen serlo.
Rióse al cabo de sus locas imaginaciones, y vestido ya del todo, pidió un sombrero, unos guantes, un paraguas…
—¿El señor marqués almorzará en casa?…
—No.
—El cochero espera la orden…
—Que se vaya, que vuelva a las cuatro.
Y se dirigió a la puerta, para retroceder al momento… ¡Qué tontería! Quizá en alguna de aquellas otras cartas que había olvidado en su azoramiento vendría algún dato, alguna explicación de la estúpida broma del sellito. Abriólas una a una, y una a una las fue arrojando con furia sobre la gran piel de oso blanco, colocada al lado del lecho… Nada, nada: una invitación para un baile, una carta de Ángel Castropardo preguntando si le acompañaría a cenar aquella noche con las bufas de Arderíus después del teatro, una diatriba de un acreedor exasperado que le amenazaba con el embargo…
Seguía cayendo aquella lluvia menuda, lenta, constante, que cala hasta los huesos y los enfría, como cala hasta el corazón y lo hiela un pensamiento triste y monótono que no se puede desechar. En las Cuatro Calles, frente a las ruinas seculares de la calle de Sevilla, coronadas ya, como las de Itálica, por el amarillo jaramago, tomó Jacobo un simón para evitar la afluencia, eterna en aquel sitio, de gentes que van y vienen, formando en las aceras cordones interminables de hombres, de mujeres, de niños, cobijados todos aquel día bajo sus paraguas, que remedaban, yendo y viniendo y cruzándose, una larga procesión, una contradanza fantástica de hongos fenomenales. Diez minutos después apeábase a la puerta del tío Frasquito.
Peinado, teñido y reluciente de puro limpio, sentábase este a la mesa para almorzar en su lindo comedor perfectamente caldeado por magnífica chimenea de mármol negro atestada de leña. Con el ansia cariñosa con que recibe todo el que tiene gana de charlar a cualquiera que puede servir de auditorio, recibió el viejo a Jacobo, mandando al punto poner otro cubierto en la mesa… Necesitaba él desahogarse, porque el berrenchín, el bochorno que había pasado el día anterior aún no le había salido del cuerpo. Las cosas de Diógenes iban llegando a un extremo, que si hubiera en Madrid autoridades, si hubiera en España un Gobierno, se castigaría lo menos, lo menos con cadena perpetua… ¡Oh! ¡Lo del día anterior merecía por primera providencia que le cortasen la mano derecha! ¡Burlarse de ese modo de todas las señoras de Madrid, congregadas para un asunto piadoso! Poner en evidencia, en ridículo, en berlina, a tres… a dos personas respetables; porque el tal Pulidete era un parvenu, un cursi, un cualquier cosa, que se lo tenía todo muy bien merecido… Mentira parecíale que Pepe Butrón, un hombre de tanto talento, se hubiese tirado una plancha semejante, y sin duda fue el Pulidete quien le dio el mal consejo. ¡Proponer a María Villasis para presidenta!… ¡Si eso no se le ocurre ni al que asó la manteca!… Y claro está, sucedió lo que tenía que suceder: que la muy mojigata dio con todo al traste, pero con un atrevimiento, con una insolencia, aludiendo claramente a la pobre Curra, diciendo con una risita de mil demonios que su modestia le impedía ser ella presidenta donde había una vicepresidenta tan digna… Y la pobre Curra calló, calló por prudencia; pero bien se le conoció que quedaba sentidísima…
Hizo aquí una pausa, tragóse un buen bocado, preparó otro muy grande y dijo mientras tanto:
—Perro ¿no comes, hombre?… ¡Si no has tomado más que las ostrras!…
—No tengo ganas…
—Ni yo tampoco… Porr supuesto, que lo mejorr que ha podido sucederr es lo que ha sucedido; porrque si mi sobrina Villasis llega a serr presidenta, quedaban rreducidas las obrras de la Asociación a novenas y triduos de rrogativas, y a limosnitas rrecogidas porr las socias a la puerrta de las iglesias… Y ni aun esto siquierra, porque yo mismo la he oído decirr, yo, yo mismo —y el tío Frasquito, con ademán imponente, se tiraba de una oreja—, que es un escándalo, una profanación poneer rreclamos de niñas bonitas a la puerrta de las iglesias. ¡Vaya usted a verr qué modo de entenderr las cosas!… Perro, en fin, los pobrecitos herridos no se quedarrán sin socorrro, y lo que la perrfecta viuda les quita porr un lado, se lo proporrcionarrá porr otro la pícarra Samarritana. Porque Curra, con ese corrazonazo que tiene, ¡claro está!, ¡lo ha tomado con un calorr, con un empeño!… ¡y lo que es la kerrmesse, ha de darr mucho dinerro!… Anoche, como no estuviste allí, no podrías enterrarte, pero se trata ahorra de buscarr el sitio; unos dicen que en la platerría de Martínez, otros que en el Rreal. ¿Qué te parrece?…
Jacobo, aburrido de aquella charla insustancial y mujeriega, estuvo por decir que le parecía mejor la punta de un cuerno, y el tío Frasquito, viendo que no contestaba, se apresuró a añadir:
—Yo creo que en el Rreal… En la Óperra se hizo la de Parrís, cuando los inundados de Szegedin, y estuvo brillantísima… Perro, francamente, le temo a Diógenes, que se colocarrá allí, de seguro… le temo, le temo; te digo que le temo. Porrque, ¿qué se hace uno, si ni aun queda el rrecurrso de desafiarrlo?…
—¿Que no? —replicó Jacobo riendo, a pesar suyo—. Desafíalo tú, y córtale las orejas.
—¡Oh! ¡Lo que es por mí no quedarría! —exclamó lleno de ardor bélico el tío Frasquito—. ¡Pero si es imposible! ¿Sabes lo que pasó con Paco la Granda… otro animal como él?… Pues le hizo Diógenes una barrabasada, y Paco le mandó sus padrinos. Diógenes dijo que sí, que se batirría, perro como le tocaba la elección de armas, exigió que el duelo fuerra a cañonazos, ¡figúrrate tú!… Paco le envió a decirr entonces que donde quierra que le encontrase le darría de bofetadas; Diógenes contestó que se le acerrcarra si podía… Y se le acerrcó, en efecto. ¿Perro parra qué, Jacobo, parra qué?… Parra que el animal de Diógenes, como es tan grandote, le diese un estacazo que le rrompió dos costillas… ¡Dos costillas!… No creas que exagerro: ¡dos costillas!
Y el tío Frasquito, rebosando indignación, palpábase con el reverso de la mano el sitio en que, naturales o postizas, debía de tener las suyas.
Jacobo nada decía, y comenzando el viejo a notar su preocupación, indicóle bonitamente que el almuerzo terminaba y le estaba ya estorbando.
—Pues creo que pondremos al fin la kerrmesse en el Rreal —dijo—. Ahorra mismo voy a casa de Curra, parra que decidamos… ¿Cómo no has almorrzado tú allí hoy?…
Jacobo arrojó la servilleta hecha un lío encima de la mesa y dijo gravemente mirando al tío Frasquito:
—Porque necesitaba hablarte.
—¡Ya! —exclamó el viejo.
Y abrió palmo y medio de boca y púsose muy azorado, porque desde aquella noche fatal en que descubrió Jacobo en el Grand Hôtel el secreto de su peluca y de sus dientes mirábale y temíale con ese temeroso recelo que inspira siempre la persona que puede perder nuestra reputación o nuestra fortuna con sólo dar suelta un poquito a la lengua. No le deseaba la muerte, pero hubiérale visto con gusto descender a la tumba, con tal que se llevase a ella el secreto. Jacobo preguntó:
—¿Te acuerdas de aquella noche en que se te quemó el gorro de dormir en el Grand Hôtel?…
Alborotóse el tío Frasquito pensando ¡ciertos son los toros!, e inmutado y nervioso y lleno de sobresalto, comenzó a mirar a los criados, diciendo por lo bajo:
—¡Calla, hombre, calla!… En el boudoir tomarremos el café y allí nadie vendrrá a incomodarrnos.
Porque el tío Frasquito tenía también su boudoir, un verdadero boudoir de dama elegante, atestado de todas esas chucherías que llaman los franceses bibelots y han venido a sustituir en los palacios modernos a las antiguas obras de arte. No faltaban allí, sin embargo, estas, y era la más notable el retrato de un caballero, tipo de arrogancia y varonil hermosura, pintado por Van Dyck en Inglaterra, al mismo tiempo que aquel otro famoso de Carlos I, imagen admirable en que se refleja, junto al orgullo del monarca, una especie de adivinación de su trágica desventura. Era aquel personaje el quinto duque de Aldama, embajador en Londres de Felipe IV, y era el tío Frasquito hijo tercero del vigésimo duque del mismo nombre. Al pie del retrato había colgadas una daga y una espada de gavilanes, de exquisita labor y gran precio, que habían pertenecido al personaje. Frente por frente, en muy buena luz colocado, había un pulido bastidor de caoba, en que el tío Frasquito, nieto en el siglo XIX del prócer del siglo XVII, bordaba en tapicería unas preciosas babuchas.
Sirvieron el café; Jacobo habíase dejado caer negligentemente en una butaca, con la pierna derecha echada por encima del brazo de esta, y puéstose a fumar el exquisito cigarro puro que le ofreció el tío Frasquito. Este sacó con mucho misterio una preciosa tabaquera de oro guarnecida de brillantes, con el retrato de la reina María Luisa en la tapa, y tomó un polvo de rapé haciendo mohínes picarescos.
—Es mi vicio —decía—, nadie lo sabe; un secreto… Péché caché, est tout à fait pardonné.
Y estornudó por tres veces, haciendo figuras y monadas con que creía apartar de la mente de Jacobo la maldita idea del gorro quemado: mas este, no bien salieron los criados, después de servir el legítimo ron de Jamaica, tomó a preguntar:
—¿Te acuerdas de aquella noche?…
El tío Frasquito contestó un ¡sí! tímido y vergonzoso, cual si le recordase la pregunta algún crimen nefando.
Jacobo volvió a preguntar:
—¿Y te acuerdas de unos sellos de lacre, dos verdes y uno rojo, que te regalé aquella noche?
—Sí —replicó el tío Frasquito más animado.
—¿Qué has hecho de ellos?…
—En mi álbum los tengo… ¿Quierres verrlos?
—Enséñamelos.
El tío Frasquito, libre ya de temores, volvióse vivamente y arrastró hacia Jacobo un precioso caballete, sobre el cual descansaba un gran infolio, una especie de libro de coro, cuyas lujosas tapas eran una obra de arte, un mosaico acabadísimo, hecho sobre piel de zapa, con peregrinos dibujos y colores muy vivos, formando el todo un conjunto digno de competir con las más lujosas encuadernaciones antiguas que se admiran en la biblioteca del Vaticano; cerraba el libro un gran broche de acero calado, representando las armas de los Aldamas, rematadas por la corona ducal del jefe de la casa.
—No hay otra colección igual, es la primera de Europa —decía el tío Frasquito abriendo el libro sobre el caballete con el ardor de un amateur que luce sus aficiones.
Y se puso a repasar el índice, porque estaba el libro dividido en varias partes: sellos reales, nacionales, particulares y misceláneas. El tío Frasquito buscaba en la miscelánea, y dio al fin con ellos, en la página 117. Sellos masónicos. Marqués de Sabadell. Porque tenía la atención el coleccionista de apuntar siempre, junto al donativo, el nombre del donante.
Apareció al fin la página 117… y el tío Frasquito miró a Jacobo estupefacto, y Jacobo al tío Frasquito horriblemente pálido. Las numerosas casillas de la hoja aparecían cubiertas de sellos, excepto dos de ellas que estaban en blanco; en ambas decía arriba: Masónico, y abajo: Marqués de Sabadell. Los sellos habían desaparecido, y notábanse sobre la fina vitela las asperezas de la goma con que habían estado sujetos. Jacobo, con voz ahogada y gesto de medrosa ansia, dijo entonces:
—El otro… el rojo… ¿Dónde está?…
Asustado el tío Frasquito al notar la emoción de Jacobo, no acertaba a decir palabra, temiéndose algo gordo, y comenzó a buscar precipitadamente entre los sellos reales, murmurando aturdido:
—De Víctorr Manuel erra, me acuerrdo muy bien… Estarrá entre los soberranos de Italia; con un duque de Parrma y un Ferrnando de Nápoles lo puse… Porrque la Italia una, no me pasa; vamos, que no me pasa…
Y apareció al fin, después de mucho revolver, la página 98, llena de sellos reales, y entre uno del último duque de Parma reinante y otro de Fernando de Nápoles, hallaron otra casilla en blanco. Arriba decía: Rey de Cerdeña; debajo: Marqués de Sabadell.
Dio entonces Jacobo una puñada en el brazo de la butaca, diciendo con voz sorda:
—¡Me has perdido!…
—¡Ay, Jesús, Jacobito!… ¡Porr Dios, dímelo!… ¿Qué pasa? —exclamó el tío Frasquito muerto de susto.
—¡Me has perdido!… ¡Me has perdido! —repetía Jacobo.
Y bajo la impresión del temor y el aturdimiento, confió con su impremeditación ordinaria al necio viejo, si no la parte más culpable, la más peligrosa, al menos, de la aventura de los masones. El tío Frasquito, muerto de miedo, creyendo ver brotar puñales masónicos a través de la mullida alfombra, comenzó a dar vueltas desatinado, tropezando por todas partes como corneja puesta de repente a la luz del sol.
—¡Ay, ay, ay, Santa Marría, qué berrenjenal! Porr supuesto, Jacobito, que tú te acordarrás muy bien de que yo no querría tornarr los sellos. ¿Te acuerrdas?… Tú me los diste y yo no los querría tornarr… Porr complacerrte, porr darrte gusto los tomé y me arrepiento; que yo no los necesitaba, ni quierro nada de esos señores. ¿Te enterras?… Y conmigo no cuentes, porrque yo lo digo todo clarrito, clarrito, y me lavo las manos.
Detúvose de pronto y diose una gran palmada en la frente, como quien ata de improviso un cabo importante. ¡Tú, tú, tú!… Aumentóse su terror, y fuele preciso sentarse.
—¡Ahorra lo entiendo todo! Ahorra me lo explico y lo veo clarro… ¡Santa Marría, lo que me está pasando!…
—¿Qué? —dijo Jacobo con ansia.
La emoción de este parecía haber pasado al tío Frasquito, y conociendo el pobre viejo su debilidad, decidióse a buscar apoyo en el más fuerte… Cogió por un brazo a Jacobo y llevólo sigilosamente a su alcoba, nido risueño, tapizado con seda de Persia celeste, cubierto el pavimento con pieles blancas, con una cama de palo de rosa muy baja, muy aérea, vago conjunto de encajes, holandas y sedas celestes, semejante a una crespa ola del mar coronada de espumas blancas. Había allí un mueble precioso, también de palo de rosa, con cerradura de plata, donde el tío Frasquito guardaba los papeles importantes; abrió un cajoncito y sacó un paquete de cartas.
¡Lo que le estaba pasando hacía más de tres meses!… Si aquello era para volver loco al más pintado; primero le incomodó, diole después rabia, y al presente, ahora, en aquel momento le espantaba; ¡vamos, que le espantaba, que le ponía los pelos de punta!…
—Un día, me acuerrdo muy bien, el 9 de diciembre, rrecibí porr el correo una carrta de San Peterrsburrgo…
Y el tío Frasquito sacaba la primera del paquete, cuyo sello tenía, en efecto, la efigie del zar Alejandro II.
—De San Peterrsburrgo… La abrí extrañado y me encontré con esto…
Y abría, a la vez que hablaba, la carta, poniendo ante los ojos atónitos de Jacobo un pliego en blanco, en cuyo centro se leía escrita esta sola palabra:
¡Mentecato!
Un gran flujo de risa brotó por encima de todos los terrores de Jacobo, y soltó el trapo a reír con todas sus fuerzas. Mas el tío Frasquito, muy desolado, prosiguió diciendo:
—¿Te rríes?… ¡Aguarrda, aguarrda!… Yo decía cavilando toda la noche: ¿Mentecato en San Peterrsburrgo? Y me devanaba los sesos y se me espantaba el sueño sin acerrtarr… Al otro día otra carrtita… ¿Perro de dónde crees?… ¡De Chinchón, Jacobo, de Chinchón!… La abro, y el mismo lema: ¡Mentecato! Al día siguiente, carrta de Fuente Obejuna, provincia de Córrdoba, y lo mismo… En fin, hijo, desde entonces todos los días, sin faltarr ninguno, una carrtita de letra diverrsa, de parrte distinta, las más rremotas en todas las partes del globo, de Francia, de Inglaterra, de Alcorrcón, de Alemania, de Chinchilla, de Calcuta. ¡Ya tú ves! De Calcuta, de Constantinopla, de Terrrones, Jacobito, de Terrrones, pueblecillo de tres casas, en la provincia de Salamanca; y siempre con el mismo lema: ¡Mentecato!… Un día, el 20 de enero, san Sebastián márrtir, ¡me acuerdo muy bien!, estaba más tranquilo; llegó el correo y no trajo carrta ninguna… Porr la tarrde abro ahí —y abrió la mesilla de noche— y allí… dentro me encuentro una carrta; la abro… ¡Mentecato!… Dime tú si eso no es para volverrse loco; si no encierra un misterio terrible, que tu carrtita del sello me va ahorra explicando…
Jacobo iba también comprendiendo, y desde luego pensó que nadie que no fuera Diógenes era capaz, ni en Madrid ni en todo el mundo, de dar una broma tan constante a aquel pobre majadero, para lo cual se necesitaba paciencia a toda prueba, relaciones muy extensas y medios de comunicación difíciles y complicados. Con verdadero asombro, preguntóle entonces:
—¿Pero de veras no te ha faltado ningún día?
—¡Ninguno!… A veces, cuando la carrta venía de muy lejos, sobre todo, estaba dos o tres días sin rrecibirrla; perro luego llegaban juntas… ¡Si te digo que ni un día me ha faltado! Mírralas, cuéntalas —añadió con acento de desolación profunda, desparramándolas todas sobre la mesa— y verrás cómo salen a carrta porr día… Desde el 9 de diciembre hasta el 15 de marrzo, que somos hoy, van noventa y siete días, porrque febrerro trrae veintiocho. Pues nada, ahí tienes noventa y nueve ¡Mentecatos!… Aquí está el de hoy.
Y sacó del bolsillo otra carta de Chiclana, provincia de Cádiz, en la cual se leía también la palabra sibilítica, el misterioso conjunto: ¡Mentecato!
La situación de Jacobo no era para reír mucho, y apagóse bien pronto el arranque de hilaridad que le había producido aquella burla pacientísima que no podía ser de otro que de Diógenes.
Arrepintióse al mismo tiempo, al ver los medrosos aspavientos del tío Frasquito, de haberle confiado en parte su secreto, y resolvió asegurar su silencio haciéndole creer que le alcanzaba a él también la inminencia del peligro. Detenidamente examinó las cartas, conteniendo, a pesar de los pesares, nuevos accesos de risa, y dijo al cabo con aire de convicción profunda:
—¡Evidentemente que esto viene de los masones!… A mí me sentencian por lo que hice y a ti te avisan que eres un mentecato por haberme encubierto…
—¡Perro si eso no es verrdad! —gritó el tío Frasquito muy apurado—. Si yo no te he encubierrto, si tomé los sellos porrque tú me los diste…
—Lo cual quiere decir —prosiguió Jacobo sin hacerle caso—, que si a mí me apiolan al volver de una esquina, a ti te dan una paliza en cuanto te cojan a mano.
Pegósele al tío Frasquito la lengua al paladar y exclamó medio llorando:
—¡Darré parte al goberrnadorr de Madrid!… ¡Le hablarré a Paco Serrrano!…
—Lo cual sería meterte tú mismo en la boca del lobo, porque lobos de la misma camada son uno y otro… Mira, tío Frasquito, aquí no hay más que una salida… En primer lugar, echarse un nudo a la lengua, y que ni tu sombra trasluzca lo que pasa…
—Lo que es eso, corre de mi cuenta.
—¡Bueno!… En segundo lugar, tener dispuesta la bolsa; porque, amigo mío, con mosca a la mano se va lejos, y entre masones y no masones por dinero baila el perro.
El tío Frasquito hizo un gesto de resignación del paciente a quien sentencian a sacarse una muela, y Jacobo continuó:
—En tercer lugar, irse con pies de plomo, siguiendo la pista… Así es, que vamos a cuentas… ¿Quién sospechas tú que haya podido robar esos sellos?…
El tío Frasquito comenzó a hacer sobrehumanos esfuerzos para coordinar sus recuerdos… Seguro, segurísimo estaba de que quince días antes estaban allí los tres sellos; habíale enseñado despacio todo el álbum a otro amateur, el barón de Buenos Aires, y no notó hueco alguno… A los pocos días vino un individuo desconocido, recomendado por su camisero, que quería venderle con mucho empeño tres ejemplares curiosos: entonces hojeó otra vez el álbum… Después no le había tocado.
—¿Quién era ese individuo?
—Pues no sé… Un pobre diablo con carta de hambre, cualquierr cosa…
—¡Ahí está el hilo del ovillo! —exclamó con grande interés Jacobo—. ¿Le dejaste solo? ¿Tocó el álbum?…
—No…, no… ¡Ay, sí, sí, sí, Jacobito!… Ahorra me acuerrdo que sí, que vino Vicentito Astorrga y le rrecibí en el salón porrque no vierra semejante estaferrmo, y estuvo solo más de diez minutos… lo menos, lo menos.
—¡Aquí tenemos ya la púa del trompo!… Vamos ahora mismo a casa del camisero.
A la puerta esperaba enganchada la berlina de tío Frasquito, y en ella subieron ambos, dirigiéndose a casa del camisero, honrado comerciante de la calle de Carretas… Tampoco conocía este al incógnito; sabía tan sólo que era un comisionista italiano, amigo de otro francés que tenía negocios con la casa, en el ramo de perfumería… Al oír la nacionalidad del desconocido, llegó a su colmo la inquietud de Jacobo, porque parecióle ya evidente que se entendían en aquel asunto las logias de Italia y de España. Indicó, pues, al tío Frasquito que no era necesario averiguar más, y regresaron preocupados y silenciosos a casa de este. Despertóse por el camino la fogosa actividad de Jacobo a la vista del peligro, y en aquel breve trayecto trazó un plan atrevido, único a su juicio que podía remediar los yerros pasados y detener las consecuencias de su imprudente apatía. Aquella misma noche, sin despedirse de nadie, sin dar a persona alguna razón de su marcha, ni dejar sospechar siquiera el fin de su viaje, saldría para Italia, avistaríase en Caprera con Garibaldi, que le había iniciado en otro tiempo en las logias de Milán, y ante él trataría de justificar el secuestro de aquellos documentos, inventando un embuste, una historia, un enredo cualquiera, que viniese a sacarle de una vez de aquella situación falsa y angustiosa. Dinero tenía de sobra con los cinco mil duros ganados la noche antes, y la mina del tío Frasquito podía también muy fácilmente explotarse. Manifestó, pues, al atribulado viejo, al llegar a casa de este, parte de su plan, y concluyó diciendo que, puesto que el riesgo era de ambos, justo era también que ambos pagasen los gastos, y que era necesario le aprontase en aquel momento dos mil duros en billetes de banco; el viaje duraría dos semanas, y a su vuelta ajustarían cuentas, partiendo como hermanos los gastos que la empresa ocasionara.
Alborotóse el tío Frasquito, juzgando que le salían los tres sellos harto caros, y vencido al fin por las razones, vaticinios y amenazas de Jacobo, aprontó el dinero que le estafaban y despidió al compadre haciendo pucheros. Acrecentáronse sus temores al verse solo, sintióse malo y se metió en la cama, dando orden rigurosa de no recibir a nadie. A la mañana siguiente trajéronle el correo; venía una carta de Segura, pueblecillo célebre por sus quesos, escondido en el rincón más áspero de las montañas de Guipúzcoa; en ella decía: ¡Mentecato!
Subióle dos grados la fiebre, y mandó llamar al cura de la parroquia: se quería confesar.
FIN DEL LIBRO TERCERO
