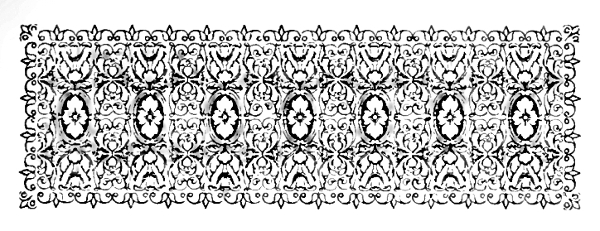
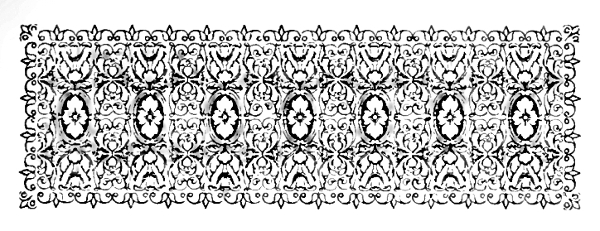
VII

A asociación de señoras hizo fiasco y sólo dos meses más tarde pudo Butrón, a costa de trabajo, organizar otra nueva, en forma muy distinta, que no dejó de hacer, sobre todo en provincias, un agosto abundantísimo. La marquesa de Villasis habíase negado rotundamente a aceptar la presidencia; Currita rechazó la humillante oferta de un cargo secundario, con muestras de gran resentimiento; las carlistas, muy indignadas, tiraron por un lado, y las radicales, muy ofendidas, se fueron por el otro, dejando vacante el canto épico a la caridad que perpetraba en silencio la excelentísima señora doña Paulina Gómez de Rebollar de González de Hermosilla, y vacío el gran bolsón Pompadour de terciopelo rojo que la señora de López Moreno pensaba encargar a la modista para recoger las colectas. El señor Pulido desplegó las tres falanges de su dedo índice para decir, agitándolo de arriba abajo: «¡Lo dije, lo dije!», y el sesudo diplomático, con la energía de la constancia que no consiste en hacer siempre lo mismo, sino en dirigirse siempre al mismo fin, tomó por otro camino para llegar a su objeto, consolándose con que Napoleón cometió también faltas en la guerra de Rusia, Ciro en la de los Scitas, César en África y Alejandro en la India.
Hubo al otro día en la casa de la Albornoz congreso de ofendidos, y la altiva dama adoptó por suya la respuesta de Marat a Camilo Desmoulins y Freron, cuando le proponían estos refundir el periódico de ellos, La Tribuna de los Patriotas, en el suyo, El Amigo del Pueblo: «El águila va siempre sola; los pavos forman manadas». Ella era el águila y las demás señoras los pavos; Butrón era el pavero.
La suerte de aquellos infelices heridos del Norte condolía, sin embargo, a la sensible condesa, y resolvió hacer ella sola y por su cuenta propia cuanto estuviese en su mano para aliviarla, entendiéndose directamente con el general en jefe del ejército y con el bizarro general Pastor, hermano de Leopoldina. Convocó a sus micos, reunió a sus íntimos y trazóse un plan encantador de fiestas, bailes y regocijos a beneficio todos de los heridos, entre los que había de llevarse la palma una famosa kermesse ideada por Currita, a imitación de la organizada en París por El Fígaro, en el teatro de la ópera, a beneficio de los inundados en Szegedin. Las actrices más famosas y las damas más conspicuas, niveladas por el mismo sentimiento compasivo, habían hecho en ella prodigios de caridad, sacrificando, en aras de los pobres, los quilates más o menos subidos de sus respectivas vergüenzas. En dos horas escasas había recaudado madame Judic más de cinco mil francos vendiendo marrons glaces. ¿Qué no recaudaría Currita vendiendo por media hora, aunque sólo fueran altramuces o garbanzos tostados?
Faltaba, sin embargo, al proyecto el visto bueno de Jacobo, requisito sin el cual no osaba la dama dar un paso en nada que hubiese de aventurar dinero, y justamente Jacobo no pareció por allí en toda la noche, ni vino tampoco a almorzar al día siguiente, según su costumbre ordinaria. Alarmada Currita, envió un recado a casa del amigo ausente, para informarse de la causa de su extraño eclipse; la respuesta del lacayo fue terminante:
—El señor marqués de Sabadell había salido de Madrid la noche antes.
Currita se quedó helada… ¿Marcharse Jacobo sin decirle una palabra, sin enviarle un recado, sin ponerle siquiera cuatro letras?… ¡Qué puñalada para su corazón y, sobre todo, qué bofetón para su amor propio! Porque ¿qué dirían las gentes cuando llegaran a traslucir el desprecio y el desvío que aquello representaba?…
Pasaba esta escena en el comedor, donde los dos esposos almorzaban en compañía de María Valdivieso, Celestino Reguera y Gorito Sardona, cuya flamante corbata azul indicaba ser aquel día el mico de guardia. Miraron todos a Currita con grande extrañeza y aire de pregunta al saber la marcha de Jacobo, y Villamelón, suspendiendo por un momento la actividad febril con que manejaba el trinchante de oro macizo, regalo de Fernando VII, dijo con voz lastimosa:
—¡Jacobo anda mal y me da pena!…
Y como si el dolor que inspiraban los males de su amigo sirviera para facilitar sus funciones digestivas, embaulóse de un golpe una côtelette entera, que se le deshizo en la boca de puro blanda, cual si fuese un merengue.
—Pues, hijo —replicó María Valdivieso—, no sé que padezca del pecho… Está gordo y robusto; Paco Vélez me lo decía ayer: va echando papada de comerciante de ultramarinos.
—Si no es eso, María, ¿sabes? —dijo Villamelón con la boca llena—. Digo que anda mal, porque anda en malos pasos. ¿Me entiendes?
Callaron todos, metiendo las narices en el plato, y los rabillos de cada ojo fueron a fijarse en Currita, que desganada, sin duda, mondaba con suma pulcritud y esmero un hermoso albaricoque. Villamelón, que luchaba siempre en la mesa entre sus ganas de hablar y sus ganas de comer, prosiguió con alguna impaciencia.
—La francesita esa…, esa… ¿Cómo se llama? ¡Señor, por días pierdo la memoria!… Tú, Gorito, ¿sabes?… ¿Cómo se llama, hombre?… La de las camelias.
Gorito abría mucho los ojos y estiraba la boca sin acordarse de nada, nada… Su memoria se había quedado de repente limpia, rasa, cual una hoja de papel blanco. María Valdivieso hizo a Currita un rápido guiño, como dándole a entender que ella podría informarle de grandes cosas, y Villamelón concluyó cada vez más impaciente:
—Pues nada, no me acuerdo… Pero, en fin, esa…, esa es la que lo está desplumando.
Hízose el silencio aún más embarazoso y el geniecillo maléfico de la hilaridad comenzó a revolotear en torno de los comensales, como si a todos ocurriese que las plumas arrancadas a Jacobo salían del pellejo de Villamelón. Currita, mondando siempre su albaricoque, aprovechó un momento en que los criados se alejaban para decir a media voz con su acento más suave:
—Pero, Fernandito, vida mía, si tienes el don de la importunidad; si pareces un reloj descompuesto… ¿A quién se le ocurre hablar de esas cosas delante de los criados?… Sabe Dios lo que pensarán del pobre Jacobo…
Villamelón, con mucha dignidad, replicó al punto:
—Mira, Curra, en la mesa no discuto… ¿Sabes?… Pero tienes parcialidad por Jacobo y vas a llevarte un chasco muy grande, muy grande… ¿Me entiendes, Curra?… Ese viajito repentino me da mala espina: apuesto a que no va solo.
Currita puso en el plato el albaricoque ya mondado, lavóse las puntitas de los dedos en el enjuagador de rico cristal de Venecia que tenía delante, y mirando las gotitas de agua que se desprendían de sus rosadas uñitas, dijo ingenuamente:
—¡Pues claro está!… Llevará algún ayuda de cámara…
Sulfuróse Villamelón y miró a su mujer y luego a Gorito y después a Reguera con cierta especie de colérica complacencia retratada en el semblante, arrebatado y apoplético por los vapores que le subían del repleto estómago… ¡Le exasperaba a veces aquella sencillez de Curra, que jamás podía comprender la malicia de ciertas cosas!…
Terminóse al fin el almuerzo y Currita salió del comedor del brazo de su prima, llevando en la mano un platito de porcelana con migas de pan, para dar de comer a los pececillos de colores que en una magnífica pecera de cristal y bronce dorado adornaban una de las galerías… La enamoraban a ella aquellos animalejos de colores tan brillantes, y la pesca era, entre los placeres del sport, el que más emociones le causaba.
Regalaréte entonces
Mil varios pececillos
Que al verte, simplecillos,
De ti se harán prender.
María Valdivieso oía estupefacta aquellas expansiones idílicas, cuando esperaba ella que Currita se apresuraría a interrogarla con el mismo furor y los mismos transportes con que Otelo interrogaba a Yago. El chasco le pareció pesado, y exclamó muy despechada:
—¡Vaya unas emociones que tiene la pesca!… No encuentro definición más exacta que la que daba uno de la caña de pescar: «Un palo largo que termina por un lado en un pez y por otro en un tonto».
—Cuestión de gusto —replicó tranquilamente Currita.
Y se puso a echar sus miguitas a los peces, hablándoles con el cariño y el mimo de una madre que acaricia a sus hijuelos…
—¡Hola, tragoncillos! ¿Hay apetito?… Vamos, haya paz, que para todos hay… ¡Mira, mira, María, cómo abren el hociquito!… ¡Qué delicia! ¡Qué monada!
—Pero esta mujer tiene sangre de chufa —pensaba la Valdivieso muy enfadada—. ¿Sí?… Pues, aguarda, allá va… ¡Anda, fastídiate!…
Y se puso a contarle, en apoyo de la tesis de Villamelón, horrores…, horrores de Jacobo… Paco Vélez se lo había dicho todo la noche antes: ella, ¡claro está!, por prudencia había callado tanto tiempo; pero ya era hora de hablar, y a fuer de buena amiga debía desengañarla…
—¡Pícaro! ¡Tragón! —dijo en aquel momento Currita—. ¡No le muerdas!… ¿Habráse visto?… ¿Para quién son esos sopirritones?… Para ti… ¿Para mí, esos sopirritines?…
E incorporándose un poco, dijo mirando siempre a la pecera:
—Hija, dispensa. ¿Dónde decías que vive esa francesa?
—¡No, si no lo decía! —gritó la otra pasando del despecho a la furia—, pero te lo digo ahora para que abras los ojos. Vive en la calle de Rebollo, número 68, en un hotel. ¿Te enteras? En un hotel muy bonito, y se llama… ¿Cómo se llama?… Pues, señor, no me acuerdo; ello era un nombre así como de píldora.
—Chismes, mujer, chismes de gente ociosa —replicó Currita sobando tranquilamente sus migas.
Y con ansia febril repasaba en su interior los nombres de todas las píldoras conocidas y hacía esfuerzos inauditos para grabar en la memoria la calle de Rebollo y el número 68.
—¿Chismes? —exclamó fuera de sí la Valdivieso—. ¿Y también es chisme lo del viaje… con el ayuda de cámara, por supuesto?…
—¡Pues claro está que lo es! —exclamó Currita de repente, echando con mucha cólera todas las migas en la pecera—. ¡Chisme, chisme, y de malísima intención, María!… ¿Si lo sabré yo, caramba?… Sino que de todas las cosas no se ha de dar un cuarto al pregonero… Tú eres mi amiga y te lo digo en secreto: Jacobo ha ido a negocios del partido y estará de vuelta muy pronto… ¡Ya ves cómo se escribe la historia!…
—¡Ya! —exclamó María Valdivieso tragándose la bola. Y Currita respiró al fin algo más desahogada, porque aquella mentira, que se apresuraría la prima a propagar por todo Madrid, por habérsela dicho en secreto, dejaría a los ojos de las gentes la herida de su amor propio disimulada.
A las tres pidió la señora condesa la berlina y dio al lacayo, como la cosa más natural del mundo, las señas de Jacobo. Vivía este en la calle de Alcalá, en un precioso cuarto de soltero, y constaba su servidumbre de un ayuda de cámara, un jockey, una ama de llaves y un cocinero; en las cuadras, situadas al final de la calle del Barquillo, tenía cuatro caballos ingleses, tres de tiro y uno de silla, una berlina, un char-à-bancs y una victoria. La munificencia de los esposos Villamelón sufragaba todos estos gastos, que había de pagar el fiel amigo cuando al verificarse la Restauración pudiera sacar el jugo a la cartera, precio de sus misteriosos papelitos…
Currita subió ligeramente al entresuelo, vivienda de Jacobo, y por tres veces tocó el timbre, sin que nadie contestara; abrióse al fin la puerta y apareció el jockey sin librea, cuello ni corbata, brillantes los ojos, arrebatadas las mejillas y oliendo a vino a dos metros de distancia. Aturdido, al verse frente a frente de la dama, dio un paso atrás, diciendo atropelladamente:
—El señor marqués está fuera…
—Ya lo sé… Busco a Damián.
No fue necesario llamarlo: por el extremo del pasillo asomaba este la cabeza, y veíanse detrás el ama de llaves y el cocinero, todos rubicundos y sofocados, como si viniera a sorprenderles la visita al final de un opíparo banquete. Damián se adelantó muy sereno, cruzando con el turbado jockey un guiño picaresco, un gesto de pillo redomado, que vio muy bien la condesa, sintiendo, a pesar de su vergüenza, que se le sublevaba allá por dentro lo poco de gran dama que quedaba en ella.
—Pase vuestra excelencia, señora condesa —dijo.
Y abrió muy presuroso de par en par las dos puertas del salón, levantando la cortina de terciopelo para dar paso a la dama; atravesó esta rápidamente la pieza, abrió por sí misma la puerta de un gabinete y no se detuvo hasta llegar al despacho de Jacobo, como si todo aquello le fuese muy conocido. Sentóse en un sillón y dijo:
—¿Pero qué es esto, Damián?… ¿Cómo ha sido esa marcha tan repentina?… Sólo pude ver al señor marqués un momento, y eso delante de la gente…
—Pues no sé —replicó Damián encogiéndose de hombros—. El señor marqués se levantó ayer a la una y salió sin almorzar de casa… Volvió a eso de las seis y mandó preparar las maletas.
—¿Llevó mucho equipaje?… Me dijo que pensaba detenerse varios días.
—Sí, señora; llevó un mundo y dos maletas. Yo mismo las hice.
—¿Y fue por fin solo?… Me dijo que quizá tendría que acompañar a unas señoras francesas…
Quedóse Damián muy parado y tornó a encogerse de hombros.
—Demetrio le acompañó a la estación… Yo me quedé en casa.
—Llame usted a Demetrio… Me interesa saberlo.
Llegó Demetrio medio borracho y tomó a mirar a Damián, disimulando una sonrisa… Él no había visto nada entre tanto bullicio, pero en el coche en que se acomodó el señor marqués había ya otros equipajes…
—¿No iba en sleeping?
—No, era un reservado.
Currita se mordió los labios.
—¿Y les ha dejado aquí sus señas?
—No, señora.
—Lo decía para que pudieran enviarle el correo… A mí me las ha dejado.
—Si la señora condesa quiere enviárselo, yo le llevaré las cartas que lleguen.
—Sí, eso es lo más derecho y lo más pronto —dijo vivamente Currita.
Y en aquel momento entróle deseo vehementísimo de ver toda la casa: era muy bonita y estaba todo muy bien puesto: el salón, los dos gabinetes, el despacho, la alcoba, el cuarto de baño, el tocador… Un cuadro le llamó la atención en esta última pieza: representaba un ramo de camelias, saliendo del centro el busto de una mujer rubia muellemente reclinada en aquel lecho de flores, con mucho arte dispuesto… ¡Oh!, no había duda, era la francesa anónima, la del nombre de píldora que tan cruelmente se le estaba atragantando a ella. Detúvose a mirar el cuadro con aire de inteligente.
—¡Bonita idea!… La fattura es correcta… ¿Quién es?…
De nuevo se encogió Damián de hombros.
—Es una francesa, huérfana de un general, que pinta esas cosas… El señor marqués le compró hace tiempo ese cuadro…
—¡Ah, sí!… Ya sé quién es: vive en la calle de Rebollo, número 68. ¿Cómo se llama?…
—Se llama…, se llama… Pues no me acuerdo. Una cosa rara, así como un nombre de jarabe…
Currita moderó un movimiento de impaciencia, porque la cosa iba ya picando en historia. La una decía que era nombre de píldora y el otro que de jarabe, y sólo se sacaba en claro que era cosa de botica.
Al pasar por el comedor salió a saludarla el ama de llaves, muy atenta y obsequiosa, ensanchando cuanto pudo su robusta persona para taparle la vista de la mesa en que se hallaban los restos de la francachela que, en ausencia de su amo, celebraban aquellos granujas. Acudió el cocinero por el otro lado, pillo de siete suelas con aire de bonachón y campechano, y la invitó también a ver su cocina. Currita se puso muy encarnada… y no se atrevió a rehusar.
Apretando los puños de rabia y de despecho, entró la dama en su berlina y dio orden al cochero de ir a casa del general Belluga… Aquella taimada risita del jockey, aquel barullo inverosímil que le impedía ver si su amo acompañaba a unas damas, dábanle malísima espina y preciso era que ella apurase la verdad por sí misma.
El coche del general estaba en la puerta, reclinado el lacayo contra el quicio, tieso el cochero en el pescante con la fusta enarbolada. La condesa encontró en la escalera, prestas a salir de paseo, a la generala y a sus hijas, dos ángeles acabados de salir del colegio de York, en Inglaterra, que comenzaban a perder en la atmósfera viciada de los salones su perfume natural de candor y pureza, como pierden su sana fragancia el romero y el tomillo encerrados en una caja de almizcle. Llamábalas la condesa sus ahijaditas, porque en su famoso baile de ancha base habían sido presentadas bajo los auspicios de la dama por primera vez en el mundo.
Las señoras quisieron volver atrás, y Currita, sin oponerse mucho al cumplido, consintió bien pronto en ello… ¡Oh!, traía ella las de Caín; como que venía nada menos que a embargarle por la tarde a una de sus ahijaditas; estaban atareadísimas ella y otras señoras, pidiendo por todas partes hilas para los pobrecitos heridos y objetos de todo género para la rifa, la kermesse, que prometía estar divertidísima. Habíanla dejado a ella sola aquella tarde, y por eso venía a buscar una companera agradable, un ángel de la guarda que la ayudase a tender la caña.
¿Qué corazón compasivo resiste a un anzuelo semejante?…
Y besó en la mejilla a la mayor de las dos hermanas, Margarita, que fijaba en ella sus ojazos de color de cielo, sonriendo con la inocencia con que sonríe un niño a los varios juegos de luz que forma el reflejo sobre las brillantes escamas de una serpiente. La generala aceptó en seguida, creyéndose honradísima, y aquella señora ejemplar, aquella madre cariñosa y cristiana que había educado a sus hijas en el santo temor de Dios y en el cercado de la pureza, fió sin reparo alguno el más bello de sus ángeles a aquella pícara redomada, aquella bribona indecentísima…
Salieron todas juntas delante la Albornoz, apoyada en el brazo de Margarita; en mitad de la escalera volvióse aquella muy animada:
—Como despacharemos tarde, me llevaré a comer a mi ahijada. ¿Me da usted su permiso?
—¡Pues no faltaba más, condesa!
—¡Gracias, querida, gracias!…
En el tarjetero de la berlina traía Currita un papelito en que se veían apuntados gran número de nombres y de señas; hicieron dos visitas, a una magistrada del Tribunal Supremo y a una brigadiera de artillería, dignísimas señoras, a quienes, después de sacar los cuartos la olímpica condesa, puso en ridículo con desvergonzado gracejo, haciendo desternillar de risa a la inocente Margarita. Entonces dio al lacayo unas señas que estaban apuntadas con lápiz, las últimas, de su letra misma.
—Calle de Rebollo, número 68… Hotel…
—¿Quién vive allí? —preguntó Margarita.
—Pues no sé… Es una francesa que pinta… Con tal que le saquemos algún cuadrito…
—¿Sabe usted que esto es muy divertido?…
—¡Ya lo creo, divertidísimo!… Ver las caras tan cómicas de esa pobre gente cuando se les pone al pecho el puñal de la caridad. ¡La bolsa… o el ridículo!… Y entregan las pobrecillas la bolsa y se quedan también con el ridículo.
—¿Me traerá usted otra tarde, condesa?…
—Sí, hija mía, con mil amores… Pero no me llames de usted, háblame de tú, dime Curra… ¡Vamos, que no soy tan vieja!…
Llegaron a la calle de Rebollo, número 68, y paró el coche ante el hotel, especie de bombonera, más pretenciosa que artística, más bonita que lujosa. Currita bajó la primera, nerviosa, un poco pálida, pero no de vergüenza ni de miedo, sino de ira, de anhelo, de despecho… Por fin, iba a entrar agarrada al manto de la caridad, haciendo hincapié en las llagas de los heridos del Norte, en la guarida de la fiera, y a cerciorarse por sí misma de si eran de la droga aquella, fuese píldora o jarabe, los equipajes que había visto Demetrio en el coche reservado. Por eso, y sólo por eso, había emprendido la bribona aquella ronda caritativa, escogiendo por compañera aquella inocente niña, incapaz de sondear la capa de cieno que estaba pisando. Un groom monísimo, el que había visto Currita en el Teatro Real la noche del estreno de Dinorah, se hallaba a la puerta: preguntóle ella si las señoras estaban en casa y el chico contestó afirmativamente, haciendo entrar a las damas en un saloncito de la planta baja. Currita pensaba:
—De fijo que está de viaje y me encuentro cara a cara con la vieja…
Un perrillo microscópico y feísimo salió de entre unas mantas al lado de la chimenea y comenzó a ladrar, retirándose después gruñendo y tiritando. Diole a Margarita miedo el feo animalejo.
—¡Parece un diablillo malo! —decía.
Estaba el salón medio a oscuras, los muebles sucios y revueltos, y veíanse prendas de vestir sobre algunas sillas. En una mesa maqueada, de trabajo muy lindo, había, entre varios juguetes de porcelana y un álbum de retratos, una gran chocolatera de cobre, vieja y requemada, con su molinillo de palo muy tieso, chorreando espeso líquido. La condesa mostró a Margarita con la punta de la sombrilla el extraño bibelot, diciendo muy bajo:
—Caprichos de artista…
Margarita rompió a reír, conteniéndose a duras penas, y la condesa, no obstante su preocupación, viose forzada también a soltar la risa, añadiendo a media voz:
—Con tal que no nos mande a la kermesse este utensilio…
Sonó una puerta en el interior, luego otra más cerca, y el groom levantó la cortina: Currita respiró desahogada… Entraba la dama duende, la incógnita de las camelias, con el aplomo y el descoco de una diva de café cantante que se presenta ante el público, fijando en él una mirada de provocación más bien que de temor o de extrañeza. La condesa no se aturdió tampoco; con la exquisita distinción de la gran señora de raza, que tan en alto grado poseía, y el aplomo de la mujer de mundo que encuentra reparos para todos los apuros, y salida para todos los laberintos, y palabras para todas las situaciones, expuso a la dama anónima el objeto de su visita. Ella se conmovió mucho… Amaba a la España muy fuerte, y estaban los carlistas unos brigantes muy atrevidos, como Diego Corrientes y Gosé María.
Currita, al oírle chapurrear tan desastrosamente el castellano, hablóle en francés y ella agradeció la atención con una amable sonrisa. Comenzó entonces a hablar con gran soltura y elegancia, lamentando los estragos de la guerra, ensalzando la misión de la mujer, ponderando la virtud de la caridad con el fuego y el entusiasmo de Vicente de Paúl en persona.
Currita le dijo sonriendo:
—Veo que no me he engañado al apelar a sus sentimientos de usted, y espero que nos enviará algún socorro para nuestros pobres heridos.
—¡Oh!, sí, sí…
—Cualquier cosa, lo que usted pueda… Algún bibelot para la kermesse.
—¡Oh!, sí, sí… Enviaré algún objeto de arte…
Margarita se mordió los labios para no soltar la risa: pensaba si sería la chocolatera el objeto de arte prometido. Currita díjole entonces con graciosa sonrisa:
—Y si ese objeto de arte es obra de su genio de usted, será mucho más agradecido.
—¡Oh!… ¿Mi genio? —exclamó la otra muy sorprendida.
—Sí, su genio he dicho… Ya sabe usted que esas cosas no pueden ocultarse… Su paisana, madame Staël, lo dijo: donde hay genio, brilla.
—¡Oh!…
—El marqués de Sabadell —prosiguió Currita, dejando caer lentamente las palabras— me enseñó aquel ramito de camelias que… le envió usted hace tiempo… ¡Es un quadretto delicioso! Si manda usted a la kermesse una pochade parecida, no habrá regalo que la iguale…
La dama anónima sonreía, sonreía siempre, con los ojos bajos, como abrumada por el peso de aquellas lisonjas que hacían vibrar las aletas de su fina nariz con estremecimientos de rabia. Currita quiso darle el golpe de gracia, y con aire de bondadosa protección dijole entonces:
—¿Y tiene usted muchas discípulas?…
Enderezóse la otra bruscamente, como si la idea de que trabajase para vivir la ofendiera demasiado.
—Me había dicho el marqués que daba usted lecciones de pintura.
—¡Oh!, no, no. No soy profesora: discípula, pobre discípula.
Y con su suave acento y sus modestos meneos disimulaba y contenía el impulso feroz que hace a la gata rabiosa tirarse a los ojos del contrario; diose al fin Currita por satisfecha y marchóse, dejando a su parecer a la dama duende confundida y humillada. Al arrancar la berlina, soltó al fin Margarita la risa, exclamando entre inocentes carcajadas:
—¿Pero qué haría en el salón aquella chocolatera?…
—¿Pues no te lo he dicho? —replicó la Albornoz haciendo coro a las risas de la niña—. De seguro que la manda a la kermesse como un bibelot nunca visto; verás cómo no me equivoco.
Tres días después pudo Margarita convencerse de que su ilustre amiga y madrina se equivocaba por completo… Pedro López había dicho, y millares de lectores lo vieron en La Flor de Lis, que el ángel de la caridad había sentado sus reales en el palacio de la celestial condesa de Albornoz… Fuese o no esto cierto, éralo, sin embargo, que de los cuatro ángulos de la Villa y Corte afluían al palacio preciosos regalos para la kermesse, patrocinada por la dama, que iban quedando expuestos al público con grande primor colocados en los varios salones; por las noches, en uno de ellos espléndidamente iluminado y en torno de una larga mesa cubierta por rico tapiz de tintas oscuras, agrupábase un risueño enjambre de jóvenes doncellas y apuestos donceles —así los llamaba Pedro López— que, barajados y confundidos, formando parejas, y más pegaditos entre sí ellas y ellos de lo que la temperatura ordinaria pedía de suyo, dedicábanse a la caritativa tarea de hacer hilas para los infelices heridos del Norte. Currita, deseando despertar la emulación en provecho de los pobrecitos heridos, distribuíalos de esta suerte, y era verdaderamente un encanto, que arrasaba en lágrimas los ojos, ver aquellas tiernas parejas de inocentes doncellitas de quince a veinte años, y castos mancebitos de veinte, treinta y hasta cuarenta, sacando hilas del mismo trapito, sosteniendo por lo bajo pláticas caritativas que les animaban a la santa obra, todo, por supuesto, bajo la inspección de la angelical condesa de Albornoz, que iba de un lado a otro distribuyendo las parejas, repartiendo los trapitos, recogiendo en bandejas de plata, ayudada de sus micos, la obra ya hecha; animando a los perezosos con una sonrisa, enfervorizando a los tibios con una palabra, prendiendo por todas partes el fuego de caridad que la abrasaba a ella misma. Ni el báculo de san Francisco, ni el manto de santa Teresa, ni el ceñidor de san Ignacio de Loyola hicieron nunca curas tan milagrosas como las que habían de operar aquellas hilas, con tan pura intención trabajadas, en las heridas, llagas y tolondrones de los pobrecitos heridos del Norte. Aquello merecía ser visto, y Diógenes, que lo vio una vez, manifestó en el Veloz-Club, ya muy entrada la noche, lo que le habían parecido las parejas de operarios y lo que le había recordado su directora y maestra…
Los personajes más conspicuos de la corte pasaban por allí pagando su tributo; y hasta don Casimiro Pantojas había hecho una noche sus hilitas, sin más que un ligero percance, hijo de su cortedad de vista: equivocó el trapo con el rico pañuelo de batista de la dama vecina, olvidado encima de la mesa, y púsose muy afanado a sacar hilas de este, haciendo dos pelotones finísimos. Alzó el grito la dama, porque tenía para ella el pañuelo grandes recuerdos, y desolado don Casimiro al reconocer su error, devolvióselo con un fleco en torno de cuatro dedos de ancho.
Dos figuras de primera magnitud habíanse, sin embargo, hecho notar por su ausencia, y eran estas el marqués de Butrón y el tío Frasquito: creíase que un pertinaz constipado tenía encerrado a este entre las cuatro paredes de su casa, y no se ignoraba tampoco que las relaciones del gran Robinsón con la ilustre dama habíanse enfriado algún tanto con motivo de la vicepresidencia ofrecida y desairada. Sorpresa causó, pues, aquella noche ver entrar al peludo diplomático en el caritativo taller de las hilas y acercarse a la condesa con la más risueña de sus caras y el más expresivo de sus gestos; ella dejó escapar al verle una ligera exclamación de infantil alegría, y acrecentó el pasmo de todos gritándole con sus mimitos más suaves:
—¡Butrón… un trapito!… Nada, nada, aquí no se quieren ociosos… Venga usted a sacar hilas conmigo… Allí, junto a mí, en mi mismo trapo…
Y dejando abandonada a su propio impulso la filantrópica tarea de enardecer el fervor de sus operarios, retiróse a un rincón con el diplomático, llevando en la mano un fino trapito cuadrado y una bandeja de plata para colocar las hilas. Nada sabía aún Currita de Jacobo, y al ver entrar al sabio Mentor, figurósele que este le traería noticias del prófugo joven Telémaco. Butrón estaba, sin embargo, en la misma ignorancia, y el mismo pensamiento y los mismos interesados deseos traíanle en busca de la invulnerable Calipso. La repentina marcha de Jacobo habíale alarmado, temiendo que ocultase tras de ella algún enredo que perjudicase a sus trabajos políticos, y fingiéndose enterado de lo que deseaba saber, proponíase arrancar con maña a la dama el hilo del ovillo.
Currita y Butrón se miraron un momento en el apartado rinconcito, como invitándose a hablar mutuamente, y ella, viendo que el respetable diplomático no daba luz ninguna, púsose muy afanada a sacar sus hilas, y comenzó a confiarle sus pesares domésticos… Fernandito andaba muy mal y le inspiraba su salud serios cuidados; su falta de memoria llegaba ya al punto de habérsele olvidado días atrás que había comido, y armar una pelotera terrible, queriendo por segunda vez sentarse a la mesa… Sánchez Ocaña y Letamendi le habían reconocido, y ambos opinaban que era aquello un principio de reblandecimiento cerebral que le llevaría lentamente a la sepultura…
Ella estaba acongojada: si fuese siquiera una enfermedad repentina, que se lo llevara Dios en pocos días… vamos, sensible era siempre quedar una mujer sola, con dos hijos que educar, sin tener a su lado hombre alguno… ¡Pero verle padecer tanto tiempo, consumirse poco a poco, sin esperanza ninguna!…
—Y cada día más tonto, Butrón; crea usted que no exagero… Yo creí que sería imposible serlo más; pues nada, todos los días progresa…
El respetable Butrón dio un suspiro, y poniendo en el anzuelo el cebo de un consuelito, tendió delicadamente la caña.
—Siempre te quedará Jacobo, excelente amigo, que sabrá aconsejarte… ¿No te ha escrito?…
Ella, arreglando con mucho primor su manojito de hilas, contestó sencillamente:
—Sí, ayer tuve carta… Por supuesto, que a usted también le habrá escrito…
—No, no he recibido carta ninguna, pero no me extraña… Al despedirse me dijo que hasta no tener noticias seguras no me escribiría. ¿De dónde te escribe ya?…
Las hilas se enredaron y preciso fue inclinarse hacia la luz para buscar el hilito, haciendo una pausa mientras tanto.
—¿Querrá usted creer que no pone fecha ninguna?… Me dice, sin embargo, que escribe en el restaurant de la estación, esperando el tren ascendente… Como el pobre es tan extremoso, quiso a toda prisa sacarme de cuidados…
—Sí, muy extremoso —replicó Butrón—, pero también muy atolondrado. ¿A que no te pone señas ningunas?…
—No, ningunas…
—Pues ya tú ves, a mí tampoco me las ha dejado, y me precisa enviarle ciertas instrucciones que después de su marcha he recibido… Por eso venía a preguntarte esta noche si sabías tú dónde paraba.
—Pues no lo sé, Butrón, y me tiene esto muy perpleja… Porque Damián me ha traído varias cartas que le han llegado por el correo y no sé dónde enviárselas…
—¡Si falta en esa cabeza algún tornillo!… Preciso será esperar a que escriba de nuevo, y te encargo mucho que en cuanto recibas sus señas me las envíes de seguida.
—Descuide usted, Butrón, pero le encargo también que no tarde en mandármelas si las recibe usted primero.
—¡Oh! —replicó Butrón con mucha galantería—. Imposible es que Jacobo cometa semejante pifia…
—¡Ay, no, no Butrón! —dijo Currita con melancólico acento— No crea usted que me hago yo ilusiones algunas; sé muy bien que no hay rival tan temible para una mujer como la sota de bastos o la esperanza de una cartera…
Y aquí se detuvieron los dos, convencidos por completo de haberse engañado recíprocamente, creyendo ella, hecha una furia, que Jacobo, de acuerdo con Butrón, había marchado a negocios del partido sin decirle una palabra; juzgando él, hecho un basilisco, que Currita y Jacobo se emancipaban de su tutela, constituyéndose en cantón independiente y obrando por cuenta propia en los negocios políticos… Un suceso repentino impidióles seguir explorando con la misma habilidad los respectivos campos: entró un criado trayendo un gran estuche de terciopelo granate muy oscuro, magnífico regalo para la kermesse, que acababan de traer a aquella hora intempestiva con la idea deliberada, sin duda, de que pudiera ser admirado al mismo tiempo por toda la brillante concurrencia. Gorito Sardona, mico de guardia aquella noche, tomó el estuche de manos del lacayo y púsolo sobre la mesa, llamando a gritos a Currita. Acudió esta seguida del diplomático, y un ligero grito que pareció arrancarle la admiración, y le arrancaban en realidad el temor y la sorpresa, se escapó de sus labios a la vista del estuche… Habíale recordado al punto otro enteramente semejante, con la sola diferencia de que sobre el oscuro terciopelo de la tapa de aquel otro se destacaba, bajo una corona de marqués, una caprichosa S de oro mate, y en este sólo se veía en aquel lugar un poco chafado el terciopelo… Tres segundos permaneció, sin embargo, inmóvil, contemplando el estuche, sin osar abrirlo; agrupábanse todos a su alrededor, oprimiéndola y estrujándola contra la mesa, ansiosos de contemplar la maravilla, y no hubo más remedio que apretar el resorte y levantar la tapa…
Una exclamación general de asombro se escapó de todos los labios, ahogando el sordo rugido de rabia y despecho que hinchó la garganta de Currita… Sobre el blanco terciopelo que forraba el interior destacábase, en toda su magnificencia, la obra maestra de Enrique de Arfe, el marco antiguo de plata cincelada que había regalado ella a Jacobo en aquel mismo estuche, con su propio retrato de reina japonesa… Este había desaparecido, y veíase en su lugar otra extraña fotografía: representaba una camelia de tamaño natural, y echada sobre ella como sobre el alféizar de una ventana, aparecía el busto de una mujer, de la dama duende que todos conocían, apoyada la mejilla izquierda sobre ambas manos cruzadas, mirando al frente con provocativa insolencia, sacando la lengua con gesto de pilluelo redomado a todo el que mirase el retrato por cualquier lado que fuese; por debajo, leíase escrito con muy buena letra inglesa:
A LA EXCMA. SRA. CONDESA DE ALBORNOZ,
Mademoiselle de Sirop.
Nadie dijo una palabra, nadie hizo un comentario… En el embarazoso silencio que deja al descubierto las grandes vergüenzas, oyóse tan sólo la suave vocecita de la Albornoz, que decía algún tanto temblorosa:
—¿Mademoiselle de Sirop?… ¡Qué delicia!… ¿Si será prima del jarabe Henry Mure que han recetado a Fernandito?…
