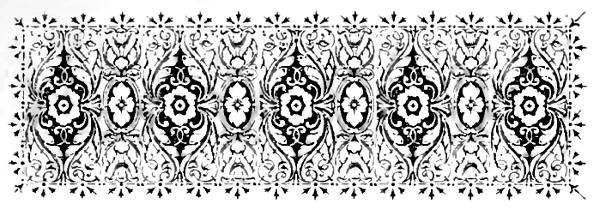
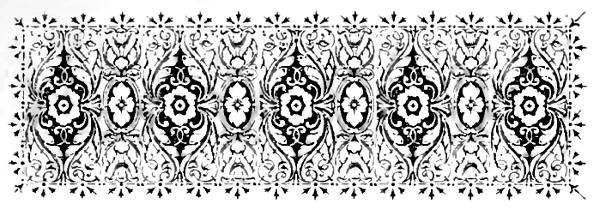
V

A cola que formaban los coches frente al palacio del marqués de Butrón cogía casi toda la calle de Hortaleza, atravesaba la red de San Luis e iba a perderse en la de la Montera. Los carruajes avanzaban lentamente, parábanse un momento, abríanse y cerrábanse con estrépito las portezuelas, y corrían luego a estacionarse en la Plaza de Santa Bárbara. Los transeúntes deteníanse extrañados y quedábanse muchos contemplando aquella larga procesión de damas, rara en Madrid, a la clara luz de las tres de la tarde. El Gobierno parecía alarmado: varios agentes de orden público paseábanse por la acera de enfrente, a lo largo del palacio, y algunos polizontes se mezclaban entre los curiosos o trababan conversación con cocheros y lacayos, que charlaban entre sí desde los pescantes, designándose, según la clásica costumbre, por los ilustres nombres de sus amos.
Las damas saltaban ligeramente de los coches, atravesaban el gran portal, subían la escalera alfombrada y perdíanse, con aire de conspiradoras, en aquel ancho salón del teatro, famoso en otro tiempo por haber representado en él don Ventura de la Vega El hombre de mundo y dirigido Bretón de los Herreros en persona los ensayos de El pelo de la dehesa. Reinaba en él una media luz prudentísima, un prematuro crepúsculo que velaba con paternal indulgencia entre sus sombras misteriosas los grandes deterioros del decorado, incapaces de resistir con honra la descarada luz de las tres de la tarde.
Desde fuera, parecía aquello el zumbido de una colmena colosal, en que doscientas mujeres murmurasen al mismo tiempo entre el crujido de las sedas, el ric-rac de los abanicos, las tosecillas afectadas que dan tiempo a preparar una respuesta, las melifluas risitas que acompañan siempre a la afectuosidad femenina, y los perfumes peculiares a doscientos gustos diversos y doscientos tocadores distintos. A veces, reinaba de repente uno de esos súbitos silencios que el pueblo andaluz atribuye al involuntario respeto que infunde el invisible aleteo de un ángel que pasa; era más bien algún diablillo que llegaba, alguna dama famosa por cualquier concepto que traspasaba el dintel, obligando a la crítica a replegarse sobre sí misma, para estudiar el blanco sobre que había de disparar su metralla.
Ningún hombre aparecía a la vista; en el fondo, tras la sencilla cortina de rojo terciopelo, con las armas de Butrón bordadas en el centro, que cerraba la emboscadura del teatro, adivinábase, sin embargo, algo masculino, algún espíritu no santo que tosía y estornudaba como el resto de los mortales, porque dos toses y un estornudo, habían llegado al oído avizor de la señora de Barajas, que estaba allí cerca; tocó con el codo a su hermana, diciéndole muy bajo: «Aquí hay duendes»; y la otra, sin volver la cabeza, contestó muy seria:
—Robinsón y su negro Domingo, que se habrán constipado en la isla desierta.
Así era, en efecto: el gran Robinsón y el señor Pulido hallábanse tras el telón, observando por los dos imperceptibles agujeritos que servían en otro tiempo para registrar la sala a los ilustres actores que habían pisado aquella escena aristocrática. El respetable diplomático parecía inquieto, y el señor Pulido iba y venía sigilosamente de uno a otro agujero, apretando los labios y moviendo la cabeza, con muestras también de alguna zozobra.
La concurrencia era numerosa, escogida y a propósito para secundar los planes del diplomático; mas notábase, sin embargo, un síntoma alarmante, una peligrosa falta de disciplina en la mesnada aristocrática, las alfonsinas de raza, pertenecientes, en su mayor parte, a familias de la Grandeza. Habíanse sentado todas ellas hacia el lado izquierdo, formando un grupo, y, cuchicheando y cambiando entre sí risitas y señas burlonas, miraban entrar y amontonarse en el lado opuesto a las cursis radicalas, con el aire de desdeñosa protección de la gran señora que permite a su doncella sentarse a su presencia, a cuatro metros de distancia. Tan sólo la duquesa de Bara, fiel a la consigna del caudillo, habíase apresurado a sentarse entre las dos ministras cesantes: la de Martínez, mujer sencillísima y modesta, que se hallaba allí como gallina en corral ajeno, y la de García Gómez, cursi pretenciosa, que pretendía deslumbrar a pájara tan larga como la duquesa con sus alardes de elegancia y de buen tono.
En vano iba de un lado a otro la marquesa de Butrón, intentando, con su fino tacto y sus delicadas maneras, ahogar en germen aquellos puntillos mujeriles, aquellas vanidades alborotadas que amenazaban dar al traste con la suspirada fusión a duras penas obtenida en el baile de Currita; tan sólo pudo conseguir su ímprobo trabajo colocar a la duquesa de Astorga, mujer bondadosísima, al lado de la excelentísima señora doña Paulina Gómez de Rebollar de González de Hermosilla, cuya colosal figura se destacaba sobre un asiento muy alto, aislada entre tirios y troyanos, silenciosa y pensativa, cual Safo meditando su suicidio en lo alto de la peña de Léucades.
Las carlistas, por su parte, pocas en número, pero en valor muy aguerridas, formaban otro grupito sospechoso, teniendo al frente a una viejecilla chiquitilla, flaca y nerviosa, de ojos vivísimos. Era la baronesa de Bivot, ilustre catalana, que se removía sin cesar en el asiento, esgrimiendo el abanico con el bélico ardor del veterano ansioso de combate que huele la pólvora a lo lejos. Carmen Tagle la bautizó al punto.
—Allí está Zumalacárregui —dijo a su vecina—. Mírala, el cuerpo le pide pendencia.
El respetable Butrón se daba a todos los demonios temiendo una catástrofe, y aplicaba el oído en vez del ojo al agujero, a ver si podía pescar alguna palabrilla suelta que indicase el rumbo que tomaba la tormenta. No se oía nada; un zumbido colosal de colmena en momentos de mudanza, que le sacaba de quicio, poniéndole nervioso.
—¡Pero que siendo tantas no haya una sola que calle! —exclamó hecho un basilisco; y el señor Pulido, sin perder su pausa, con filosófica profundidad, replicó muy bajito:
—Las prefiero hablando, Pepe… Callar sería contra naturaleza.
Y en aquel momento, como si quisieran probar aquellas amables criaturas que llevar siempre la contra es el rasgo peculiar del sexo, callaron todas de repente, siguiéndose un silencio profundo, un calderón prolongadísimo de cerca de un minuto, seguido, a su vez, de un allegro alborotado, un crescendo inverosímil, rápido y vivace… Algo gordo sucedía, y el respetable Butrón y el filosófico Pulido acudieron al punto muy azorados a sus respectivos observatorios… Entraba la condesa de Albornoz, con aquel paso de que habla Virgilio, que revela una reina o una diosa, inclinando la cabeza con el aire de vanidad satisfecha de aquel emperador romano que encogía la suya al pasar bajo los arcos de triunfo, por miedo de tropezar en ellos con la frente; seguíala la marquesa de Valdivieso, una de las cómodas amigas de fácil contener que traía ella siempre a retortero para que la acompañasen como damas de honor, sirviendo, según su frase, de marco a su elegancia.
Cogióla Leopoldina Pastor por las faldas, al pasar por su lado, y quiso obligarla a sentarse entre ella y Carmen Tagle… Era necesario escarmentar a aquellas indecentes radicalas que estaban allí con la boca abierta, dándose pisto, soñando quizá con la presidencia…
—¡Míralas, qué retablo!…
Deseando estaba que Genoveva tomase la palabra para tener ocasión de decir a aquellas cursis cuatro palabritas bien dichas, ¡pero iba a estar aquello muy frío!… A ella le hubiese gustado discutir a caballo, con los hunos de Atila. Dióle Currita cariñosamente en el hombro con el abanico, murmurando: C'est drôle; saludó con una monísima cabezadita al amplio círculo de sus ilustres amigas y dejóse llevar suavemente por la Butrón al lado opuesto, sentándose, al fin, junto a la duquesa de Bara y las dos ministras. Apretóle cariñosamente la mano a la de Martínez, diciéndole: «¡Querida mía!», y manifestó a la García Gómez su desolación profunda por no haberse encontrado el día antes en casa cuando estuvo esta a visitarla.
—Coraje me dio al ver su tarjeta… Hubiera deseado que charlásemos un rato… Quiero que seamos amigas…
La García Gómez creyó reventar de dicha ante honra tan repentina, y miraba a todas partes, tan oronda y satisfecha entre aquellas dos grandes de España como la rata de la fábula en el queso de Holanda. María Valdivieso, con prudencia inusitada en ella, mordíase los labios para no soltar la risa. El venerable Butrón seguía desde su agujero toda aquella pantomima, y murmuraba nervioso y exaltado:
—¡Bien por Currita!… ¡Es lista esa mona Jenny, caramba!… ¡Con que María Villasis haga lo mismo, triunfamos!
El señor Pulido, profeta siempre de desdichas, se permitió dudarlo; su olfato finísimo había adivinado un escollo en que el respetable Butrón no paraba mientes.
—Aquella trae ya cara de presidenta, Pepe —dijo.
—¿Quién?…
—La Currita, Pepe… ¡Te lo dije!…
Así era, en efecto: tan penetrada estaba esta de su superioridad que ni por un momento dudó de ser elegida, y pareciéndole que tras del baile había de venir la presidencia, de manera tan lógica y fatal como tras de la noche viene el día, había ya comunicado varias órdenes al tío Frasquito, gran maestre de los micos de su guardia, y confiado a María Valdivieso aquella misma tarde, en el camino, varios de los mil regocijos caritativos que a beneficio de los heridos del Norte proyectaba, y sobre todo, una kermesse famosísima que había de producir millones y millones.
Púsose Butrón al oír a Pulido muy enfadado, levantando los brazos como si quisiese coger las bambalinas.
—¿Que trae cara de presidenta?… ¡Pues se quedará con la cara, Pulido!… ¡No faltaba más! Una mujer sin crédito, sin pizca de vergüenza… Me espantaba toda la gente de sacristía… ¿Qué diría el arzobispo cuando fuera a pedirle la bendición para la obra?… María Villasis es la única…, la única, Pulido.
Nueva manifestación de duda de la ninfa Egeria, acompañada siempre del vocativo de su Numa Pompilio, fórmula de la íntima y familiar amistad que le unía con el personaje.
—Lo dudo, Pepe…
—¿También a esa la encuentras peros?…
—La encuentro calabazas, Pepe…
Butrón, muy incomodado, dio media vuelta diciendo que más bien serían camuesas, y el señor Pulido, sin perder su paz, repitió muy bajito:
—Digo calabazas, porque no vendrá, Pepe…
—¿Que no vendrá?…
—Es muy propensa a constipados… Acuérdate de la última junta, Pepe.
—Que viene, hombre, que viene… Si se lo prometió ayer a Veva, que la mandé yo expresamente.
Y así era, en efecto: la marquesa de Butrón había estado la víspera en casa de la Villasis a pedirle por todos los santos del cielo que no dejara de asistir a la junta; la pobre señora parecía azorada, y pedíaselo con tal ahínco, como si le fuera en ello la vida. La Villasis, sin embargo, no se mostraba muy propicia, y echándose a reír, le dijo:
—¿Pero qué falta hago yo, mujer?… La misma que los perros en misa…
—No digas eso, María, porque ni tú misma lo crees —replicó la otra muy apurada.
—Pues mira, Genoveva, te seré franca… Si fuera cosa tuya…, tuya exclusivamente, iría con el alma y con la vida… Pero tratándose de lo que se trata…, vamos… que no me gusta ese barrer para adentro de tu marido, que la pone a una siempre en el riesgo de tropezarse con basura… Y, francamente, no quiero ponerme en el caso de encontrarme mano a mano con una… Curra Albornoz u otra de su ralea.
—Tienes razón… ¿Pero qué se le va a hacer, si Madrid es un lodazal?
—No, no es un lodazal; porque tú y yo y otras muchas somos Madrid y, gracias a Dios, no somos lodazales… Di más bien que en Madrid hay un lodazal, que puede perfectamente evitarse andando con la ropa un poquito recogida… Pero, sin duda, es el maldito lodazal de agua de colonia, y como huele bien, a pocos veo que les repugne zambullirse dentro.
—Pero mi casa no está en ese lodazal, María.
—Lo sé; lo sé mejor que nadie, porque como nadie te conozco y te quiero… Por eso yo no me niego a ir a tu casa, sino a la junta que tu marido hace celebrar en tu casa. ¿Me entiendes?
Y como si temiese que la otra encontrase la distinción harto metafísica, apresuróse a torcer un poco el camino, añadiendo prontamente:
—No creas, por eso, que me niego también a contribuir a los fines de la asociación como una de tantas… Sé muy bien que lo de socorrer a los heridos es una pantalla; que se trata de preparar al ejército… No importa: yo también contribuiré a ello, pero sin disfrazarlo de obra caritativa… Lo hago, porque he visto nacer al príncipe y le miro y le quiero como cosa mía; y lo hago, sobre todo, porque se me ha prometido solemnemente que el primer cuidado de la Restauración será restablecer la unidad católica; que sin este requisito, nada, nada haría.
La Villasis se detuvo un momento, y sin el menor alarde de esplendidez, con la sencilla naturalidad de quien ofrece una cosa insignificante, añadió en seguida:
—Por eso, en cuanto quieras disponer de ellos, tengo a tu disposición diez mil duros… Si más pudiera, más daría.
La oferta de aquel cuantioso donativo no deslumbró a la de Butrón; habíase turbado mucho mientras hablaba su amiga, y moviendo la cabeza vivamente dijo:
—Lo creo, porque naciste para ser rica y sabes serlo… ¡Pero tu nombre, tu nombre vale más que los diez mil duros!…
Y la otra, dándole palmaditas cariñosas y remedando su mismo tono lastimero, añadió en son de burla:
—Pues mi nombre, mi nombre es justamente lo que no doy… Díselo así a tu marido.
La de Butrón dejó caer ambas manos abatida y dijo con voz acongojada, imperceptible casi:
—¡Dios mío!… ¿Y cómo le digo yo eso?…
Y de repente, dejando escapar un súbito sollozo, tapóse el rostro con el pañuelo, y un llanto desconsolador brotó de sus ojos, revelando un profundo abismo de amargura, un dolor hasta entonces callado y oculto. Quedóse un momento suspensa la Villasis, atónita y afligida por el temor de haber causado aquella honda pena.
—¡Pero, Genoveva, por Dios!… ¿Te he ofendido?…
La otra meneaba vivamente la cabeza, intentando decir entre sollozos:
—No…, no…, no… Es que Pepe…
—Pues bien, ¡no le digas nada!… ¿Quieres tú que vaya?… Pues iré, iré de mil amores… ¿Cómo había yo de imaginarme que iba a causarte esa pena?
Y tan afligida como su amiga, estrechaba entre las dos suyas una de sus manos, mientras la de Butrón, sin quitarse el pañuelo del rostro, cual si la vergüenza, al par que las lágrimas, la ahogaran, tartamudeaba:
—Pepe…, el pobre…, es tan violento…
Esta última palabra fue para la marquesa de Villasis un rayo de luz que le descifró el enigma: cruzó las manos con un gesto de ira, de sorpresa, de lástima profundísima, de compasión sin medida… ¡Luego era verdad, luego era cierto el chisme que varias veces había llegado hasta ella de que el noble Butrón, el leal caballero, el correcto diplomático, maltrataba con frecuencia a aquella esposa modelo, aquella ilustre señora, aquella débil anciana que sollozaba allí, ocultando la vergüenza de su marido en el fondo de su pecho, envuelta en su propia desdicha!…
Un violento impulso de noble ira se levantó pujante en su corazón, y hubiera querido arrancar del todo a la infeliz su secreto, no sólo para remediar su dolor, sino también para vengarlo. Mas la noble anciana, fiel a su decoro de esposa, guardó ese difícil silencio con que las almas heroicas saben coronar una de las penas más vivas que existen en la tierra: el sacrificio despreciado, el sacrificio inútil, y la marquesa de Villasis no se atrevió a interrogarla; el primer cuidado de la delicadeza, al consolar un dolor, es respetarlo, y nada hiere tanto una pena como la curiosidad, sacrilegio, por decirlo así, de la impertinencia.
Un llanto callado, el más sublime de todos los llantos, el llanto de la caridad, que cuando no remedia ni alivia consuela, llorando con el que llora, brotó entonces de sus ojos, y tan sólo al asegurarle una y mil veces que iría con sumo gusto al día siguiente a su casa, atrevióse a añadir con uno de esos brotes del corazón en que aparece la amistad tan santa y tan bella:
—¿Quieres otra cosa, Genoveva?… ¿Te puedo servir en algo más? ¡Dímelo!…
Otro quejido que revelaba el complemento de los grandes dolores, la falta del último consuelo, la soledad del alma, se escapó entonces de los labios de la anciana.
—¡Sí, sí, de mucho!… ¿Pues no lo ves? ¡Para poder llorar delante de alguien, para tener quien llore conmigo!…
Y al despedirse, serena ya del todo y consolada en lo posible, dijo a la Villasis con intención marcadísima:
—Te advierto que yo sólo te he pedido que vengas mañana a casa… De lo demás que pudiera sobrevenir nadie me hará responsable, y puedes negarte sin miedo.
Y añadió con tristísima sonrisa:
—Si yo estuviera en tu caso, haría lo mismo.
