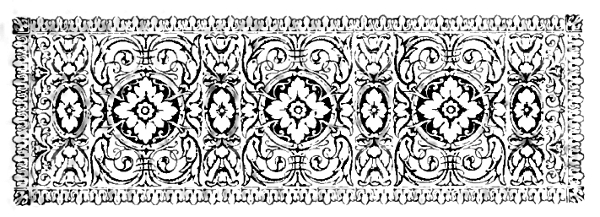
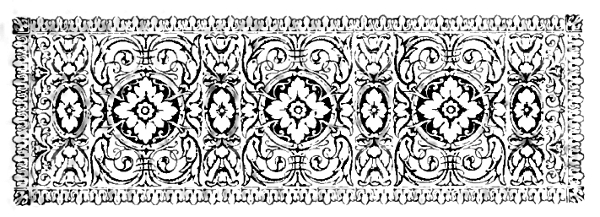
VIII

ARA que el lector pueda comprender toda la importancia que tenía para Jacobo aquella entrevista, preciso es ponerle en aquellos antecedentes que el tiempo y la casualidad han suministrado hasta hoy, haciendo alguna luz en las tinieblas que rodean a crímenes todavía impunes y a intrigas no del todo desenredadas.
Nadie ignora que la masonería quedó triunfante en España al estallar la Revolución de 1868; pareció, sin embargo, con harta razón, a algunos caciques de la secta que no estaba aún maduro el pueblo de España para plantear la República, y resolvieron entronizar mientras tanto a un monarca constitucional que fuera entre sus manos un mero instrumento. Fue entonces elegido a este propósito el duque de Aosta, y encargáronse de ofrecerle la corona, como delegados de la secta, el general Prim y don Manuel Ruiz Zorrilla, nombrado más tarde Gran Oriente honorario del Supremo Consejo de España.
Estallaron con estas causas graves disidencias en el seno mismo de las logias, que vinieron a dar por resultado el asesinato del general Prim, mientras la comisión encargada de ofrecer oficialmente la corona de España al duque de Aosta volvía de Florencia.
Formaba parte de aquella comisión cierto personaje, hombre práctico y prudente, cuya memoria nos guardaremos bien de deshonrar, suponiéndole, sin dato alguno fidedigno que lo pruebe, afiliado a las sectas; es, sin embargo, cierto que dicho personaje tomaba caluroso partido por la política de una de aquellas fracciones, y llevaba consigo en aquel viaje, con designio misterioso, papeles de gran importancia que comprometían a muchos de los secuaces de la política contraria.
La muerte sorprendió al personaje en Génova el 11 de diciembre, e ignórase al presente por qué mano fueron a parar entonces aquellos papeles a cierta logia de Milán, que los remitió más tarde a Víctor Manuel como armas preciosas que podían muy bien afianzar en España el trono siempre vacilante de su hijo, atando de pies y manos a ciertos políticos venales, modelo en todas las épocas de deslealtad y de imprudencia.
Acertó entonces a llegar a Milán, fugitivo de Constantinopla, el marqués de Sabadell, perdido y arruinado, y presentóse en aquella logia, donde años antes le había iniciado Garibaldi. Acogiéronle los venerables como a enviado del Gran Arquitecto, y presentáronle al punto a Víctor Manuel como el hombre a propósito para llevar a España documentos e instrucciones, e imprimir a la política de don Amadeo el rumbo deseado en Italia.
El refuerzo llegó, sin embargo, tarde y ya hemos visto cómo la caída del duque de Aosta destruyó en París las cuentas galanas que no sin probable fundamento tiraba Jacobo. Viose entonces de nuevo solo y arruinado, y la necesidad, mala consejera siempre y móvil las más de las veces de empresas descabelladas, sugirióle la idea de utilizar en provecho propio el precioso depósito, y aquí comenzaron las complicaciones y los peligros, los planes trazados y abortados.
Era su idea madre poner sus preciosas armas al servicio de alfonsinos o carlistas, según tuvieran estos o aquellos más o menos probabilidades de triunfo, y para destruir por de pronto el mal efecto que en los primeros había causado su repentina presencia en París, apresuróse a propalar por medio del tío Frasquito la novelesca historia de la cadina, que tan gloriosamente justificaba su fuga de Constantinopla.
Mas érale preciso al mismo tiempo y antes que nada hacer perder la pista a los masones chasqueados, y a este propósito ideó Jacobo reconciliarse con su mujer y oscurecerse a su lado por un año, durante el cual viviría tranquilamente de las rentas de esta, garantizaría con ellas, en lo posible, el pago de sus deudas y tantearía el terreno despacio y sin ruido, hasta encontrar el mejor postor a los servicios que pensaba sacar a pública subasta.
Su reconciliación con Elvira era, por tanto, la clave del arco que había fabricado, y tratábase de colocarla en aquella entrevista. Entró, pues, en el gabinete, armado de toda su osadía, sereno, risueño y con aire de amigo que prepara a otro con su presencia una sorpresa inesperada y agradable. Al verle entrar la marquesa, tendióle la mano con grande afecto, diciendo cariñosamente:
—¡Adiós, Jacobo!… ¿Cómo te va?… Pero, ¡Dios mío! ¡Si por ti no pasa el tiempo!… Te encuentro lo mismo, lo mismo que cuando nos vimos hace cinco años en Bruselas. ¿Te acuerdas?
Jacobo apretó cordialmente entre las suyas la mano que la dama le tendía, y le contestó con no menor carino y agasajo:
—¡Ya lo creo que me acuerdo!… Los encuentros contigo no se olvidan fácilmente… Pero tú sí que te has plantado en los veinticinco años: siempre tan…
—¡Jacobo, por Dios!… Que abofeteas a la verdad por decir una galantería. ¿No me ves la cabeza?… ¡Blanca!
—¡Ca!… Eso es refinamiento de coquetería; que te empolvas el pelo, como las marquesas de la corte de Luis XV…
—Ya voy teniendo algún punto de contacto con ellas… —exclamó riendo la marquesa—. A lo menos, en lo añejo de la fecha.
Jacobo habíase sentado mientras tanto en una silla, al otro lado del pequeño secrétaire, que vino a quedar entre ambos; encontróse algún tanto embarazado después de este primer saludo, y esperando que la marquesa entrase la primera en el terreno en que uno y otro deseaban encontrarse, púsose a hablar de la afluencia de hombres políticos de todos colores que llegaban en aquellos días a Biarritz; parecía aquello la costa a que la República de España fuese arrojando los restos del naufragio de la monarquía saboyana.
La marquesa dio entonces el primer paso, diciendo con intención marcadísima:
—Sí… Parece que Biarritz es el teatro escogido para las negociaciones diplomáticas.
Hízose Jacobo el sueco y contestó con tono doctoral de hombre político:
—Dudosas se presentan… No creo que cuaje ninguna…
—¿Ninguna? —preguntó riendo la marquesa—. ¿Ni tampoco las mías?
—¡Ah, ya! ¡Eso es otra cosa! —replicó jovialmente Jacobo—. A la diplomacia de las faldas no hay quien resista. Recuerdo haberle oído a Castelar que el mundo es de las faldas y de las faldas: es decir, de las enaguas y de las sotanas.
—Pues téngaselo usted por dicho, señor de Bismarck… Porque supongo sabrás que estoy nombrada plenipotenciaria…
—Sí —replicó Jacobo—, ya me han entregado las credenciales.
Y al decir esto, puso sobre la mesita del secrétaire la carta que, dictada por la Villasis misma, le había escrito Elvira la víspera. Leyóla atentamente la marquesa, como si le fuera desconocida, y devolviósela a Jacobo, diciendo:
—Me parece que están en regla… Puede el señor Bismarck, cuando guste, exponerme la marcha de su política.
—Yo creo más correcto que el señor…
Jacobo se detuvo sonriendo, como si ignorase el nombre de su antagonista diplomático, y la marquesa le apuntó muy formalmente:
—Antonelli… Así no saldremos de faldas.
—… que monseñor Antonelli exponga antes la suya… El mundo ha sido siempre el decano del cuerpo diplomático.
—Y por lo mismo debe de hablar el último; con que cayó usted en un renuncio, señor de Bismarck… Pero no hay que apurarse por ello, que yo expondré la mía con una sinceridad impropia del oficio… Mi política es esta: «Padre nuestro que estás en los cielos… Hágase tu voluntad… Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores… No nos dejes caer en la tentación… Líbranos de mal…».
La marquesa supo dar tal inflexión a algunas de estas palabras, que su política fue perfectamente comprendida por Jacobo. Aquello de que los deudores quedaban perdonados sentóle muy bien y le llenó de esperanza.
—¡Política italiana! —dijo moviendo la cabeza—. Es la más hábil.
—Italiana no, romana —replicó vivamente la marquesa—. ¡Es la más santa!…
Jacobo creyó llegado el momento de dejar este tono humorístico, tan peculiar a los españoles hasta en los más graves asuntos, y se dispuso a entrar en materia; colocó los guantes que se había quitado sobre la mesa del secrétaire, y apoyando en ella ambos codos y dando vueltas al magnífico brillante que en uno de sus meñiques tenía, comenzó a decir mirando sus reflejos:
—Mira, María… Me alegro de tratar contigo este asunto mejor que con Elvira, porque eres una mujer de mundo y sabrás comprender mi situación y ponerte en mi caso… Elvira es un ángel… con alas de cisne; tú eres también un ángel, pero con alas de águila…
La imagen resultaba bonita, y la marquesa agradeció el cumplido con una ligera sonrisa.
—Mi situación actual —prosiguió Jacobo— puede concretarse en esta fórmula: «He corrido mucho y me he cansado pronto». Recuerdo haber leído en Confucio…
La marquesa no pudo contener la risa al oír el santo Padre que con tan pedantesca formalidad alegaba Jacobo, y corrido este algún tanto, preguntó contrariado:
—¿Te ríes?…
—No, hombre, no… Me río del autor, no de la cita… Veamos la sentencia.
—Y bien profunda que es —replicó Jacobo—: «Subía la montaña de Tam-Sam, y el reino de Sú me pareció pequeño; seguí subiendo al monte de Tai-Sam, más elevado aún, y el imperio me pareció pequeño». Así me ha sucedido a mí: mientras más alto me han elevado los eventos de mi vida, más despreciables me han parecido mis triunfos.
—Pues verdaderamente que el señor Confucio no anduvo desacertado en la parabolita —dijo la marquesa—. Pero al aplicarte tú el cuento, te las calzas al revés, amigo mío… No debes de decir subí, sino bajé, porque esos triunfos de tu vida no te han ensalzado, sino rebajado mucho… Por eso debiste decir: «Bajé al charco de Tam-Sam y la idea de la virtud la perdí de vista, me hundí en la cisterna de Tai-Sam, mucho más profunda, mucho más cenagosa, y las ideas del honor y del deber se borraron del todo…».
Esta brusca e inesperada arremetida desconcertó por completo a Jacobo, y mordiéndose los labios, dijo amargamente:
—¡Política romana, con todas sus intransigencias!…
—¡Política bismarckiana la tuya, con todas sus criminales, —¡nótalo bien!—, sus criminales condescendencias!…
Jacobo bajó en silencio la cabeza, pálido de ira, y se puso a estirar sus guantes sobre la mesa; comprendió que ese tergiversado criterio moral, que disfraza con pomposos nombres ruines defectos y vicios enormes, se lo rechazaban allí por falso; que la política romana llamaba al pan, pan y al vino, vino, al vicio, vicio, a la infamia, infamia, y a las pequeñeces monstruosidades, y convencióse, por ende, de que había errado el camino, tratando de justificar el pasado. Resolvióse, pues, a cantar la palinodia por completo, y a echar mano al mismo tiempo de lo que juzgaba él su artillería de reserva.
La marquesa, por su parte, habíale acometido tan brusca y cruelmente para ensanchar el campo en que quería examinarle, y no descubrir con una confianza harto prematura y harto crédula el lazo que tendía ella al farsante con su estrategia.
—Tienes razón, María —dijo al cabo gravemente—. Pero no podrás menos de concederme que algo indica y algo merece el amor propio que se doblega hasta hacer esta confesión, y que no es caritativo ni cristiano retirar a quien quiere salir del charco la mano que puede ayudarle… El padre Cifuentes —añadió con triste sonrisa—, con ser más romano que tú, me ha concedido ambas cosas.
—¿Qué te ha dicho el padre Cifuentes?…
—Me dio para ti esta carta —contestó Jacobo entregándole una.
Leyóla también la marquesa como si le fuera desconocida, y aparentando darle un alcance que por ningún concepto tenía, dijo vivamente, con aire de satisfacción grandísima:
—Esto es ya otra cosa… El voto del padre Cifuentes es para mí decisivo, y me tienes por completo de tu parte. Expónme ahora tus deseos, claros y concretos.
«¡Castelar tenía razón!… ¡Indudable era que las sotanas partían con las faldas el imperio del mundo!…». Y mientras esto pensaba Jacobo, con cierto rabioso despecho, que le hacía aún más antipático al padre Cifuentes, púsose a trazar un plan encantador, un verdadero idilio aristocrático, mitad campestre, mitad feudal, que fue exponiendo poco a poco y por partes.
Él no tenía deseos, ni podía concebir otros que los que Elvira tuviese: él era el vencido, el perdonado, y no podía tener otras aspiraciones que obedecer en todo y por todo, y resucitar aquel tiempo lejano en que tan felices habían sido ambos, amándose tanto, tanto… Y aquí pareció Jacobo muy conmovido, y dio muestras de su erudición, trayendo a la memoria aquello de Dante:
Nessun maggior dolore
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria
y parafraseándolo con aquello otro del marqués de Santillana:
La mayor cuita que aver
Puede ningún amador,
Es membrarse del placer
En el tiempo del dolor.
La marquesa parecía encantada y también conmovida, y le instó a que, dejando a un lado honrosas delicadezas, le manifestara el plan de vida que sería su gusto entablar, supuesta, como ya podía suponerse, su reconciliación con Elvira.
Creyóse ya Jacobo con esto dueño del campo, y su vanidad inmensa le hizo sentir la satisfacción de haber sabido engañar, antes que el goce de haber logrado su objeto. Las mil frases bonitas que había leído y conservado en la memoria para matizar con ellas su pintoresca elocuencia acudieron en tropel a sus labios saliendo a borbotones. ¿Qué plan de vida podía tener él, como no fuera pasar la suya entera adorando a Elvira, con una pasión humilde, discreta, satisfecha con arder a lo lejos, como en la última grada del altar el cirio de un pobre?…
Allá en tierra de Granada tenía él un castillo antiguo, la torre de Téllez-Ponce, con terrenos de labor y montes espesísimos, donde, desengañado de la Revolución, había soñado muchas veces combatirla, realizando el ideal del grande de España antiguo, apoyado en el arado y en la espada, siendo a la vez señor y protector de la comarca, padre de sus colonos, y al mismo tiempo su caudillo… ¿Querría Elvira ayudarle en aquella obra, encerrándose con él en aquel retiro?
¡Ah, si la Grandeza entera de España, comprendiendo al fin sus intereses hiciera lo mismo, y dejando a los ricos improvisados y a los políticos de pacotilla, el lujo con sus vicios, el poder con sus truhanerías, fuese ella caritativa en los campos, mientras eran ellos usureros en la corte, diese ella su mano al pobre campesino, mientras ellos le rechazan con altanería, el pueblo, el verdadero pueblo comprendería al fin cuáles eran sus amigos sinceros, y el lodo de la política podría fermentar en la corte, producir revoluciones, lanzar sobre el país decretos inmundos!… Mas toda aquella insolencia expiraría sin fuerzas sobre la yerba de los campos, y la ola de cieno no mancharía jamás el dintel de sus iglesias y castillos, defendidos por un baluarte de caseríos.
La marquesa miraba y escuchaba a Jacobo con entusiasmo, con admiración…, con admiración tan grande y profunda, como que algo parecido a aquella hermosa perorata lo había leído ella en Veuillot hacía varios años; como que allí mismo, en el secrétaire que tenía delante, hallábase guardada entre los papeles de Elvira la escritura de venta de la torre de Téllez-Ponce, sacada a pública subasta por los acreedores de Jacobo y comprada bajo cuerda por Elvira misma, para salvar de los usureros aquel último recuerdo histórico de la familia a que pertenecía su hijo.
La bondadosa sonrisa de la marquesa no desapareció, y sin embargo, ante farsa tan innoble, y entusiasmada y conmovida, apresuróse a asegurar a Jacobo que no podía imaginar un plan más al gusto de Elvira, y que ella lo aceptaba desde luego y lo refrendaba en su nombre.
—¿No es verdad que mi idea es profunda? —exclamó Jacobo, cegado por la vanidad de orador, que era la más grande y la más mimada de todas sus vanidades.
¡Ah, muchas y tristes experiencias le había costado concebirla y desarrollarla!… Y lo que en aquel momento le hacía encontrarla más oportuna, más cara a su entendimiento y más grata a su razón, era que ella misma venía a orillar el único reparo que al intentar su reconciliación con Elvira se le había puesto delante: reparo de delicadeza, de hombre de pundonor que quiere ponerse a cubierto de las hablillas del vulgo.
Habíase enterado en París por el tío Frasquito de que Elvira había ganado un pleito de interés, que era a la sazón muy rica, y esto estuvo a punto de retraerle, porque el mundo era muy malévolo y mil lenguas murmuradoras se apresurarían a decir que no eran el desengaño y el arrepentimiento, sino el dinero de su mujer y la ruina propia los que le impulsaban a dar aquel paso… Mas retirándose a Téllez-Ponce, podían vivir con las rentas de aquella finca suya, de él propia, y conservar el caudal de Elvira intacto, para patrimonio de su hijo.
Aquella era la primera vez que en todo el transcurso de la conversación nombraba Jacobo al niño, y hacíalo para asegurar una fraudulenta impostura. La marquesa sintió que el corazón se le oprimía, oyéndole hablar de aquel arrepentimiento en que no entraba la idea de Dios; de aquel amor a su mujer en que no entraba la ternura hacia su hijo, y dulcificando con un esfuerzo de su poderosa voluntad más y más su sonrisa, y dando a su acento más marcado tinte de confianza y de cariño, dijo moviendo desdeñosamente la cabeza:
—¡Bah!… No pienses en eso…
—Sí, María, sí; hay que pensar en ello, porque lo que se cuenta de los hombres, sea o no cierto, ocupa de ordinario tanto lugar en sus vidas como lo que realmente han hecho. ¡Bien lo sé yo por experiencia propia!
—¡Obrar bien, que Dios es Dios! —dijo sentenciosamente la marquesa—. ¡Ese es mi lema!
—Y el mío también… desde hace algún tiempo. Pero no hay que perder de vista que si la virtud depende de nuestras propias acciones, la honra depende de la opinión ajena.
—Pues ya tienes en favor tuyo la de las gentes honradas… ¿Qué más quieres?…
—Nada, nada más quiero —replicó Jacobo—. Por eso, en cuanto el padre Cifuentes me lo aconsejó, cesaron al punto mis dudas.
—Y además de eso —añadió la marquesa con ingenuidad sencillísima—, tu pensamiento ha coincidido con el mío… ¡Claro está!, un hombre decente no podía pensar otra cosa; y por eso había yo previsto, para acallar tus escrúpulos, un remedio facilísimo.
—¿Cuál? —preguntó Jacobo algún tanto suspenso.
La marquesa levantó la tapa del secrétaire, y sacando el documento escrito por ella misma la noche antes, púsoselo a Jacobo ante los ojos, diciendo con su sonrisa habitual, tan franca y tan simpática:
—Con firmar este papel estamos ya del otro lado.
Jacobo comenzó a leer el documentó con algún sobresalto, y a medida que recorría sus renglones, contraíanse sus labios y tornábanse color de grana sus orejas. La marquesa fijaba en él una mirada de compasión profunda. Él, al terminar su lectura, arrojó el papel sobre la mesa, murmurando:
—¡Pero, María!… ¡Imposible!… ¡Imposible!… ¡Yo no firmo eso!…
El documento era una renuncia completa y explícita a toda intervención y a todo derecho que pudiera concederle la ley a la administración de los bienes de su mujer y al usufructo del caudal de su hijo, tan perfectamente detallada, meditada con tal prudencia, que la codicia y la rapacidad de Jacobo quedaban atadas de pies y manos con sólo poner allí la firma…
Antonelli había vencido a Bismarck; el ángel, con alas de águila, había cogido bajo el pie al demonio, con alas de murciélago.
Jacobo, herido en su vanidad, derrotado en sus planes, revolvíase furioso al verse cogido en sus propias redes, mientras la marquesa, muy sorprendida y admirada, preguntábale sin perder un punto de su aparente ingenuidad y su señoril aplomo:
—¿Pero por qué no quieres firmar?… ¿Qué encuentras en ello de malo?
—Porque…, porque…, porque firmar eso, es renunciar a mi dignidad de marido.
—¿A tu dignidad de marido?… ¿Pues no decías hace un momento que tan sólo el reparo que este papel allana te había hecho vacilar al intentar lo que intentas?
—Es que ese papel rebaja mi dignidad…
—Ese papel realza y asegura tu dignidad en la opinión pública…
—Cuando se trata del honor hay que prescindir de la opinión…
—¿Prescindir de la opinión?… ¿Pues no decías ahora mismo que lo que se dice de los hombres, sea o no cierto, ocupa de ordinario tanto lugar en su vida como lo que realmente han hecho?
—Hay casos en que el testimonio de la propia conciencia es, para el hombre de honor, suficiente:
—¡Pero hombre… de honor!… ¡Si me decías hace un momento que, aunque la virtud depende de nuestras propias acciones, la honra depende de la opinión ajena!…
Jacobo forcejeaba como el lobo cogido en la trampa para buscar una salida, y no hallándola, exclamó al fin, rompiendo el freno de las formas, último que suele romper el más inepto de los diplomáticos:
—¡Política romana con todas sus hipócritas bajezas y sus intrigas de sacristía!…
—¡Cuidado con lo que dices, Jacobo! —exclamó enérgicamente la marquesa—. ¡Mira que me autorizas a pensar que tu política bismarckiana ocultaba alguna vileza!
—¡La tuya sí que oculta una intriga en que asoma la mano del padre Cifuentes!…
—¿La mano del padre Cifuentes?… ¡Pobre padre Cifuentes!… La descubrirás tú, sin duda, desde aquella montaña de Tai-Sam a que subiste hace poco… Yo, como vivo en terreno llano, no la descubro.
Jacobo, golpeando con ambos guantes la tapa de la mesa, guardaba silencio. La marquesa le preguntó al cabo, sin perder su serena calma:
—¿Conque decididamente no firmas?
—No firmo —replicó Jacobo con ira.
—Pues conste que, si la reconciliación no se efectúa, tú tienes la culpa; que tu mujer ha cedido cuanto es posible ceder, y tú…, tú mismo, por una obcecación bien sospechosa, destruyes todo lo hecho.
—Destruyo lo que tú o ese bendito Cifuentes habéis urdido; pero yo me entenderé con Elvira…
—Es que Elvira no vendrá a Biarritz.
—Pues iré yo a buscarla.
—¿A que no vas?
—¡Pero, señor! —exclamó Jacobo exasperado—. ¿Son estas las gentes timoratas?… ¿De dónde saca mi mujer esos aires de independencia?… Nosotros no estamos separados legalmente y la ley me autoriza para reclamar cuando quiera a mi mujer y a mi hijo.
La marquesa se irguió entonces en su butaca, arrogante y amenazadora, desplegando por vez primera sus poderosas alas de águila. Con el puño cerrado dio un fuerte golpe sobre la mesa, diciendo al mismo tiempo:
—¡Inténtalo!… ¡Atrévete!… ¡Inténtalo, y en el momento en que des el primer paso, presenta ella ante esos tribunales una demanda de divorcio que te hunde por completo!…
El aspecto, la voz, el enérgico desprecio de aquel reto sobrecogieron a Jacobo por un momento; recobrando, sin embargo, bien pronto su audacia, replicó lleno de rabia:
—¡Que la presente si quiere!… ¿Dónde tiene las pruebas?…
—En su poder las tiene… Suficientes para alcanzar un divorcio: bastantes para hacer poner el capuchón… a cualquiera que lo merezca…
—¡María!
—¡Jacobo!… ¿Te habías pensado tú que por el solo hecho de ser buena había de ser tu mujer siempre mártir?… La paciencia tiene un límite que marca a veces el decoro, y ¡ay de las zorras el día en que las gallinas se cansen de ser gallinas!…
La terrible indicación de la marquesa amedrentó a Jacobo en medio de su aturdimiento y de su rabia; y quiso sondear si la existencia de aquellas pruebas era una mera amenaza.
—¡No se me asusta a mí con leones de paja! —exclamó irónicamente—. Mi conciencia me dice que esas pruebas no existen, y no creo en ellas…
—Pues a ver si tus ojos convencen a tu conciencia —replicó vivamente la marquesa.
Y abriendo de un tirón el cajoncillo del secrétaire, mostró a Jacobo, desde lejos, un paquete de cuatro o cinco cartas, diciendo:
—A fe que la letra de Rosa Peñarrón y la tuya propia son lo bastante claras para que no necesiten en los tribunales de peritos que las reconozcan.
La sangre entera de Jacobo refluyó en su rostro, y por uno de esos brutales impulsos con que, en el hombre de la naturaleza y no de la civilización se manifiesta el instinto, hizo ademán de arrancárselas a la dama. Mas esta, veloz como el rayo, abrió de un solo golpe la ventana de cristales, y echando fuera el busto entero y la mano en que tenía las cartas, gritó con gran fuerza:
—¡Monina!… ¡Que te vas a caer!… No saltes más… Mademoiselle, quite usted a la niña la cuerda…
Y volviéndose después a Jacobo, un poco pálida, pero perfectamente serena, añadió sin abandonar la ventana:
—¡Creí que se mataba!… ¡Con estos diablos de niños no se gana para sustos!
Jacobo habíase quedado aplanado en su asiento, y tartamudeó entonces:
—¿Tienes aquí a Monina?…
—¿Pues no la había de tener?… ¿Quién me separa a mí de mi niña?… ¿Tú no la conoces?… ¿Quieres verla?…
Y sin esperar respuesta, volvió a gritar desde la ventana:
—¡Mademoiselle!… Traiga usted aquí a la niña…
A poco entraba Monina seguida del aya, y corrió a echarse en el regazo de su abuela, mirando a Jacobo con esa media sonrisa de los niños mimados, acariciados por todo el mundo, que parece decir al extraño: ¿Pero no me dice usted que soy muy bonito?…
Jacobo, aturdido por completo, no le decía nada, intentando en vano adivinar por dónde habían llegado a manos de Elvira aquellas cartas, pruebas irrefragables de uno de los episodios más vergonzosos y comprometedores de su vida.
La marquesa abrazaba a su nieta como hubiera abrazado al ángel de su guardia, dando gracias a Dios desde lo íntimo de su pecho por haber dado a Jacobo el golpe de gracia con una espada de hoja de lata. Porque aquellos terribles papeles con que su presencia de espíritu y su enérgica audacia habían anonadado al farsante, eran simplemente tres o cuatro cartas de sus administradores que en el cajoncito del secrétaire estaban guardadas. El hecho vergonzoso era cierto, mas las pruebas no existían, y muerta la Peñarrón, único cómplice, dos años antes, imposible era que Jacobo descubriese ya el engaño.
El astuto Antonelli había atado para siempre a Bismarck con hilo de araña.
Jacobo, sin hacer una sola caricia a la niña, despidióse fríamente, y Monina le miró marchar, chupándose, con altivez de dama ofendida, tres dedos al mismo tiempo.
Aturdido todavía y lleno de saña, entróse precipitadamente Jacobo en el carruaje y dio orden al cochero de volver a Bayona, al Hotel de Saint Etienne, donde se había apeado la víspera. Biarritz era demasiado pequeño para permanecer oculto y evitar embarazosos encuentros con los emigrados alfonsinos y carlistas que, desde mucho tiempo antes, poblaban todos los contornos, y los hombres políticos y medrosos de todo jaez con que la caída de don Amadeo y la proclamación de la República engrosaban en aquellos mismos días el número de españoles dispersos.
El desengaño había sido cruel, y tornábase de nuevo angustiosa la situación de Jacobo al ver hundirse todas sus ilusiones, dejando tan sólo en su ánimo zozobras y rencores terribles que encendían en su corazón, contra la marquesa de Villasis y el padre Cifuentes, la rabia implacable que siente el perverso contra todo aquel en quien se ve forzado a reconocer el derecho de despreciarle.
De las heridas que el derrotado plenipotenciario de Constantinopla llevaba en el alma, ninguna escocía tanto a su vanidad, ninguna irritaba tanto su soberbia como el que fueran sus vencedores una beata y un fraile.
En el paroxismo de su furor imaginábase estrangular algún día a la taimada Villasis con el pañuelo a cuadros azules y amarillos del hipócrita Cifuentes.
FIN DEL LIBRO SEGUNDO
