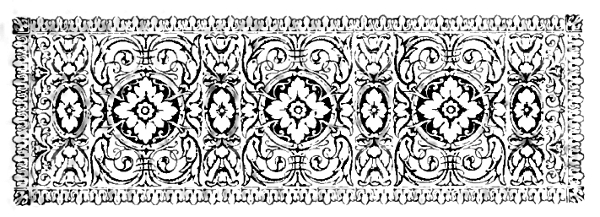
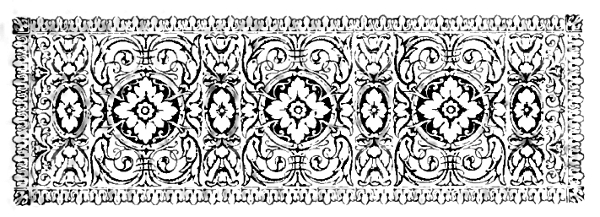
V

L certamen de belleza femenina, celebrado primero en Spa y luego en Budapest, despertó en la condesa de Albornoz la felicísima idea de hacer circular por toda Europa artística y civilizada la suya propia. Verdaderamente, era para ella una desgracia llamarse Albornoz, porque de ser su nombre menos ilustre, hubiera corrido a la capital del antiguo reino de los Esteban y Vladimiros a disputar el premio de la hermosura a Cornelia Szekely, la húngara laureada.
No pudiendo, pues, ganarlo en persona, ideó ganarlo en efigie, discurriendo para ello hacerse retratar por Bonnat y enviar la obra maestra de exposición en exposición, para que, apoderándose de ella el buril y la fotografía, no quedara rincón del mundo en que se ignorase que la condesa de Albornoz tenía los ojos, según la frase de Diógenes, pasados por agua. Así y todo, creíalos ella, allá en las morbosas excitaciones de su amor propio, capaces de realizar el sueño de Alejandro y de Napoleón: someter el universo.
Esta idea trascendental deteníala en París desde el mes de noviembre, y tres veces por semana dignábase poser, para bien de la humanidad, en el estudio del gran artista. El retrato debía de estar concluido para la próxima exposición de Viena, y costábale el caprichito la friolera de cuarenta mil francos. Carillo era, sin duda, ¿pero para qué, si no, le había dado Dios el dinero?
Aquella mañana había enviado Currita un recado a Bonnat para que no la aguardase, a causa de tener que acompañar a su majestad la reina a la capilla expiatoria del bulevar Haussman. Las once habían dado ya en el reloj del Grand Hôtel, y Kate, la doncella inglesa, prendía con dos largas agujas de oro en la cabeza de Currita la riquísima mantilla española de encajes con que se proponía la dama quitar la devoción a los pocos que la tuviesen, en las honras fúnebres del infortunado Luis XVI.
La duquesa de Bara habíale ya avisado con su doncella que le estaba aguardando, para ir juntas al palacio Basilewsky, y Currita, nerviosa e impaciente, preguntaba sin cesar a Kate si el señor marqués no había vuelto.
—No, señora —respondió la doncella.
—Pero ¿a qué hora salió?… ¿Cómo ha madrugado tanto?
—Si no ha salido…
—¿Pues cómo es eso?
—Porque desde anoche no ha vuelto.
—¡Ya! —exclamó Currita.
Y mirándose en el espejo, se arregló con sumo cuidado un rojo ricito que con gran prudencia encubría sobre su frente una manchita de pecas.
La duquesa de Bara, cansada de aguardar, llegó en busca de la perezosa.
—¿Pero, Curra, qué haces?… ¡Mira que la reina estará aguardando!…
—¡Vamos, vamos, Beatriz!… Parece que no conoces a la señora: las doce nos darán sin salir de la cámara.
Y observando que completaba también la toilette de luto de la duquesa una mantilla española, exclamó muy alborozada:
—¡Mujer, hemos tenido la misma idea!… ¡Qué delicia!… Les grands esprits se rencontrent…
—Para representar a España, no se podía ir de otra manera… Lo que siento es no haber pensado en el abanico…
—Pues por lo mismo compré yo ayer uno… Míralo, no es feo… ¿Quieres otro igual? Kate te lo traerá en un momento: lo compré en la Compagnie Lyormaise, ahí, a la vuelta de la esquina.
La duquesa, ante la perspectiva de un abanico gratis, sintió aminorarse su prisa. Era un abanico muy bonito, de nácar quemado, muy oscuro, con país de seda negra. Kate lo pagaría en la tienda, y ella se olvidaría, de seguro, de pagarlo a Kate; porque en estas cosas de pagar era la duquesa mujer muy distraída… Al salir Kate, avisó que el señor marqués había vuelto.
—Dispensa un momento, Beatriz —exclamó vivamente Currita—. Voy a decir adiós a Fernandito.
La duquesa hizo un gesto de complacencia íntima ante la ternura conyugal de su amiga.
—¡Qué par de tórtolos! —dijo—. Te aseguro que me das envidia.
Y Currita, con patética entonación, contestó desde la puerta:
—Verdaderamente que es un don del cielo no haber tenido en catorce años de matrimonio un solo disgusto.
Fernandito acababa de llegar, y a la verdad que no eran sus trazas de haber estado rezando el rosario. Traía en pie el cuello del gabán, ajada la camisa, un apabullo en el sombrero, rojos e hinchados los ojos, y trascendíale el aliento a vino trasnochado. Quedóse muy sorprendido y turbado a la vista de Currita, y con la forzada sonrisa del escolar que encubre una picardihuela con una mentira, le dijo:
—He estado a ver a los antropófagos… En el Jardín de las Plantas.
Ella, con tiernísima solicitud, exclamó muy alarmada:
—¡Jesús, Fernandito, me dan miedo esas cosas!… ¿Están sueltos?… ¿Muerden?…
—¡Ca, no!… Si son unos negros cualquiera… ¡Más feos!…
Y se abrochaba con disimulo el gabán, para ocultar a Currita que llegaba su consideración a los antropófagos hasta el punto de visitarlos a las diez de la mañana, de frac y corbata blanca. Ella, con su sencillez columbina, no reparaba en esto, y se apresuró a preguntar con ingenuidad adorable:
—¿Hiciste mi encargo?
—¿Qué encargo?…
—¡Pues me gusta!… ¿No te dije que fueses a ver a Jacobo Téllez?…
—¿A Jacobo Téllez?… ¿Y quién es Jacobo Téllez?
—Pues, hombre, Jacobo Sabadell, el marido de mi prima Elvira.
—¡Ah, ya!… Si yo creía que se llamaba Benito…
En los claros ojos de Currita brilló un relámpago de ira, y a poco más pierde su mansedumbre.
—Y aunque se llamara Policarpo —exclamó—. ¿Es razón esa para no hacer lo que te digo?…
—Pues nada, hija, se me olvidó. ¿Qué hemos de hacerle?
—¡Ir ahora mismo! ¿Te enteras?… Y convidarlo a almorzar… Mira que a mi vuelta he de encontrarlo aquí contigo.
—Bien, hija, descuida, así se hará… ¿Dices que se llama Benito?
—¡Dale con Benito!… Se llama Jacobo, y es un muchacho distinguidísimo, a quien quiero que consideres como mi primo que es.
Currita disertó un momento sobre el amor de la familia y el imperioso deber que tiene todo ciudadano de estrechar estos lazos venerandos, y dejando ya convencido a Fernandito, marchó a reunirse con la duquesa.
Al subir al carruaje ambas damas, apareció el tío Frasquito presuroso, muy lozano, pulcro y resplandeciente, haciéndolas señas de que le aguardasen. Subió con ellas al coche, sacó del bolsillo una curiosa cajita de cartón y púsola sobre sus rodillas. Las damas le miraban atónitas y él sonreía picaresco; levantó al fin la tapa con mucho misterio, y entre perfumados papeles de seda apareció la babucha.
Mientras tanto, Jacobo, sin salir de su aposento del Gran Hôtel, daba vueltas a su proyecto. La claridad de juicio va en razón directa de la conveniente distancia a que se contemplan los hechos, y al despertar aquel día, libre ya de las perplejidades y angustias que atormentaban su ánimo, pudo apreciar su situación con exactitud verdadera.
Las líneas de su plan aparecieron entonces claras y firmes en todos sus contornos, a la manera que después de una inundación y cuando las aguas se retiran, aparece distintamente la altura de los collados y lo extenso de los llanos y lo profundo de los valles. Encontróse entonces Jacobo con que sus collados eran montañas, y sus llanos desiertos, y sus valles abismos…
Y lo peor del caso estaba en que el primer abismo que se abría a sus pies y le era forzoso salvar, habíalo abierto él con sus propias manos la noche antes, por jugarlo todo impremeditadamente a una sola carta, olvidando que era su juego de cartas dobles y complicadas. Porque la babucha comprada en el Gran Bazar y la necedad del tío Frasquito iban a colocarle aquel mismo día en lo alto de la columna del escándalo, en la gloriosa picota de la moda, que asentaba esta vez sus cimientos sobre los cadáveres de dos seres degradados, muerto el uno con un dogal, cosida la otra a puñaladas y arrojada en su saco de cuero, sin expirar todavía, viva y palpitante, en lo profundo del mar de Mármara.
Mas desde aquella columna, donde se podían dictar leyes al mundo del fausto y del escándalo, sólo se lograba inspirar desprecio y repugnancia invencible a ese otro mundo, no más pequeño, pero sí más desconocido, de la honradez y la virtud, y justamente en aquel mundo callado y oculto era donde se escondía la persona que a toda costa necesitaba él en aquellas circunstancias… ¿Y quién ponía ya diques al viento? ¿Quién sujetaba al tío Frasquito, que babucha en mano recorría ya las calles de París en busca de un pedacito de celebridad, de un solo rayito de la aureola del héroe?…
Preciso era tirar por otro camino, y la casualidad trajo a Jacobo quién había de indicárselo. Era este Diógenes, que acudía muy de mañana, atraído por el dinero que se le figuraba traer el plenipotenciario, como los buitres acuden al olor de la carne muerta.
Diógenes no era como Sabadell, que jamás se apeaba de su papel de gran señor, y lo mismo gastaba en boato y en caprichos en tiempo de las vacas gordas que en tiempo de las flacas, con la sola diferencia de pagar en los de aquellas y no pagar en los de estas. Diógenes, por el contrario, vivía en una modesta maison meublée, y sentábase de diario a la primera mesa que hallaba puesta, sin esperar a que le invitasen, por cierta especie de derecho de cuchara que garantía su poquísima vergüenza, por una tradición constante que la inveterada costumbre había convertido en ley escrita en las pandectas de la capigorronería madrileña. Cuando tenía dinero lo derrochaba espléndidamente, y cuando no lo tenía, pedíalo prestado, con la intención jamás retractada de no pagarlo nunca, según su axioma favorito: Cobra y no pagues, que somos mortales.
Aquella mañana habíase propuesto almorzar con Jacobo y llevárselo después al Petit-Club a tirar de la oreja a Jorge, con ánimo deliberado de darle por el camino algún sablazo bien dispuesto.
Su sorpresa fue, pues, grande cuando Jacobo, con la austeridad de un san Pablo primer ermitaño y la fortaleza de un san Antonio en el desierto, se negó rotundamente a salir del hotel, diciendo que había jurado no pisar el impuro suelo de París, que jamás tomaría en la mano una carta y que no pareciéndole ya conveniente marchar a Madrid a causa del cambio político, había decidido salir a la mañana siguiente para Biarritz, donde pensaba intentar una reconciliación con —¡polaina!— ¡con su mujer!…
Escuchábale Diógenes en silencio, mirándole de hito en hito, clavados en sus ojos los suyos, abotagados por la borrachera continua. Cuando acabó de hablar, díjole muy serio:
—¡Vamos!… Tú dices lo del gitano del cuento: ¡Señó! Toos píen el pan de cada día… Yo sólo pío que me pongan donde lo haiga, que ya yo me arreglaré…
—No te entiendo…
—Pues vaya más claro… Tú dices: mi mujer ha ganado su pleito con la Monterrubio y tiene una porción de miles de renta… Yo tengo el hambre del hijo pródigo; pues me voy allá y me como el ternero…
Alborotóse Jacobo al oír tan fielmente expresado parte al menos de su pensamiento, y con aire de dignidad ofendida, exclamó:
—Te aseguro…
—¡Vamos, Jacobito!… ¡Si conoceré yo a los cojos en el modo de andar!…
—Te digo…
—¡Si sabré yo el lino que cardo, Jacobito!…
—Creo lo que quieras, pero yo…
—¿Si querrán los pollos engañar a los recoveros?, pichón dorado… Mira niño: ni tú tienes vergüenza, ni yo tampoco; pero para ser pillo, lo primero que se necesita es talento, y cuando tú vas, ya estoy yo de vuelta. ¿Estamos?…
La dignidad sublevada de Jacobo pareció sosegarse mucho, y después de un momento de silencio, preguntó:
—Según eso, ¿te parece mi plan un disparate?…
—¿Un disparate? Para ti, un negocio redondo; para ella, un robo a mano armada.
—¿Y crees que Elvira…?
—¿Se dejará robar?… ¡Pues ya lo creo!… Lo que es por ella, en cuanto le guiñes el ojo… Si te quiere, hombre; te quiere lo mismo que el primer día en que la engañaste. ¡Mentira parece!…
—Pues entonces…
—Entonces, queda el rabo por desollar.
—¿Y de quién es ese rabo?…
—Amigo mío… del padre Cifuentes.
—¡Ya!… Ya me lo habían dicho.
—Pues no te engañaron.
Quedóse Jacobo un momento pensativo, y rascándose después levemente la cabeza, añadió con su truhanesca sonrisa:
—Entonces… será preciso confesarse con el padre Cifuentes.
Diógenes se puso muy serio.
—Mira, Jacobo —le dijo—. ¿Me ves tú a mí?… Soy un truhán, un borracho, un perdis, que todo lo que no sea matar, todo lo he hecho… Pues para que veas: las cosas de Dios yo las respeto… Las respeto, porque lo mamé. ¡Polaina! Lo mamé con la leche… No soy bueno porque no quiero jorobarme siéndolo; pero al que se joroba y lo es, yo le venero; que no porque merezca yo un presidio dejo de conocer que hay quien merece la gloria; y no porque me revuelque en un lodazal dejo de ver que hay estrellas en el cielo…
Jacobo escuchaba estupefacto la extraña salida de Diógenes, que pronunciaba su arenga babeando la ancha bocaza, dando golpes, ora en su propio pecho, ora en la mesa.
—¿Y a qué viene todo eso? —preguntó al fin Jacobo.
—¿A qué?… A que dejes tranquila a tu mujer, porque sólo con pensar en ella la manchas.
—¡Pues me hace gracia!… ¡Valiente paladín le ha salido a la Elvirita!… ¿Y dónde han hecho ustedes su compadrazgo? Supongo que no será en el confesonario del padre Cifuentes.
—No, por cierto… La veo y la he sabido apreciar en casa de María Villasis, que es su amiga íntima.
—¿Conque amiga íntima de tu íntima amiga la Villasis?… ¡Ahora lo entiendo!… ¿Y qué hace esa perfecta viuda, como la llamaba la de Bara en otro tiempo?… Supongo que te habrá sucedido con ella lo que sucede con los perros chinos, que de puro feos hacen gracia… ¿Y mi mujer, será, sin duda, vuestra confidente?…
—¡Alto ahí, canalla, o te rompo el morro! —exclamó Diógenes poniendo su formidable puño en las narices mismas de Jacobo—. ¿Qué es lo que buscas tú? ¿Dinero?… Pues ahí tienes a la de Albornoz; una… pelona como tú, que te dará lo que quieras… ¿Qué más te da, llamarte Jacobo que monsieur Alphonse?…
¡Oh!… Jacobo se incomodó esta vez de veras, porque jamás le habían refregado por la cara una verdad tan áspera. Contúvose, sin embargo, porque sabía cuán terribles eran las embestidas de Diógenes, y con forzada sonrisa contestó:
—Mira, Diógenes, la borrachera de ayer te dura todavía… ¿En qué cabeza cabe sino en la tuya, de bala rasa, que fuera yo a venderme a mi mujer por un puñado de duros?…
—Amigo, cuando no dan más en la puja, hay que decir lo del otro gitano del cuento… Se confesó de haber robado tres pesetas, y el cura le dijo: «¿No te da vergüenza, infeliz, de condenarte por tres miserables pesetas?…». «¿Y qué quería usted que jiciese, si no había más?…».
Aquí interrumpió la disputa el marqués de Villamelón, que entraba restaurado ya por completo de sus desperfectos de la mañana. Al verle Diógenes, cogió prontamente un periódico y púsose a leer junto a la chimenea, en el lado opuesto.
El marqués fuese derecho a Jacobo, que ceremoniosamente se levantaba para recibirle, y apretándole ambas manos, díjole con grande afecto:
—Adiós, Benito, ¿cómo te va?… Tú siempre tan famoso…
Y con protectora afabilidad diole dos cariñosas palmaditas en el hombro izquierdo.
—Dispensa que no viniera a verte ayer, Benito —prosiguió Villamelón, sentándose—. Pero en este París, ¿me entiendes?, no hay tiempo para nada… Curra te espera a almorzar. ¿Lo sabes?… A las dos: un poco tarde quizá; pero hoy está de servicio con la reina. ¿Me entiendes?
Ofendióse la altivez de Jacobo con los aires protectores del héroe del combate navo-terrestre de Cabo Negro, y quiso declinar fríamente la honra del convite; mas Villamelón le atajó la palabra, diciendo:
—¡Nada, nada, nada! ¿Me entiendes?… No admito excusas, Benito; y Curra se ofendería de muerte. ¿Sabes?… Tiene debilidad por la familia, y lo que es por ti, delira. Siempre está con Benito arriba, Benito abajo…
Diógenes gritó desde su asiento:
—Pero, Villamelón…, quiero decir, ¡majadero!… ¡Si no se llama Benito!…
—¡Ay! Es verdad, que era… ¿Cómo era?…
—Jacobo.
—¡Eso es, Jacobo!… Pues dispensa, Jacobo; pero tengo una memoria infelicísima, y lo peor es que cada día se me va debilitando…
Quejábase con harta razón Fernandito de su falta de memoria, síntoma fatal a veces de los reblandecimientos cerebrales. Mas Diógenes, que no perdonaba ocasión de descargar su terrible mandoble, púsose a recitar como si leyera en el periódico:
Hablando de cierta historia,
A un necio se preguntó:
—¿Te acuerdas tú? —Y respondió:
—Esperen que haga memoria.
Mi Inés, viendo su idiotismo,
Dijo risueña al momento:
—Haz también entendimiento,
Que te costará lo mismo.
Jacobo y Villamelón se miraron entre sí, miraron después a Diógenes, y tornado a mirarse ambos, echáronse a reír, diciendo al cabo Fernandito:
—¡Qué cosas tiene!… No hay más remedio que dejarlo o matarlo. ¿Sabes, Benito?…
