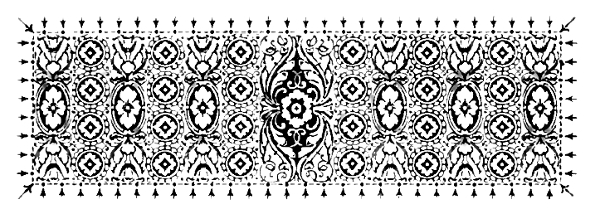
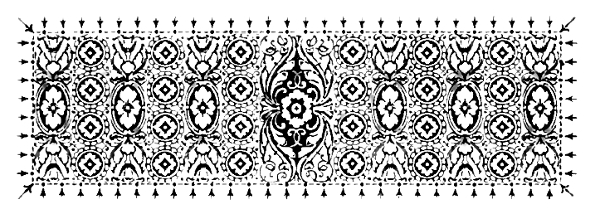
II

NGOMADO, teñido, peinado y reluciente a fuerza de cosméticos, y bailando sobre las puntas de los pies, por no permitirle andar de otra manera el calzado estrechísimo, que le torturaba, sin disimularlos del todo, dos morrocotudos juanetes, entró con grande prisa en la terraza el tío Frasquito, tío universal de toda la Grandeza de España, y de aquellos sus adyacentes de nobles de segundo orden, ricachos de todos cuños, notabilidades políticas y literarias, capigorrones de oficio, aventureros atrevidos y personajes anónimos que forman el todo Madrid de la corte, el abigarrado dessus du panier del gran mundo madrileño.
Llamábale todo este mundo el tío Frasquito, porque el buen tono así lo había decretado, y él aceptaba complacido el parentesco de todos aquellos cuya sangre azul empalmaba realmente, siglo antes o siglo después, con la suya preclarísima; a los demás, sin rechazar tampoco lo apócrifo del parentesco, colocábalos con cierta protectora condescendencia en la categoría de sobrinos espurios.
En medio, pues, de esta familia universal se destacaba el tío Frasquito, hacía medio siglo, viendo desfilar generaciones y generaciones, legítimas o espurias, de sobrinos y sobrinas que nacían y crecían, se casaban y multiplicaban, se morían y se pudrían, sin que, abroquelado él tras el corsé apretadísimo que sujetaba las insolentes rebeldías de su abdomen, hubiese pasado jamás de los treinta y tres años; los suyos, semejantes a las semanas de Daniel, eran años de años, aunque más complacientes que aquellas, se alargaban o encogían según demandaban las circunstancias. Treinta y tres contaba cuando en el año cuarenta asistió a la boda de la reina de Inglaterra, acompañando al enviado extraordinario de la corte de España, y los mismos tenía cuando, en 1853, presenció la de su sobrina Eugenia de Guzmán con el emperador Napoleón III; casamiento desigual, messa alianza humillante que reprobó en absoluto el tío Frasquito, por no satisfacerle de todo la prosapia de Bonaparte, y aunque nunca llegó a relegar al nuevo sobrino a la categoría de los espurios, tampoco consintió en designarle de otro modo que con el nombre de mi sobrino el conde consorte de Teba[8].
Susurraba la leyenda que el tío Frasquito llevaba en su cuerpo treinta y dos cosas postizas, entre las cuales se contaba una nalga de corcho. Es lo cierto que, en el momento en que lo presentamos a nuestros lectores, volviendo del pasaje Jouffroy para confirmar a sus compatriotas la abdicación del duque de Aosta, la obesidad había trocado su talle de palmera en puchero de Alcorcón, y el arte, la industria y hasta la mecánica trabajaban de consumo y a porfía en la restauración diaria de aquel Narciso trasnochado, en riesgo siempre de convertirse en acelga, como en flor se convirtió el antiguo Narciso de la mitología griega.
El tío Frasquito era soltero, rico, vivía ordenadamente, no tenía vicios conocidos, ni tampoco deudas; era afable, cortés, servicial, complaciente, tenía modales de doncella pudorosa y cadencias en la voz de damisela presumida. Coleccionaba sellos diplomáticos, bordaba en tapicería, tocaba desastrosamente la flauta y pronunciaba las erres de esa manera gutural y arrastrada, propia de los parisienses, que imitan en España algunos afrancesados elegantes, y es defecto natural en otros muchos, para quienes se inventó aquello de: «El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Ramírez se lo ha robado».
Diógenes le llamaba de ordinario Francesca di Rimini, a veces señá Frasquita, y perseguíale y acosábale por estrados y salones, y hasta entre las faldas de las damas, donde el afeminado prócer acostumbraba a refugiarse, con intempestivos abrazos que le arrugaban y tiznaban la inmaculada pechera; besos extemporáneos que obligaban a la pulcra víctima a lavarse y frotarse con cold cream; pisotones disimulados que le deslustraban el calzado y le reventaban los juanetes, o bestiales apretones de manos que le descoyuntaban los dedos, poniendo en riesgo de esparcirse por todas partes los treinta y dos componentes que asignaba a su cuerpo la leyenda.
Aquellos dos viejos, de caracteres y costumbres tan diversas, eran, sin embargo, dos tipos rezagados de la misma sociedad, dos ejemplares fósiles de aquellos próceres del pasado siglo, manolos viciosos y cínicos unos, petimetres, insustanciales y afeminados otros, que prepararon en España la ruina y el descrédito de la Grandeza.
Entró, pues, el tío Frasquito en la terraza con ademanes de doncella atribulada, y todos se agolparon en torno suyo, acosándolo a preguntas… ¡Todo, todo quedaba por nuevos partes confirmado, y el sauve qui peut era en Madrid general!…
Corroborábase la noticia de que don Amadeo había huido a Lisboa con su familia, y el telégrafo transmitía los nombres de los individuos que formaban el primer ministerio de la recién nacida República.
—¡De la Rrrepública española! —exclamó el tío Frasquito quitándose el sombrero con burlesca solemnidad.
Y entre risas despreciativas y observaciones irónicas, comenzó a leer en su elegante carterita, donde estaban apuntados los nombres de los nuevos ministros[9]… ¡Pero qué nombres, Virgen Santísima! ¡Si aquello era cosa de morirse de risa!… Figueras, Castelar, Pi y Margall, los dos Salmerones, Nicolás y Paquito… Córdoba.
—¡Córrrrdoba, señores, Córrrdoba!… ¡Ferrrnandito Córrrdoba, rrrepublicano!… ¡Quién lo creyerra, cuando íbamos juntos a casa de la Benavente, cuando Fernando VII lo envió a Portugal con su hermano Luis, detrás del infante don Carlos y la princesa de Beyrra!… Porr supuesto, que yo era entonces un niño, una verrdadera criaturra…
El tío Frasquito no cayó en la cuenta de que, según aquellos datos, debió de haber asistido seis años antes de su nacimiento a los saraos de la duquesa de Benavente, y prosiguió enumerando a los ministros restantes: ¡Echegaray, Beranger y Becerra!… ¡Santo Dios!… Si esto era para España la coz del asno; y aquellos enanillos de gorro frigio, encadenando al león de Castilla, recordaban aquella grandiosa imagen:
Ce grand peuple espagnol, aux membres enervés,
Expire dans cet antre ou son sort le termine,
Triste comme un lion rongé par la vermine!
¡Y qué chistosamente cursis resultaban siempre aquellos demócratas!… ¿Pues no se les había ocurrido lo primero ir a darle una serenata al interesantísimo don Emilio tocando la Marsellesa?…
¡Ah! ça ira, ça ira, ça ira…
Celui que s'élève on l'abaissera.
Celui que s'abaisse on l'élèvera.
¡Ah! ça ira, ça ira, ça ira…
—¡Qué delicia! —exclamó Currita—. ¿Y no les echó él un discursito?
—¡Ya lo creo!… Desde el balcón, como cantaba la Nilson en Viena; y luego obsequió a la concurrencia con carramelos y cigarritos…
—¡Qué monada!… De seguro que este invierno tendrá recepciones.
—¡Sí! Para los ciudadanos sans culottes.
—¡Polaina! —exclamó Diógenes—. En cuanto cuelgue un jamón en la puerta, tiene allí a Madrid entero, y tú, Curra, irás la primera.
Azoróse el tío Frasquito al oír la voz de Diógenes, y temiendo algunos de sus amagos de intempestivo cariño, fuese escurriendo con disimulo, soltando casi a media voz su última noticia. Anunciaba también el telégrafo que don Carlos había entrado en España por Zugarramurdi, y que aprovechando sus parciales aquella confusión, aprestábanse a hacer un supremo esfuerzo para apoderarse de la corte.
Disgustó esto mucho a toda la concurrencia, por parecerle más temible el carlismo que la República, y en aquel momento llegó a confortar los ánimos un viejo alto, de aspecto marcial y largos y retorcidos bigotes blancos: era el general Pastor, hermano de Leopoldina, que volvía del palacio Basilewsky de conferenciar con la reina.
Entró, pues, el general radiante y satisfecho cual si viese ya en lontananza la cartera de la Guerra, y contestando con sonrisas y palabras huecas a las mil preguntas que de todas partes le dirigían, apresuróse a dar cuenta a la condesa de Albornoz y a la duquesa de Bara de una embajada de su majestad la reina… Esta las designaba para acompañarle al día siguiente, a la capilla expiatoria del bulevar Haussman, donde debía celebrarse la Misa de aniversario, algún tanto retrasada aquel año, del infortunado Luis XVI; el espectáculo prometía ser curioso, porque los príncipes de Orleans, reconciliados con el conde de Chambord, asistirían por primera vez, en público, a aquellas simbólicas honras.
Abrió entonces el saco de noticias el general Pastor, y dando a entender, con cierta vanidad política, que callaba mucho más de lo que decía, confirmó todo lo dicho por el tío Frasquito, añadiendo que la proclamación de la República era un paso gigantesco dado hacia la Restauración; que los desórdenes más terribles no tardarían en estallar en España, y alarmadas las potencias europeas con los escarmientos de la Commune en Francia, se apresurarían a intervenir en favor del príncipe Alfonso. Notas secretas de algunos embajadores extranjeros habían llegado ya al palacio Basilewsky, y Thiers mismo, temeroso de que el zurriago de las monarquías coligadas le deparase a él algún latigazo, negábase a reconocer la nueva República.
Tan sólo míster Harrilin, embajador de los Estados Unidos en España, habíase apresurado a reconocer el nuevo orden de cosas en nombre de su Gobierno, presentándose en el palacio de la Presidencia con todo el ceremonial de costumbres en tiempos de la monarquía, y asegurando en su discurso, con la truhanesca formalidad de Jonathan en persona, que «los Estados Unidos de América no podían menos de contemplar con emoción y simpatía, convertido en República, el imperio de Fernando e Isabel».
—¡Pues vaya con el indecente! —exclamó Leopoldina Pastor hecha una furia—. Para esos yanquis farsantes, igual da Figueras que Fernando el Católico, y lo mismo representa una corona que un gorro de algodón. Cotton is King!… ¡Monísimo!… ¡Y pensar que hace tres semanas bailábamos todas en su casa!… ¡Vamos! Si después de todo, resulta que cuando se trata de divertirse perdemos todas la vergüenza.
—Tu dixisti! —gritó Diógenes con grande ahínco.
—Y lo repito —prosiguió Leopoldina—. Pero yo le aseguro a ese indecente que ha de oír de mis labios cuatro palabritas bien dichas… ¡Oh, si yo lo tenía previsto! En el último baile que dio llevaba medias azules de algodón…
—Como que su suegro tiene en Boston una fábrica.
—¡Qué delicia! —exclamó Currita—. Pues cuando den la Jarretière al yerno, ya puede el suegro regalarle la media.
—De seguro que las habrá él anunciado en la Presidencia al terminar su discurso, como aquel preacher yanqui que terminó su sermón: Ya os he demostrado, mis buenos hermanos, que sólo por la virtud se gana el cielo. Sólo me resta, para terminar, recomendaros la magnífica sombrerería de Míster Francis Morton, 24, Catherine Street.
Allí todos los artículos son distinguidos y baratos. Net cash. Que viene a ser «No se fía».
El timbre eléctrico que anuncia aux hommes d'équipes la llegada de nuevos viajeros, comenzó a repicar en aquel instante, y, a poco, llegó Gorito Sardona, muy conmovido, anunciando que la señora de López Moreno se apeaba en aquel momento en el Grand Hôtel, que venía de Madrid, y que a poco más la asesinan en el camino.
—¡Trae una oreja colgando! —añadió tirándose de una suya.
Horrorizóse la concurrencia, y todos salieron a su encuentro deseosos de ver a la banquera desorejada. La duquesa, sin embargo, temiendo sin duda que trasladase esta a sus orejas las famosas hipotecas que sobre sus tierras tenía, quiso escurrirse por la sala de lectura, con tan mala suerte, que fue a toparse en el patio mismo con la López Moreno, su hija Lucy, dos doncellas, un criado, diecisiete baúles y número ilimitado de cajas y sombrereras. La banquera llegaba pálida y abatida, y tenía, en efecto, ensangrentado el lóbulo de la oreja izquierda.
Al verse cogida la duquesa, salió al encuentro de la López Moreno, exclamando muy cariñosa:
—¡Pero, Ramona!… ¿Cómo no me ha avisado usted?
—¿Avisar? —exclamó con espanto la López Moreno—. ¡Gracias que llego con vida!… ¡Qué viaje, duquesa, qué viaje!… En el camino a poco más me asesinan… ¡Nací ayer!… ¡Un milagro, un milagro!
—¡Qué horror! —exclamó la duquesa.
Y mirando en torno suyo, con la esperanza de que el prodigio divino no hubiera alcanzado también al señor López Moreno, añadió:
—Pero ¿dónde está su marido de usted?… ¿No viene?…
La tierna esposa hizo otro gesto de espanto y contestó sin enternecerse demasiado:
—¡En Matapuerca está…, si es que vive!…
—¿En Matapuerca? —exclamó Diógenes—. ¡No puede ser!… Será en Matapuerco…
—No, no; en Matapuerca —replicó la López Moreno sin comprender la pulla del viejo.
Y rodeada de todos los españoles, que atraídos por la curiosidad iban poco a poco acudiendo, la voluminosa señora comenzó el relato de sus infortunios… De aquella hecha se llevaba la trampa a la España entera; la gente se escapaba de Madrid a bandadas, y no parecía sino que la trompeta del Juicio Final había sonado en la corte.
—¡Me alegro! —exclamó Diógenes—. A esa trompetita estoy yo aguardando… ¡Qué cosas han de saberse cuando diga el ángel: cada peso duro con su dueño, y cada hijo con su padre!…
La duquesa le hizo callar de un abanicazo, y la López Moreno, llena de satisfacción al verse objeto del interés de todos, continuó el relato de su susto, un susto atroz, una barbaridad de susto… El tren traía cuarenta y dos coches atestados de gente que iba a Biarritz, a San Juan de Luz, a Bayona, a cualquiera parte, con tal de pasar la frontera. En Vitoria añadieron otra máquina y entraron cuatro compañías del Regimiento de Luchana. ¡Malo!… Por la noche todo fue bien, pero al llegar a Alsasua, ¡Virgen Santísima!… ¡Los carlistas! Y de pronto, ¡prurrruumm! ¡Una descarga atroz!…
—Pero, de repente, hija, de repente, sin avisar siquiera, sin decir agua va: nada, nada, nada. ¡Prurrruumm!, caiga el que caiga… La tropa, ¡claro está!, contesta ¡prurrruumm!, otra descarga. Yo, muerta, Lucy, muerta debajo del asiento, sin resollar siquiera, y ¡prurrruumm!, arriba, ¡prurrruumm!, abajo; hora y media de tiritos… De pronto, se abre la ventanilla, entra una mano, me arranca una oreja y se va…
—¡Qué atrocidad! —exclamaron todos. Y Gorito Sardona, con su guasona formalidad, añadió:
—¿Pensarían hacer una chuleta?…
—No, señor —replicó la víctima algún tanto ofendida—. Lo que pensaron fue llevarse un brillante de quinientos duros que traía en ella, y se lo llevaron en efecto… Decían luego que fue un pillete de la estación, pero a mí no me quita nadie de la cabeza que fue el cura Santa Cruz… Como que esto era en mitad del túnel, a oscuras, y en la pared de enfrente vi yo la sombra del sombrero de teja…
—¡Qué barbaridad!…
—¿Pero usted vio a los carlistas?…
—¿Que si los vi?… Al salir del túnel, en un altito había un montón de ellos, y en medio uno con entorchados, que era don Carlos… Lucy decía que no, pero yo creo que sí. Uno chiquitillo, bizco, con barba rubia, picado de viruelas, que nos hizo con el puño así…
Y la señora de López Moreno enarbolaba el suyo robustísimo, con gesto horrible de amenaza.
—¡Pero si don Carlos es muy alto, moreno, con barba negra!… Yo le conocí en Vevey…
—Pues vendría disfrazado; no es tan difícil teñirse la barba de rubio.
—Pero es imposible, teniendo dos metros de largo, encogerse hasta tener la mitad.
—Podrá ser que me equivoque, pero lo dudo —replicó la López Moreno, que no renunciaba fácilmente a la honra de haber sido amenazada por un puño real.
El general Pastor oíalo todo complacidísimo, viendo en aquella catástrofe los primeros truenos de la terrible tempestad que comenzaba a desencadenarse en España. De aquel caos había de salir la Restauración, y la política del partido dirigía, por lo tanto, todos sus esfuerzos a excitar y mantener el desorden. Una palabra imprudente del general reveló a los más avisados que estaba bien al tanto de aquellos manejos: preguntó a la señora de López Moreno si, al salir ella de Madrid, no se decía nada en la corte de levantamientos socialistas en Andalucía.
—¿Y me lo dice usted a mí? —exclamó la banquera con enérgica ira—. ¿Pues no saben ustedes lo de Matapuerca?…
—¡Ay, por Dios, señora! —la interrumpió Currita con toda su aristocrática impertinencia—. ¿No podría ser Mata… cualquiera otra cosa?
—¡Pero si se llama Matapuerca!… Es una dehesa magnífica en la provincia de Extremadura, de más de tres mil aranzadas, con veintisiete caseríos… En fin, un pequeño reino… Era de los frailes Agustinos, y mi marido lo compró cuando lo de Mendizábal…
Currita hizo un gesto de resignación pacientísima, y preguntó:
—¿Y qué ha sucedido en el pequeño reino de Mata… esos animalitos?…
—Pues nada, ¡una friolera!… Que en cuanto proclamaron la República, invadió la dehesa una horda de aquellos bandidos, asesinaron al aperador y a tres guardas, y se repartieron las tierras. López Moreno salió para allá corriendo, y estoy inquietísima… No sé lo que va a hacer…
—¿Pues qué ha de hacer? —exclamó Diógenes—. ¡Polaina! Lo que hicieron los frailes Agustinos cuando su marido de usted y Mendizábal les quitaron la dehesa… ¡Tener paciencia!… A cada puerco le llega su San Martín, doña Ramona; figúrese usted si no le llegará también en Matapuerca… Amigo, ¡los socialistas, los socialistas!… Esos han aprendido lógica; ahí tiene usted los nuevos desamortizadores.
La López Moreno iba a contestar muy picada, pero el general Pastor, frotándose las manos de júbilo, la contuvo, diciendo:
—Nos trae usted excelentes noticias, señora… La cosa marcha viento en popa, mejor de lo que yo esperaba.
—¡Pues me hace gracia! —exclamó la banquera estupefacta—. No diría usted lo mismo si le hubiesen robado una dehesa y arrancado una oreja con un brillante de quinientos duros…
—Nada, doña Ramona, hay que resignarse por algún tiempo a ser reina destronada de Matapuerca… La Restauración la restablecerá a usted muy pronto en su trono… ¿Y sabe usted lo que estoy pensando? —añadió el general como asaltado de una idea repentina—. Que la reina tendrá mucho gusto en oír de usted misma esas noticias. ¿Tendría usted inconveniente en venir a Palacio?…
La banquera pensó ahogarse de satisfacción, y la duquesa, que se apresuraba a pagarle con honras y relumbrones lo que no le pagaba en dinero, exclamó vivamente:
—¡Magnífica idea! Yo misma la llevaré… Mañana pido a la señora la audiencia…
—¡Pues ya lo creo que la reina tendrá mucho gusto en oírla! —observó pausadamente Currita—. Doña Ramona narra muy bien y usa unas armonías imitativas de muchísimo efecto… Cada vez que dice ¡prurrruumm!, parece materialmente que se huele a pólvora… ¡Qué delicia… oírle contar la dégringolade de Matapuerca!
La señora de López Moreno no se enteraba de nada de esto, ocupada en dar gracias, enternecida, al general y a la duquesa… El sueño dorado de toda su vida, ser recibida en Palacio, iba a realizarse, y no le parecía cara tamaña honra, al precio de una oreja desgarrada y una dehesa perdida.
El general, por su parte, seguía la política de Butrón, barrer para dentro, y calculaba ya las copiosas sangrías que, en nombre de los conspiradores, podría hacer su espada victoriosa en las repletas arcas de los consortes López Moreno.
Durante toda esta escena, Currita no había perdido de vista un momento a Jacobo, que escuchaba atentamente sin darse prisa a subir a su cuarto a lavarse y descansar. Al disolverse la reunión, porque la hora de comer se aproximaba, echóle de menos Currita en la terraza; asomóse vivamente a la sala de lectura, salió al patio y no le encontró por ninguna parte.
Por la escalera de enfrente subía en aquel momento el tío Frasquito dando el brazo a su sobrina espuria, la reina destronada de Matapuerca, que se detenía en cada peldaño para ponderarle lo terrible de su susto, lo soberbio de su dehesa, el dolor de su oreja, lo pavoroso de aquellas descargas atronadoras…
¡Prurrruumm!
