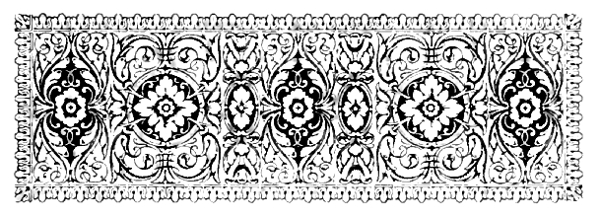
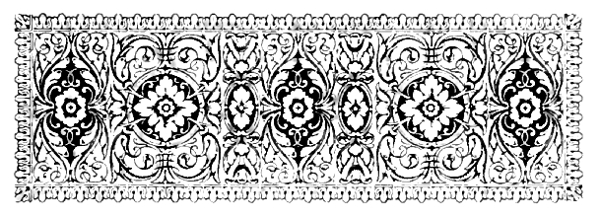
I

L tren expreso de Marsella a París traía cuatro horas de retraso, por haberse roto un puente la noche antes entre Gallician y Saint-Gilles. Los viajeros llegaron a las cuatro y media a la gran capital, apeándose en la gare de Lyon, hambrientos y malhumorados. Un hombre de unos treinta años saltó el primero de un sleeping-car, y atravesando el andén antes que la multitud lo invadiese, llegó al carrefour con ese aire seguro y exento de toda perplejidad que anuncia siempre al viajero práctico en añagazas de aduanas, estaciones y caminos de hierro.
Hizo una señal al primero de los muchos coches de alquiler que en ordenada fila esperaban, y el cochero acudió presuroso, midiendo antes con la vista, de pies a cabeza, la traza del viajero. Traía este por todo equipaje una de esas fundas inglesas arrolladas en correas, que encierran tanto en tan poco trecho y bastan para guardar todo lo necesario a cualquier touriste inglés que se dispone a dar la vuelta al mundo.
El cochero pareció quedar satisfecho de su examen: entre las ricas pieles que forraban el abrigo del viajero, había descubierto su vista perspicaz lo que basta para constituir un gran personaje a los ojos del vulgo parisiense: asomaba una cintita amarilla y blanca por el ojal de su americana. Il était decoré!…
Al poner el pie en el estribo, limitóse a decir el viajero en francés muy bien acentuado:
—Grand Hôtel… Boulevard des Capucins…
El coche arrancó dando tumbos como cualquier simón de nuestra España, y el viajero no pareció experimentar esa sorpresa mezclada de admiración, curiosidad y entusiasmo que embarga a todo el que llega a París, una, dos, tres y hasta cuatro o cinco veces.
Arrellanóse en los almohadones de raído paño azul del coche y sin conceder siquiera una mirada al primer aliento de París, que comenzaba ya a ensordecer y atronar sus oídos, arrancando de la gran plaza irregular de la Bastilla, en que desembocan cuatro boulevards y diez calles, púsose a pasar revista con gran cuidado a los papeles contenidos en una bolsa de viaje, cuya correa le cruzaba el pecho de derecha a izquierda.
Ninguno de ellos faltaba: en la bolsa de la derecha había varias cartas abiertas, algunos papeles sueltos y un pequeño atadito de billetes de Banco; en la izquierda, un gran cartapacio, sellado con una corona real sobre lacre rojo. En el sobre decía:
A SU ALTEZA REAL, EL DUQUE DE AOSTA,
REY DE ESPAÑA.
El viajero dio varias vueltas al cartapacio con cierta curiosidad contenida, y aun llegó a mirar al trasluz con el intento de distinguir algo de lo interiormente escrito a través del sobre. La satinada superficie del rico papel de hilo no dejaba, sin embargo, traslucir su secreto, y el viajero tuvo que contentarse con leer una y otra vez aquellas letras gordas y corridas del sobrescrito, trazadas por una mano más acostumbrada a firmar y anotar que a escribir extenso, y tan orgullosamente italiana sin duda, que anteponía el triste ducado de Aosta a la Corona real de España.
El coche había cruzado, mientras tanto, el bulevar Beaumarchais y el de Filles du Calvaire, y llegado al del Temple, sin que el viajero hubiera dirigido una sola mirada a las magnificencias que va presentando París a los ojos del que llega, a medida que se avanza hacia el bulevar des Italiens y el de Capucins, centro vertiginoso de la gran Babilonia y lupanar dorado y perfumado donde acuden a revolcarse, a costa de su oro, el vicio y la locura de los cuatro ángulos de la tierra. Allí la calle se convierte en plaza, la acera en calle; la multitud en torrente que se precipita con cierto relativo silencio por entre dos paredes de cristal, formadas por los escaparates inmensos de las tiendas atestadas de cuanto puede dar de sí la industria humana para transformar lo superfluo en necesario, lo elegante en fastuoso, lo precioso en maravilla, la vida en fiebre de vanidades locas y concupiscencias monstruosas.
El viajero, abismado en sus reflexiones en medio de aquella multitud inmensa, cuyo rasgo característico es el de ofrecer siempre el aspecto del ocioso que corre en pos del placer y no del que marcha en busca del trabajo, había acabado por sacar una carterita de piel de Rusia y puéstose a ajustar en ella enmarañadas cuentas. Al frente de una hoja escribió esperanzas y al frente de la otra realidades, y así, debajo de aquello que sin duda esperaba, como debajo de aquello otro que al parecer poseía, comenzó a amontonar guarismos que formaban números y estos a su vez sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, que se confundían en caos aritmético, y vinieron a producir al cabo en la columna de las esperanzas, bajo una raya horizontal, esta cifra preñada de misterios: Doscientos mil duros y una cartera. En la hoja de las realidades, el resultado no necesitaba interpretación alguna; decía simplemente: Cero.
Y como si todavía hubiese podido deslizarse en aquella absoluta carencia de realidades algún error ilusorio, el viajero, rascándose a veces un momento con el extremo del lápiz la ancha y hermosa frente, prosiguió trazando guarismos y haciendo cálculos, hasta tirar otra raya horizontal, derecha, negra e inflexible como un destino adverso, por debajo de la cual apareció esta vez algo menos que cero, una cantidad negativa, una deuda formidable, que era, sin duda alguna, la única realidad con que aquel hombre contaba en el mundo:
¡¡-150 000 duros al 15 por 100!!…
El viajero quedóse un momento mirando aquella cifra angustiosa, y apretando el lápiz entre sus blancos dientes, hasta romperle la punta, apartó al fin los ojos como asustado, para fijarlos en el golpe de vista más admirable que puede ofrecer la inmensa Babilonia de París.
El coche atravesaba entonces la Plaza de la Concordia, regada con la sangre de María Antonieta y Luis XVI; al frente se extendía la calle Real, cerrada en el fondo por la soberbia fachada de la Magdalena, descansando sobre sus cincuenta y dos gigantescas columnas corintias; a la espalda, el palacio Borbón, asomando por detrás del puente de la Concordia, rodeado de jardines y de estatuas; a la izquierda, la avenida de los Campos Elíseos, cerrada a enorme distancia por el Arco de la Estrella; a la derecha, del lado de acá del río y entre los frondosos jardines imperiales, lo que quedaba entonces de las Tullerías: algunos muros calcinados por el incendio, un tremendo desengaño histórico, una imagen de la majestad real, abofeteada, escupida y asesinada a garrotazos por Rochefort y Luisa Michel; y en medio de la plaza, levantándose entre las dos fuentes monumentales, como un gigante de otras edades, el decano de París, el obelisco Lucsor, el amigo de los faraones, el testigo de las épocas fabulosas que cuenta por meses las centurias y se ríe, acordándose de sus momias egipcias, de aquel hormiguero humano que a sus pies se agita, haciéndole repetir lo que puso años antes un poeta en su lengua de granito:
Oh! dans cent ans, quels laids squelettes
Fera ce peuple impie et fou,
Qui se couche sans bandelettes
Dans des cercueils qui ferme un clou!
El viajero pasaba por toda la vista sin fijarse en nada, con esa indiferencia con que se mira lo que hasta la saciedad nos es conocido. Tan sólo al salir de la calle Real asomó curiosamente la cabeza, y sus ojos buscaron a lo lejos la famosa terraza del Petit-Club, más familiarmente Baby, que domina toda la Plaza de la Concordia y es punto de reunión y observatorio predilecto de la haute gomme parisiense.
El día estaba magnífico, y bajo un pabellón de dril, listado de blanco y rojo, veíanse algunos socios del club fumando y conversando; en la balaustrada de piedra que da a la plaza, dos o tres jóvenes echados de bruces veían desfilar los carruajes que por la calle de Boissy d'Anglas se dirigían al Bosque. El viajero experimentó al ver el pabellón del Círculo cierto impulso de alegría, y por un movimiento espontáneo, que tenía mucho de pueril, quitóse el sombrero como para saludarle a tan enorme distancia, con tanto respeto y entusiasmo, como si a su sombra hubiera de encontrar lo menos… 150 000 duros al 15 por 100, que daban por suma total los varios sumandos de sus realidades.
Sin duda, sabía muy bien que en el Petit-Club, en el inocente Baby, se jugaba gordo.
Al descubrirse el viajero, quedó por completo a la vista su fisonomía, presentando un extraño prodigio… Hubiérase dicho que lord Byron en persona, abandonando su tumba de Nottingham, atravesaba la plaza de la Magdalena en un coche de alquiler, saludando el pabellón del Baby cual si fuera la bandera de Inglaterra.
Tenía aquel hombre la misma hermosura varonil del gran poeta, la misma bella cabeza airosamente puesta sobre un cuello nervudo, dispuesto siempre a enderezarse con la altanera inflexión del desdén. Formaba su rostro el mismo óvalo perfecto, con la barba un poco saliente, los ojos pardos hermosísimos, el cabello castaño, encrespado en artísticos remolinos naturales sobre una frente ancha y nobilísima, que parecía hecha expresamente para ceñir los laureles de una corona. Crispaba sus labios en ambas extremidades aquel pliegue oblicuo, huella de la amargura, del desprecio, del escepticismo, del vicio cansado siempre y no satisfecho nunca, que aparece tan al vivo en los buenos retratos de Byron, como si por allí se deslizaran todavía aquellas abrumadoras palabras de su último lamento:
¡Por todas partes, implacable y frío,
Fue detrás de mis pasos el hastío!…
Dos cosas faltaban, sin embargo, al viajero para hacerle en todo semejante al poeta gran señor: su pie izquierdo no cojeaba, ni brillaba tampoco en su frente el rayo de genio que inspiró Childe Harold. Si por un prodigio del cielo era Byron aquel hombre, había vuelto sin dudas al mundo dejándose en Nottingham su genio y su cojera, y trayéndose tan sólo la hermosura de sus veinticinco años y los vicios de toda su vida. Aquel Byron no hubiese ido a la Grecia para liberarla, sino para explotarla; en sus ojos no brillaba el ansia de lo ideal, sino el reflejo de la sensualidad ansiosa de encontrar dinero.
Todo en él era, sin embargo, elegante y aristocrático, y desde las correas de piel de Rusia con hebillas y asa de plata que sujetaban su exiguo equipaje, hasta la cartera de la misma piel en que había ajustado sus cuentas de realidades y esperanzas, revelaban ese señoril lujo de nimios detalles, propio de las personas nacidas y acostumbradas a vivir siempre en medio de la opulencia.
Una sola nota discordante resaltaba en su traje, un detalle cursi, cursísimo, que sólo pudiera concebirse en algún peluquero afamado o en algún cantante italiano de segundo orden: la cintita amarilla y blanca que asomaba por el ojal de su americana de viaje. Mas esto probaba, por el contrario, un profundo conocimiento de aquel terreno que pisaba, en que cualquier cintajo honorífico aseguraba el respeto y las consideraciones debidas a un personaje. Era una precaución prudentísima, una especie de broquel con que se resguardaba el viajero de mil impertinencias para todos molestas y para él tal vez peligrosas.
El coche se detuvo al fin en el bulevar des Capucins, ante el vasto pórtico del Grand Hôtel. El nuevo lord Byron pagó con esplendidez al cochero y subió ligeramente las gradas, topándose en la misma puerta con un viejo alto, con grandes patillazas blancas, que se dirigía a la calle arrastrando los pies.
Volvióse el viajero rápidamente al verle, como para evitar su encuentro, y entróse en el bureau de réception para entregar su tarjeta. Mas el viejo, aligerando el tardo paso y alcanzando al fin al fugitivo, le gritó en castellano:
—¡Jacobo! ¡Polaina! ¿Me huyes?… Señal de que traes dinero.
—¡Diógenes!… ¿Tú aquí? —exclamó Jacobo, volviéndose muy sorprendido y alborozado y estrechándole ambas manos con gran cariño.
Mas Diógenes, sacudiendo la gran cabeza y dándole palmadas en la espalda, dijo sentenciosamente:
—El hombre que nace pobre
Con el frío es comparado:
Todos le huyen el cuerpo,
No les suelte un resfriado.
—¡Falso, falsísimo! —gritó Jacobo riendo—. Ni tú has nacido pobre, ni…
—No lo soy de nacimiento, pero lo soy por enfermedad.
—Pues júntate conmigo: el constipado que tú me sueltes rechazará al que yo te suelte a ti… Ya sabes, querido: similia similibus curantur.
—¿Y qué has hecho entonces en Constantinopla, embajadorcillo?… Yo creí que te traerías hasta las barbas del Sultán.
Jacobo levantó a la altura de las narices de Diógenes su exiguo equipaje, diciendo como Simónides:
—Omnes divitiae sunt mecum!
—¡Honrado plenipotenciario! —exclamó Diógenes—. Quien no te conozca que te compre: ya habrás dejado el botín en la estación, farsante… ¿De dónde vienes ahora?
—De Génova… Y tú ¿qué haces aquí?
—Pasar la pena negra, chico… Anoche me desplumó una sota: cinco mil francos se llevó de un golpe.
—¿Pero es posible?… ¿Todavía dura la afición?… Yo creí que te habías cortado la coleta.
—Hasta que me entierren, chico, hasta que me entierren… Ya te darás una vuelta por el Petit-Club; se juega gordo… Anoche ese guacamayo de Ponoski hizo un copo de dos mil luises.
—¿Está aquí Ponoski?… Con gusto le vería, pero me voy mañana.
—¿Mañana?… ¿Y adónde demonios vas?
—A Madrid.
—¿A Madrid?… ¡Polaina!… ¿A que te peguen un balazo?…
—¡Chico, chico!… ¿Se reparte por allí eso?…
—¿Pues de dónde sales tú, embajadorcillo?… ¿No has visto los partes?… Hoy por la mañana se ha largado Amadeo a Lisboa, diciendo: «Ahí queda eso». Y a estas horas Figuerillas y el lorito de don Emilio estarán barriendo las calles de Madrid a cañonazos para instalar decentemente la República… Te desbancaron, chico, te desbancaron…
Quedóse Jacobo estupefacto al oír tales noticias, y cogiendo a Diógenes por un brazo, exclamó muy inmutado, como si aquella inesperada catástrofe política tuviera para él gran importancia:
—¿Pero qué estás diciendo?… ¡Eso es imposible!
—¡Polaina!… Ven acá y te lo dirá quien lo sabe. Ayer presentó el italiano su renuncia a las Cortes, y una hora después estaba aceptada… Hoy ha salido para Lisboa a las seis, y a estas horas estará ardiendo Madrid por todos los cuatro costados… Más de veinte telegramas hay ya en el Grand Hôtel pidiendo cuartos.
Y mientras esto decía Diógenes, muy acalorado, subía con Jacobo las gradas que llevan del patio a la terraza del Grand Hôtel.
Cualquiera hubiérase creído allí en un salón aristocrático de la corte de España: oíase hablar por todas partes en castellano, con esa vehemencia y esos gritos propios de los españoles cuando se exaltan, y en grupos y corrillos acá y allá diseminados, veíanse damas y gomosos de la aristocracia madrileña, hombres políticos del partido de Isabel II y algunos de esos personajes innominados que suelen verse a todas horas y en todas partes, sin que nadie pueda decir de ellos sino que son un tal Sánchez o un tal Pérez.
Todos discutían las noticias de España, haciendo pronósticos según las fuerzas de su imaginación y la vehemencia de sus deseos, y mientras unos creían ver ya al príncipe Alfonso en el trono abandonado por Aosta, otros se figuraban la República arraigando al amparo de las masas populares de Madrid, apoderándose del palacio vacío y de la corona vacante.
El miedo y la distancia ennegrecían todos los colores, y unos y otros convenían en que Madrid debía de estar a aquellas horas convertido en un charco inmenso de sangre. Esperábase, pues, con grande ansiedad la llegada del correo, y con más impaciencia todavía la vuelta del tío Frasquito, que había ido al pasaje Jouffroy en busca de noticias, y la del general Pastor y Cánovas del Castillo, que habían sido llamados con grande urgencia al palacio Basilewsky por la reina destronada.
A la derecha de la última puerta del salón de lectura que se abre en la terraza, hallábanse algunas señoras sentadas en bancos de hierro: entre ellas estaban Currita Albornoz y la duquesa de Bara. Más lejos, de pie, en medio de un grupo de hombres, peroraba Leopoldina Pastor con gran vehemencia, optando por empuñar las armas y exponiendo su plan estratégico.
La cosa era sencillísima: bastaba con que la colonia madrileña residente en París se presentase en la embajada española, cogiera por un brazo al embajador y lo plantase en la calle, proclamando allí mismo por rey de España al príncipe Alfonso. ¡Ya contestarían al punto del otro lado de los Pirineos!… ¿Que chillaba el embajador? Pues se zambullía al embajador en el Sena, que ya tenía el tal don Salustiano vientre bastante para sobrenadar lo mismo que una boya… ¿Que Thiers se enfadaba? Pues se cogía a Thiers por su copetito de pelos y se le enviaba a cuidar de su casa, dejando en paz la del vecino, y ¡chitón, chitito!…
Reíanse los caballeros oyendo a Leopoldina, y ella les tiraba de los botones del chaleco, llamándoles indecentes. ¡Ah, si tuviera ella pantalones!… Y casi, casi, estaba por ponérselos como Miss Walker, la médica del Serrallo de Túnez, que paseaba en aquellos días los boulevards con calzones zuavos y chambergo.
La llegada de Jacobo produjo mala impresión en todo el concurso: ligábanle con la mayor parte de los presentes lazos de amistad y parentesco, así por parte de su familia como por la de su mujer, que llevaba un título ilustre entre la Grandeza. Mas, separado de esta diez años antes, había hecho en París y en Italia lujosísima vida de soltero, hasta que, perseguido por sus acreedores, vino a refugiarse de nuevo en España el año 68, tomando parte activísima en la Revolución y recorriendo, al lado de Prim, las provincias andaluzas, arengando a las muchedumbres montado, como Lafayette, en un caballo blanco. Formó parte de las Cortes Constituyentes del 69, y de repente, cuando el asesinato de Prim, desapareció otra vez de Madrid, apareciendo a poco en Constantinopla de ministro plenipotenciario.
Extrañó, pues, a todos, verle aparecer en tan críticos momentos, abandonando su alto puesto, y recibiéronle con el despreciativo recelo que infunde siempre el enemigo derrotado que se pasa después de la batalla al campo victorioso.
Jacobo, sin embargo, aparentando no echar de ver la frialdad con que le recibían, cercioróse por sí mismo de la verdad de las noticias de Diógenes, sin dejar traslucir tampoco la inquietud que al pronto le habían estas causado. Él lo ignoraba todo, o aparentaba ignorarlo; había salido dos meses antes de Constantinopla para Turín, marchando luego a Florencia y Génova, y hecho después un viaje delicioso a lo largo de la corniche italiana, deteniéndose en Bordighera, en Niza y, últimamente, en Mónaco cerca de una semana.
Currita miraba atentamente desde su asiento al apuesto viajero, retrato de lord Byron, su héroe favorito, tipo adorable de hombre, según ella, cuyo magnífico busto desnudo, esculpido en mármol blanco, tenía en su boudoir siempre a la vista. Al pronto no le había conocido, porque difícil era reconocer en aquel arrogante mozo al débil jovencillo Jacobo Téllez-Ponce, casado doce años antes con la marquesa de Sabadell, prima lejana de Currita; desde entonces no había vuelto a verle esta, y jamás le hubiera reconocido si, corriendo a ella Leopoldina Pastor, no le dijera:
—¿Has visto a Jacobo Téllez?… Decían que se había casado en Constantinopla con una turca monísima… ¿Qué traerá aquí ese indecente?
La duquesa de Bara contestó una indecorosa paparrucha, mirándole con desprecio; las señoras se echaron a reír, y Currita exclamó muy admirada:
—¿Pero es ese Jacobo?… ¡Dios mío! Si me estaba pareciendo desde aquí Byron en persona, mi poeta querido… ¡Qué semejanza tan exacta!…
Y sin esperar más explicaciones, levantóse vivamente para ir a su encuentro; la duquesa de Bara la detuvo bruscamente por el vestido, y ella, procurando desasirse, decía:
—Pero, mujer, si es mi primo… La abuela de su mujer y la mía, primas segundas… ¿Cómo voy yo a desairar a un pariente?…
Este, atraído, sin duda, por el amor de la familia, acercábase en aquel momento al grupo de las señoras; saludólas besando la mano a la duquesa y a Currita, que eran sus más allegadas, y esta, con mil cariñosas monerías, hízole sitio a su lado, en el banco de hierro.
La conversación giró un momento sobre el viaje de Jacobo, hasta que vino a interrumpirla la entrada del tío Frasquito, que volvía del pasaje Jouffroy cargado de noticias. Todos corrieron a su encuentro, y Jacobo el primero; mas antes, deteniéndole Currita por el brazo, con familiaridad de prima cuarta de su esposa legítima, le dijo:
—¿Nos veremos, Jacobo?… Quiero presentarte a Fernandito… Vivimos en el segundo piso, número 120.
La duquesa se inclinó al oído de Leopoldina, diciendo:
—¿Oyes?… Quiere presentarlo a Fernandito.
Leopoldina hizo una mueca y replicó:
—Pues, entonces… ¿verde y con asa?…
—¡Alcarraza! —concluyó la duquesa.
Y las dos se echaron a reír con inocente regocijo.
