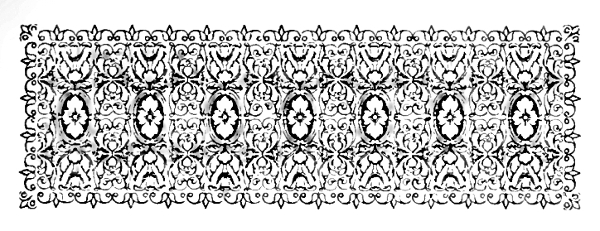
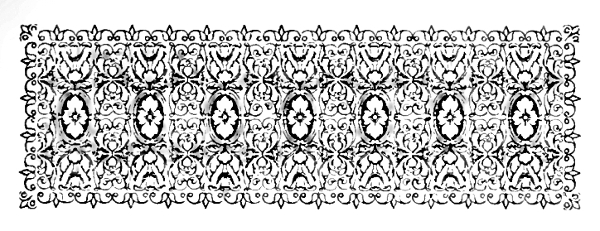
XI

A noticia de la muerte de Velarde llegó a Madrid al punto, y la condesa de Mazacán fue la primera que se presentó en casa de la Albornoz con la intención dañadísima de darle la triste nueva. Inmutóse Currita atrozmente, y por un momento pareció que el mundo entero se le venía encima.
—En Madrid ha hecho esto una impresión horrible —dijo la Mazacán apretando el torniquete—; todo el mundo habla de su pobre madre: era él su único amparo…
Currita comprendió el terrible reproche que esta intencionada observación encerraba, y sin tiempo para reflexionar, y convirtiendo en ira contra los demás el propio remordimiento, achaque común de todos los mezquinos, olvidóse de su suavidad y mansedumbre, y se revolvió furiosa, como una gata arisca a que pisan el rabo; en la impetuosidad de su ira, cometió la imprudencia de disculparse:
—¿Y qué tengo yo que ver con eso? —gritó—. ¿Acaso le he dicho yo que se bata? ¿Quién le mandó meterse en camisa de once varas?… También el papel de don Quijote tiene sus quiebras, hija mía…
—Y las suyas el de Dulcinea del Toboso, querida —replicó la Mazacán comenzando a sulfurarse.
—¡Ya lo creo que las tiene!… Sobre todo cuando se atraviesa lo que yo me sé…
—¿Y qué es ello?…
—La envidia, hija, la envidia.
—¿La envidia?… ¿De quién?…
—Tuya, por ejemplo.
La Mazacán saltó a su vez hecha una hiena, porque el tiro fue a dar en el blanco.
—¿Mía?… —gritó— ¿Yo… envidia… de ti? ¿De la Villamelón? ¿De la Vi… lla… me… lo… na?
Y se reía con una carcajada en que iban envueltos todos los rencorcillos mujeriles de tiempos atrás almacenados, mientras acentuaba las sílabas de aquel Vi… lla… me… lo… na, que era, por una extraña manía, el mayor insulto que podía hacérsele a Currita.
Entonces comenzó entre la espiritual Ofelia y la Diana cazadora una contienda digna de tener a Pedro López por cronista. Peleáronse como dos rabaneras, lanzáronse a la cara verdades y calumnias, puñados de fango amasado con agua de Colonia, con el desparpajo y el encono de dos Marfisas o Bradamantes de cabo de barrio, dispuestas a agarrarse por el moño y rodar por la mullida alfombra, lo mismo que ruedan las otras por en medio del arroyo. La Mazacán había roto los guantes apretando los puños y daba gritos con su hermosa voz de soprano. La otra, tiesa en su asiento, erguida la cabecita como la de una víbora que se defiende, escupía sus desvergüenzas sin moverse, sin mirar a ninguna parte, como una figurilla de ira petrificada.
En mitad de la contienda aludió Isabel Mazacán a las cartas del artillero, y este recuerdo trajo otro a la memoria de Currita, que pareció causarle grande sobresalto. Marchóse atropelladamente dejando a su rival con el insulto en la boca y corrió en busca de Kate, su doncella. Juanito Velarde debía de tener una porción de cartas suyas y era preciso recogerlas sin pérdida de tiempo antes de que fuesen a parar a otras manos y resultase algún compromiso como el de marras. Kate subió apresuradamente a un coche, y una hora después entregaba todas las cartas a su señora: entre ellas venía por equivocación el billete de la lotería que la noche anterior compró Juanito Velarde al retirarse a su casa. ¡Extraña burla de la suerte! Aquel billete estaba premiado con 15 000 duros, que, después de tirar muy despacio sus planes, se apresuró a cobrar la condesa de Albornoz secretamente.
Madrid entero comenzó a desfilar otra vez por casa de Currita, dándole el pésame por aquella desgracia, con uno de esos cinismos de que ofrece la corte frecuentes ejemplos… Ella estaba pasada de pena; había sentido en el alma la muerte de aquel pobre muchacho, tan simpático, tan cariñoso, apegado como un perro a Fernandito y a ella… El golpe había sido atroz, y se encontraba mala de resultas; porque ella no sabía nada, nada… ¡Claro está! Habíase guardado muy bien el pobrecillo de decirles una palabra a Fernandito y a ella, comprendiendo que, por delicadeza le impedirían, desde luego, semejante disparate… Porque, después de todo, había sido aquella una impertinencia de bonísima intención; una de esas pruebas de amistad que se prestan a interpretaciones a pesar de su heroísmo, y llegan hasta a ofender el decoro… y por otra parte, traía aquello una cola larga, larga, que les era muy gravosa…
Aquí bajaba Currita la voz, y añadía en el mayor secreto al oído de los charlatanes y charlatanas de profesión que más fama de ello gozaban en la corte:
—Figúrese usted que esa pobre gente no tiene fortuna y la madre queda en la miseria… Yo no la conozco; pero claro está que es cuestión de delicadeza… Por eso Fernandito y yo hemos tenido que hacer un sacrificio, y ya están depositados en el Banco de España 15 000 duros para que esa infeliz cobre la renta…
Y así era, en efecto: Currita había depositado en el Banco de España los 15 000 duros ganados a la lotería por Velarde, y escrito luego una carta a la madre de este, dándole el pésame por la heroica muerte de su hijo y lamentándose de aquel duelo a que su excesiva caballerosidad le había arrastrado. Añadíale después, con un rodeo no exento de habilidad ni de ficticia delicadeza, que siéndoles conocidas las circunstancias de su posición a su marido y a ella, querían ambos demostrar la amistad íntima que con el simpático Juanito les unía, ofreciéndole a ella una renta y un capital que quedaban depositados en el Banco de España y cuyos resguardos le enviaba adjuntos.
Y una vez terminada esta carta, Currita se encogió de hombros y se quedó tan fresca.
Mientras tanto, nadie se cuidaba de preparar a aquella pobre madre para el golpe atroz que la amagaba; y feliz ella con la carta de Juanito, disponíase, con la exagerada previsión del cariño que se complace en forjar necesidades que no existen, por el solo gusto de ponerles remedio, a preparar las habitaciones de aquel hijo querido que, no obstante su ingratitud y sus defectos, se le presentaba entonces como el modelo más acabado de amor de hijos. Nada hay tan dispuesto a perdonar como el corazón de una madre, ni nada tampoco como la ausencia para borrar de la memoria los defectos de las personas queridas, y poner sólo delante sus buenas prendas y los momentos de dicha debidos a su cariño.
Entró, pues, en aquellas habitaciones cerradas tres años hacía, santuario de su amor de madre que ella sola visitaba, y comenzó a disponer lo que había de retirarse, lo que había de sustituirse y lo que se había de añadir, para que nada faltara al huésped y encontrase allí satisfechas las nuevas necesidades que hubiese adquirido en la corte. Anunciáronle, entonces, la visita del párroco, y ella bajó algún tanto extrañada, porque era la hora intempestiva por todos conceptos. El buen señor había leído en los periódicos la terrible catástrofe, y corrió desolado a casa de la infeliz madre para prepararla poco a poco, antes que algún indiscreto le diera la noticia de un golpe.
Con mil angustias y rodeos, y sin saber él mismo lo que se decía, comenzó su triste tarea, viniendo a decirle al cabo que su hijo estaba enfermo en Madrid y muy grave.
La pobre mujer saltó de la silla blanca cual un papel, extrañada y casi irritada como si fuese aquello una broma horrible que vinieran a darle.
—¡Imposible! —gritó—. ¡Si me escribió ayer! ¡Si tengo yo aquí la carta!…
Y daba vueltas como loca por el cuarto buscándola, y la puso abierta ante los ojos del cura, temblando como una azogada, con los ojos desencajados, sintiendo horribles escalofríos que le comenzaban en la nuca y le seguían por toda la espalda.
—¿Lo ve usted? ¿Lo ve usted?… —decía—. Y viene por el mes de agosto… hasta la Virgen de Regla… Y el día 3 se va a confesar… ¡No, no, imposible que se muera! ¡Hijo de mi alma!…
Acudieron los tres chicos y las dos criadas, demudados todos, presintiendo, al oír los gritos de su madre, después de la entrada del cura, alguna espantosa catástrofe. Este le tomó la carta, y comprendió por la fecha que la había escrito el desdichado algunas horas antes de su muerte.
—Por desgracia, mis noticias son posteriores —dijo—. Después de escrito esto, le atacó una apoplejía fulminante, y está muy grave… muy grave.
—¡Jesús del alma!… ¡Virgen de Regla! —exclamó la madre; y clavando su mano en el brazo del cura e hincándole los ojos en la cara, le preguntó con los labios blancos:
—¿Y se ha confesado?… ¿Sabe usted si se ha confesado?
El cura no respondió, y ella volvió a repetir la pregunta, sacudiéndole el brazo.
—¡Su alma, señor cura, su alma sobre todo! —exclamaba con angustia que hubiera roto un corazón de piedra.
Preciso fue decirle que nada se sabía de aquello, y ella dominó de repente su dolor, poniéndose a dar órdenes para marchar a Madrid aquel mismo día, en aquel mismo momento; órdenes secas, lacónicas, terminantes, crujidos de su dolor inmenso que aguijoneaba la impaciencia… El correo pasaba a las cuatro, y necesitaban dos horas de coche para llegar a la primera estación de la vía férrea. Enrique vendría con ella; Pedro, a un gesto de su madre, corrió al parador a encargar un coche; las criadas salieron a disponer las maletas; Luisito, el chiquitín, comenzó a llorar; su madre le besó en la frente.
—No llores —le dijo.
Ella no derramaba una lágrima: asustado el cura, quería detenerla.
—Pero si no alcanza usted el tren —le decía.
—Se pone un especial.
—Eso cuesta muy caro.
—Tengo diez mil reales en casa… Y si no, se vende todo… Se pide limosna.
—Pero, señora, espere usted…
—¿Y su alma, señor cura, y su alma? —gritaba ella con los ojos muy abiertos—. ¿Acaso esperará la muerte?… ¡Y estará allí solo…, solo, el hijo de mi vida, sin su madre que le haga confesar, que le ayude a bien morir si Dios le llama, que le cierre los ojos y le acueste en la tierra!…
Volvió Perico demudado, temblándole las manitas, queriendo sonreír y no pudiendo… La voz le faltaba: no había llegado al parador. ¿A qué correr tras la desdicha, si salía al encuentro la esperanza?… En el camino habíale dicho Martín Romero que él tenía noticias que Juanito estaba mejor, casi bien del todo…
—¿Lo ve usted?… ¿Lo ve usted? —gritó la madre triunfante.
Y tuvo una explosión de alegría formidable, rompiendo a reír violentamente y entrecortando su risa con profundos sollozos sin lágrimas.
El cura se apresuró a desmentir aquella falsa nueva, hija de una compasión estúpida, y preciso fue ya decirle de una vez que su hijo había muerto… Pero el cura se detuvo allí espantado y no tuvo valor para decirle cómo ni cuándo.
Ella recibió el golpe encogiéndose, retrocediendo, oscilando, dejándose caer en una silla, sin voz, sin pulso, sin alientos, sin lágrimas, meneando la cabeza y agitando los labios como una idiota, llevándose ambas manos al corazón, donde sentía algo que se le moría de pronto, cierta cosa helada y terrible como debe de ser la muerte…
El cura lloraba como un niño y procuraba consolarla: ella le escuchaba con los ojos fijos y enjutos, como se escucha un viento que brama, sin comprender lo que dicen sus mugidos que aterran, pero sabiendo bien que traen consigo el rayo y la tormenta. Sus hijos se arrojaron en sus brazos llorando, y al contacto de aquellas tres cabezas despertó su corazón de madre, desgarrándole el pecho un sollozo inmenso, y encontrando al fin su dolor una salida, un alivio, un consuelo: ¡las lágrimas!…
Todo el mundo en el pueblo respetó aquella pena sin medida, y nadie tuvo valor para referirle los horribles detalles de la muerte de su hijo. Mas a los tres días llegó la carta de Currita, y allí los encontró todos juntos la mísera anciana.
Su instinto de madre le hizo adivinar cuanto allí había, y sin proferir una queja ni desplegar los labios lívidos por el dolor y la ira, hizo pedazos los resguardos del Banco, los metió en un sobre con la carta que los acompañaba y lo devolvió todo a la condesa sin añadir una sola letra.
Quedóse esta estupefacta al recibir aquella extraña respuesta, y se encogió de hombros murmurando:
—Será alguna vieja rara… ¡Vaya usted a ver: una cosa hecha con tanta delicadeza!
Y quedóse luego muy pensativa, porque no sabía qué hacerse con aquellos 15 000 duros que había pretendido regalar a su legítima dueña. Sus escrúpulos de Zapirón se resistían a embolsárselos del todo, y el recto tribunal de su conciencia le aconsejó entonces emplearlos en alguna obra benéfica. Ocurriósele dar un gran baile, una fiesta ruidosísima y brillante, a beneficio de los niños de la Inclusa, pero la estación estaba ya muy adelantada; todo el mundo había creído asfixiarse pocas noches antes en el baile de Butrón, y ella debía también emprender al fin de semana su viaje a Bélgica. Entonces tuvo una idea felicísima: hacer con aquel dinero un espléndido donativo al papa Pío IX, cuando fuera a visitarlo a Roma, a principios de otoño. Entusiasmóle por completo este pensamiento, que acallaba sus escrúpulos y satisfacía su vanidad, imaginándose ver ya en todos los periódicos de Europa pomposos elogios tributados a la piadosa munificencia de la excelentísima señora condesa de Albornoz.
Aquella noche llegó María Valdivieso muy animada, cerca ya de las nueve… Era preciso, indispensable y urgentísimo que Currita se viniese con ella al Circo del Príncipe Alfonso… Debutaba Miss Jesup, una diva monísima hija de un general yanqui. Había venido recomendada a Pepa Alcocer y a otras varias de la Grandeza; Paco Vélez se lo había dicho.
—El lunes pasado, justamente el día que murió Velarde, cantó en casa de Alcocer el rondó final de Cereréntola… ¡Chica! En mi vida he oído cosa igual: va a tener un succés asombroso… Conque vístete y vámonos, que no quiero perder el aria final del primer acto… ¡Chica! ¡Qué gran verdad aquella!… Yo me la apropio.
Y se puso a cantar con malísima voz y detestable oído el
Sempre libera deggio
Transvolar di gioia in gioia
de la Traviata, ópera a la sazón muy en boga y escogida por Miss Jesup para presentarse por primera vez en la escena madrileña.
—¡Ay, no, no! —dijo Currita muy displicente—. No tengo ganas de ópera.
—Pero, mujer… ¿Te vas a enterrar en vida?… Tres días hace que no sales.
—Y además, ya tú ves, de luto…
—¡Pero si llevas ya cinco días!… ¿A cuándo aguardas para dejarlo?… No me lo hubiera yo puesto diez minutos por Juanito Velarde, porque por más que tú digas, era muy soso, hija, muy sosito.
—Entonces, me pondré esta noche medio luto… Justamente tengo un vestido sin estrenar, blanco y negro; es bonito, pero no creo que pueda servir para otra cosa.
—Pues aprovecha la ocasión, tonta… Pero anda lista, que es muy tarde.
Y ella misma se levantó para tirar de la campanilla y dar a Kate las órdenes necesarias.
Currita se vistió en breve tiempo, y mientras tanto dábale conversación la Valdivieso, ponderándole la voz y la hermosura de Miss Jesup y lo bien que había estado Stagno la noche anterior en Un ballo in maschera, sobre todo en el aria final, cuando lo asesinaban. Paco Vélez se lo había dicho.
—Oye, y a propósito de muertos… ¿Te contestó ya la madre de Velarde?
—Justamente hoy he tenido carta… Por cierto que debe de ser una vieja rara…
Kate se permitió interrumpir a las dos primas, preguntando si la señora condesa llevaría guantes blancos o negros.
—¿Qué te parece, María?
—Los blancos irán bien…
—Me parece que caerán mejor los negros.
—Traiga usted un par de cada color y lo veremos.
—Pues sí; debe de ser una vieja rara… Figúrate que se niega a recibir la pensión.
—¡Jesús, mujer, qué rareza!
—Lo que oyes… Me escribe una carta muy agradecida, muy altisonante, con su poquito de deberes morales y de Providencia divina, y concluye diciendo que nada necesita y que todo le sobra.
—Pues mejor para ti… Eso más te encuentras.
—Sí, pero ya tú ves; yo tenía hecho ya por el pobre Juanito ese sacrificio, y no porque la doctora de su madre se niegue me voy a volver atrás… Por eso he pensado, cuando vaya a Roma por octubre, hacer el donativo de esos 15 000 duros al Padre Santo, para que le conceda indulgencias…
María Valdivieso se quedó muy edificada, y las dos primas salieron, cogiendo Currita, distraída con la conversación, un guante blanco y otro negro. Echó de ver su error al ir a ponérselos, ya cerca del teatro, y quiso volver a su casa para cambiarlos. Mas la Valdivieso, riendo como una loca, le dijo:
—Pero, mujer, no seas tonta, póntelos… Lo tomarán por una originalidad, y mañana tienes ya la moda en planta.
—¡Pues es verdad! —exclamó encantada Currita.
Y así sucedió en efecto: a todos pareció muy chic aquel nuevo capricho, y a la noche siguiente se veían por todas partes en el teatro trajes de dos colores diversos con guantes de dos colores distintos.
El debut de Miss Jesup alcanzó una ovación ruidosísima, y sólo hubo que lamentar un chistoso ridículo. Al final del último acto, cuando la heroína acabada de expirar en la escena, y Alfredo, su padre y el doctor entonaban el último terceto, una racha de viento colado pilló descuidada a la diva y le arrancó, después de difunta, un estrepitoso estornudo.
Al día siguiente no se hablaba de otra cosa en Madrid que de la ovación de la Jesup, de su importuno estornudo y de los guantes de Currita; nadie se acordaba ya del nombramiento de camarera, ni de la muerte de Velarde, ni del registro de la policía.
Currita respiró ya tranquila, viendo cortada por completo, gracias a sus manejos, la larga cola que había profetizado Butrón a su nombramiento de camarera; su consecuencia política quedaba fuera de toda duda, produciendo, entre otros resultados, tres pequeñeces diversas:
Una madre desolada.
Un alma en el infierno.
Y la moda de los guantes distintos.
Mientras tanto, Villamelón preparaba con grande afán las fotografías de donde habían de sacarse los grabados para la Revista Ilustrada; todo lo demás habíalo echado en el cajón de las cuestiones bizantinas.
FIN DEL LIBRO PRIMERO
