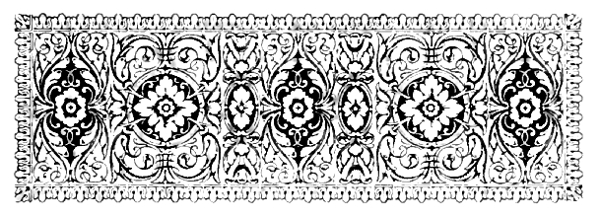
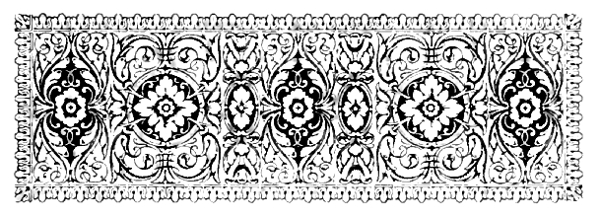
VII

RA el marqués de Butrón una de esas medianías que en los tiempos de escasas notabilidades pasan por eminencias, debiendo sólo su altura a las escasas proporciones de los hombres y cosas de su época. Hase dicho, sin embargo, que no hay hombre grande para su ayuda de cámara, y no se libraba el gran Robinsón de esta ley general de las ilustres celebridades. Consistía, pues, una de sus secretas flaquezas en teñirse cuidadosamente la barba, blanca ya por completo, para ponerla al nivel de su todavía abundante cabellera, que se conservaba negra como las alas del cuervo.
Disponíase, pues, el respetable diplomático en aquella mañana del 26 de junio a esta operación importantísima, cuando le pasaron precipitadamente el recado de Currita. El peludo señor perdió por completo la cabeza, y temiéndolo todo de la bellaquería de la condesa, que tenía él muy bien conocida, pidió a toda prisa un simón, y sin acordarse para nada de que su barba sin teñir iba a revelar el hasta entonces bien guardado secreto a las lenguas más hábiles en cortar sayos que encerraba la corte, corrió al palacio de aquella equívoca oveja que tanto le importaba conservar en el redil alfonsino. Los polizontes que guardaban la puerta le dejaron pasar, según la consigna, mirándole con esa especie de receloso respeto que a las gentes bajas de un partido causan siempre los pájaros gordos del partido contrario.
La noticia de su llegada causó sensación profundísima entre la turba de amigos y amigas que invadía el palacio, y todos, hasta los que en el comedor se hallaban, corrieron a su encuentro. Su presencia allí daba al suceso una importancia y un colorido que había muy bien calculado Currita al mandarle buscar con tanta urgencia. El gran Robinsón extendió ambos brazos al verla, exclamando: «¡Hija mía!», y la dama se dejó caer en ellos con filial abandono, sollozando fuertemente y mostrando a sus hijos, que se agarraban asustados a la falda de Miss Buteffull, siempre tiesa e impasible.
El coro general de damas comenzaba a emocionarse; pero acertó a reparar Gorito Sardona en la desteñida barba del diplomático, y apresuróse a comunicar el descubrimiento al oído de Carmen Tagle; echóse a reír ella, díjolo a su vecina, esta al que tenía al lado, y a poco, una porción de solapadas risitas hacían fracasar por completo la parte patética del espectáculo.
Butrón, sin embargo, no cayó en la cuenta, y con el majestuoso continente que las circunstancias requerían, arrastró con suavidad a Currita al próximo gabinete. Sudaba como un pato, y la camisa no le llegaba al cuerpo, temiendo alguna nueva trapisonda de la ilustre condesa, que viniera a desacreditar sus manejos diplomáticos. Azorado y en voz baja, y mirando a todas partes, como si temiese ver aparecer a los polizontes que invadían el palacio, le dijo:
—Pero ¿qué es esto?… ¡Habla, hija mía!…
Currita se dejó caer en un sofá, cubriéndose el rostro con el pañuelo.
—¡Estoy perdida! —dijo.
El respetable Butrón abrió la boca, como si fuera a tragarse un queso entero.
—¡Fernandito es un imbécil! —continuó Currita muy afligida.
Butrón movió de arriba abajo la cabeza en señal de profundo asentimiento.
—Le ha engañado Martínez… Me ha comprometido atrozmente… Es horrible, horrible… ¡Infame, Butrón, infame!
—¡Habla bajo! —exclamaba el diplomático, sobresaltado—. Sosiégate, hija mía, sosiégate… y cuenta para todo conmigo… Para todo, ¿lo oyes?… para todo…
Y con las dos peludas manos apretaba Robinsón con efusión paternal la mano de Currita.
—Lo sé, Butrón, lo sé, y por eso acudí a usted al punto —dijo ella más sosegada—. ¡Pero es horrible, horrible!… ¡Figúrese usted que todo lo que decían de mi nombramiento de camarera es cierto!…
—¿Cierto? —exclamó Butrón como si se le atragantase en el esófago el queso que antes parecía tragarse.
—Fernandito le escribió al ministro solicitando para mí el cargo… ¡sin decirme nada, Butrón!… ¡sin contar conmigo!… ¡Vamos, si es horrible, horrible!… ¡Ay, qué marido!… Le aseguro a usted que si no fuera por mis hijos entablaba el divorcio…
Aquí derramó Currita algunas lágrimas en aras del honrado Himeneo, cuya antorcha corría riesgo de apagarse, y continuó muy bajito:
—Por eso, como yo no sabía nada, dije antes de ayer en casa de Beatriz lo que creía, ¡claro está!, la verdad… Que el ministro vino a ofrecerme el cargo, y yo me había negado a aceptarlo muy ofendida, tomándolo por una majadería de esa gentuza… Figúrese usted mi sorpresa cuando ayer se me entra por las puertas ese animal de Martínez, tan ordinario, tan groserote, muy ofendido con mi negativa, gritando como un energúmeno que nadie jugaba con el Gobierno, y amenazándome con una carta de Fernandito, que iba a refregarme… ¡por los hocicos, Butrón, por los hocicos!…
Y aquí ahogó de nuevo el llanto la voz de Currita, prosiguiendo a poco entre sollozos:
—¡Qué ultraje, Butrón, qué vergüenza!… ¡Creí morirme de sentimiento!… ¡Al padre de mis hijos debo esta ofensa!… Bien se lo he dicho mil veces: tu condescendencia con esa gentuza nos va a perder, Fernandito…
—Pero ¿viste tú esa carta? —exclamó Robinsón estupefacto.
—¡La vi, Butrón, la he leído!… ¡Qué vergüenza!… ¡Creí morirme!… Decía el buey Apis que el ministro iba a publicarla en los periódicos si yo no aceptaba el cargo. ¡Lloré, supliqué, pidiéndosela en nombre de mi honra, en nombre de mis hijos!… Todo en vano: o aceptaba yo el cargo, o la carta se publicaba… Entonces le ofrecí dinero, y mi hombre empezó a blandearse… Me pidió cinco mil duros; luego tres mil, ¡regateando, Butrón, regateando como un judío!… Por fin se cerró el trato en los tres mil, y anoche, a la una, volvió a entregarme la carta y recibir el pago… Porque, claro está, yo no tenía dinero bastante, tampoco podía pedírselo a Fernandito, y he tenido que empeñar una porción de joyas…
Butrón escuchaba asombrado, tragándose, una a una, como un bolonio, toda aquella sarta de mentiras, diestramente entrelazadas con algunas escasas verdades; cruzó las manos con trágico ademán y exclamó con el aire de un Catón escandalizado:
—¡Eso es nauseabundo!
—¡Pero si hay más, Butrón, si hay más!… ¡Si es infame! —prosiguió Currita muy animada—. A la una me entregó anoche el buey Apis la carta… A las diez llega hoy, de repente, la policía a registrarme mis papeles… ¡Negocio redondo que buscaba el gran canalla!… ¡Coger de nuevo la carta y quedarse con mi dinero!…
—Pero ¿la han cogido? —exclamó Butrón consternado.
—¡Ca!… ¡Primero me quitan la vida!… Tuve tiempo de romperla y echar los pedazos por el vertedero del baño.
—¡Berr! —hizo Butrón como si le dieran náuseas; y con las manos cruzadas a la espalda, actitud de las grandes perplejidades, y fruncido el formidable guardapolvo de sus cejas, señal en él de graves preocupaciones, comenzó a medir a grandes pasos la estancia. Currita le miraba marchar con el rabillo del ojo, dando de cuando en cuanto nerviosos suspiritos.
Indudable era para Butrón que la dama era una tramposa; pero lo que decía era en todo perfectamente verosímil y explicaba por completo la extraña visita de la policía. ¿Qué había ido, si no, a buscar en aquella casa?… Por otra parte, aquel repentino suceso aseguraba al partido la alianza de aquella mujer que dominaba al Madrid elegante con el poderoso imperio de la moda, y esto bastaba a las teorías del diplomático; detúvose, pues, de repente ante ella y díjole solemnemente:
—Es preciso hacer una manifestación ruidosísima, que levante el espíritu y sirva de protesta a este atropello…
Currita se encogió de hombros, disimulando bajo una perplejidad afectada el rayo de vanidosa alegría que iluminó su semblante.
—¡Pero, Butrón, por Dios! —dijo—, por mí no hay inconveniente; pero ya ve usted que quien pierde aquí es Fernandito.
—Mira, Curra, Fernandito no pierde nada, porque nada tiene que perder… Tu marido es un imbécil Y eso lo sabe todo el mundo.
—Es verdad —dijo con heroica conformidad Currita.
—Además, yo te garantizo el secreto… El negocio es grave y puede sacarse de él mucho partido.
—Eso bien lo veo yo… Por eso no me opongo… Después de todo, lo primero que hay que mirar es el bien de la causa… Yo todo se lo sacrifico… Bien lo he probado siempre… ¡Bien lo estoy ahora probando!…
Y Currita se enterneció otra vez, emboscando entre sus nuevas lagrimitas este ruego inocentísimo:
—Lo único que pido es que escriba usted mismo a la señora la verdad de lo que está pasando… ¡Le tengo un miedo a los enredos, a los chismes de este Madrid!… ¡Esa Isabel Mazacán es tan chismosa… me tiene una envidia!…
Cuadróse Butrón delante de la dama y dijo golpeándose el pecho:
—¡Confía en mí, Curra!… ¡Yo respondo!
En aquel momento llamaron a la puerta: el registro había ya terminado y el jefe de orden público pedía permiso a la señora condesa para presentarle sus excusas.
—¡Ay, no, no! —exclamó Currita—. Dígale usted que puedo muy bien pasarme sin ellas.
—Y añádale —dijo Butrón con toda la majestad olímpica que su misión allí requería— que la señora condesa de Albornoz se reserva el derecho de protestar en todos los terrenos de semejante atropello… Y dígale también que toda la aristocracia española y todas las gentes sensatas y honradas están a su lado para apoyarla y defender la causa santa que ella representa en estos momentos…
Esto dijo Butrón con arrogante tono, y acentuando mucho la palabra causa, paseó después una larga mirada por la concurrencia, como quien dice: «¿Habéis entendido?», y entróse por los grupos, dejando caer palabras huecas que la curiosidad y la necedad rellenaron de grandes cosas.
—El negocio es grave —decía—. ¡Currita, admirable! ¡Una heroína!… ¡Mariana Pineda!…
Entró entonces el viejo empleado en la contaduría, don Pablo Solera, que había presenciado el registro: traía las orejas muy coloradas y un gran papel en la mano, que presentó a la condesa… Rodeáronle todos llenos de curiosidad, haciéndole mil preguntas, que el viejo se apresuró a satisfacer aturdido, en parte, al verse ante tan ilustre concurrencia.
El registro había sido escrupuloso en demasía y durado dos horas enteras: el jefe del orden público había leído todas las cartas que encontró a mano, sin perdonar pesquisa alguna, registrado todos los papales, hojeado todos los libros y puesto aparte todo aquello en que creyó encontrar miasmas conspiradores, para sujetarlo al examen del gobernador de la provincia. El prudente viejo le exigió entonces un recibo, firmado por el mismo jefe de orden público, en el cual habían de consignarse todos los papeles que se llevaba, y este era el documento que don Pablo presentaba a la condesa.
—¿Hay algo importante? —preguntóle Butrón en voz baja, leyendo la lista al mismo tiempo que Currita.
—¡Pchs!… Nada —contestó esta.
Mas sus ojos se fijaban con extrañeza en esta partida inventariada en la larga lista: «Un paquete de veinticinco cartas, atado con una cinta de color de rosa».
El respetable Butrón tomó de nuevo la palabra. El peligro había pasado, pero era necesario sacar todo el partido posible de aquella victoria: hacíase indispensable meter mucho ruido, gran ruido, propagar el escándalo por todas partes para despertar la indignación y excitar los ánimos en contra del Gobierno y de la dinastía intrusa… Para ello, todas las señoras acudirían aquella tarde a la Castellana con las airosas mantillas españolas y las clásicas peinetas de teja, que eran ya señal convenida de valiente protesta; y a la noche siguiente, él, Butrón mismo, daría un gran baile en honra de Currita de puro carácter político, al cual podían ya darse por convidados todos los presentes… Las señoras lucirían todas, en la cabeza, la flor de lis, emblema de sus esperanzas; los caballeros, un lazo blanco y azul en el ojal del frac, colores propios y significativos de los desterrados Borbones.
El entusiasmo fue entonces indescriptible; las damas rodearon el grupo que Currita y Butrón formaban, empujándose unas a otras, charlando todas a un tiempo, esgrimiendo los colosales abanicos que por aquel verano estaban de moda con el poco elegante nombre de Pericones.
—¡Bien! ¡Bravo! —gritó Gorito Sardona—. ¡El coro de los puñales!… ¡Butrón, a usted le toca bendecirlos!
Y se puso a cantar el
Giusta é la guerra, e in cuore
Mi parla un santo ardore.
de Meyerbeer en los Hugonotes.
Esto hizo reír mucho a todas aquellas señoras, y unas en pos de otras comenzaron a retirarse, nerviosas, entusiasmadas, confesándose mutuamente que era muy entretenido conspirar danzando y luciendo trapos en la Castellana; que era más fácil de lo que ellas creían derribar un trono a abanicazos.
Mientras tanto, Villamelón, escurriéndose tras cortinas, puertas y tapices, miraba desfilar la ilustre concurrencia sin osar presentarse ante ella. Lo que más le incomodaba a él era que le hubiesen roto dos cristales, allá abajo, en la mampara.
Al verse a solas Currita, preguntó al viejo empleado, enseñándole la lista:
—Pero diga usted, don Pablo… ¿De quién eran esas veinticinco cartas?
El viejo se encogió de hombros.
—No sé —contestó—. El jefe de orden público leyó tres o cuatro y se las guardó con una risita que me dio mala espina.
—¿Pero dónde estaban?
—En aquella arquita antigua que está en el gabinete de la señora condesa… Es un cajoncito con secreto.
—¿En el secrétaire del boudoir? —dijo Currita aún más sorprendida—. ¡Pero si allí no había nada!… A ver, venga usted conmigo.
Había, en efecto, en un rincón del boudoir, una preciosa arquilla, obra acabadísima de marquetería italiana del siglo XVI, de ébano, tallado con ricas incrustaciones de carey, plata, jaspes y bronces. Currita abrió la gran tapa delantera, cuyas bisagras y cerrajas doradas dejaban ver, a través de sus artísticos calados, un fondo de terciopelo rojo, y entonces apareció el interior de aquel precioso mueble, compuesto de bellísimos arquitos, de galerías en miniatura en que encajaban infinidad de cajoncillos, ocultándose los unos a los otros, con múltiples secretos.
—Pero ¿dónde estaban esas cartas? —preguntó Currita impaciente, abriendo uno a uno los lindos cajoncitos.
—Aquí abajo —contestó don Pablo.
Y apretando un resorte de bronce, hizo saltar otro cajoncito oculto, que dejó escapar, al abrirse, un suave olor de violetas secas. Currita metió dentro la mano y encontró en el fondo un ramo marchito de aquellas fragantes flores; miró algún tiempo con cierta extrañeza, como quien pretende recordar algo, y exclamó al fin, cayendo en la cuenta:
—¡Ya!
Y de repente, poniéndose muy seria con la enfurruñada cara de quien se teme un chasco pesado, murmuró muy enfadada:
—¡Pues tendría que ver!… ¡Estaría bonito!…
