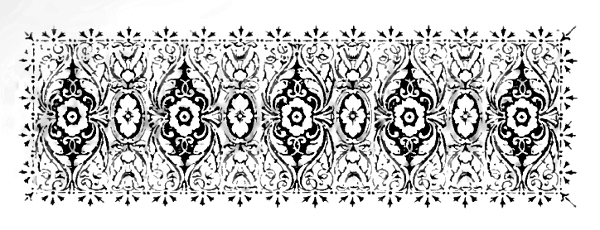
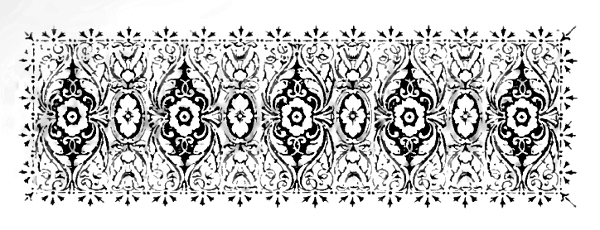
I
|
Something is rotten in the state of Denmark. Hay algo en Dinamarca que huele a podrido. Shakespeare—Hamlet |

AS dos torrecillas del colegio se levantaban agudas y airosas como flechas disparadas contra el cielo azul, sereno y radiante, que suele cobijar a Madrid en los primeros días de junio. La verdura del jardín parecía una esmeralda caída en la arena, un oasis de bosquecillos de lilas que ya se marchitaban y de azucenas que comenzaban a abrirse, perdido en las áridas llanuras que por el lado del colegio rodean a la corte de España. El agua saltaba en las fuentes y corría por los pilones murmurando; oíanse alegres voces de niños en lo interior del edificio; gorjeos de ruiseñores y jilgueros en los árboles, y más allá, pasada la verja, ni niños, ni agua, ni flores, ni pájaros… Una llanura estéril, un pueblo de barracas; y allá en el horizonte, lejos, lejos, Madrid, la corte de España, asomando sus cúpulas y sus torres entre esa neblina que pone más de relieve la limpidez de la atmósfera, esa especie de vaho que se levanta de las grandes capitales, semejante a las emanaciones de una hedionda charca.
Terminaba aquel día el curso, había tenido ya lugar la distribución de premios, y llegaba la hora de las despedidas. Cruzábanse por todas partes enhorabuenas y adioses, encargos y recomendaciones; y padres, madres, niños y criados, revueltos en confuso tropel, invadían todas las dependencias del colegio, rebosando esa satisfacción purísima del premio justamente alcanzado, del trabajo concluido, de la esperanza cierta de descanso; esa ruidosa alegría que despierta en el escolar de todas las edades la mágica palabra: ¡Vacaciones!
El acto había estado brillantísimo; en el fondo del salón ocupaban un estrado, ricamente dispuesto, los cien alumnos del colegio, con sus uniformes azules y plata, agitados todos por la emoción, buscando con los ojillos inquietos, arreboladas las mejillas y el corazón palpitante, entre la muchedumbre que llenaba el local, al padre, a la madre, a los hermanos que habían de ser testigos y partícipes del triunfo. Coronaba el estrado un magnífico cuadro de la Dolorosa, Nuestra Señora del Recuerdo, titular del colegio, y a su derecha presidía el acto el cardenal arzobispo de Toledo, bajo riquísimo dosel, y el rector y profesores del colegio sentados en torno. Llenaban el resto del inmenso salón los padres y madres de los niños, alternando la gran señora con la modesta comercianta; el grande de España con el industrial acomodado; alegres todos, satisfechos, mirándose entre sí y sonriendo amigos y desconocidos, como si el sentimiento de la paternidad, igualmente herido, acortase las distancias y estrechase las relaciones, despertando en todas las almas idéntica felicidad, la misma dicha, igual deseo de considerarse y abrazarse como hermanos.
La orquesta dio principio al acto, tocando magistralmente la obertura de Semíramis. El rector, anciano religioso, honra y gloria de la Orden a que pertenecía, pronunció después un breve discurso, que no pudo terminar. Al fijarse sus apagados ojos en aquel montón de cabecitas rubias y negras, que atentamente le miraban, apiñadas y expresivas como los angelitos de una gloria de Murillo, comenzó a balbucear, y las lágrimas le cortaron la palabra.
—¡No lloro porque os vais! —pudo decir, al cabo—. ¡Lloro porque muchos no volverán nunca!…
La nube de cabecitas comenzó a agitarse negativamente y un aplauso espontáneo y bullicioso brotó de aquellas doscientas manitas, como una protesta cariñosa que hizo sonreír al anciano en medio de sus lágrimas.
El secretario del colegio comenzó a leer entonces los nombres de los alumnos premiados: levantábanse estos ruborosos y aturdidos por el miedo a la exhibición y la embriaguez del triunfo; iban a recibir la medalla y el diploma de manos del arzobispo, entre los aplausos de los compañeros, los sones de la música y los bravos del público, y volvían presurosos a sus sitios, buscando con la vista en los ojos de sus padres y de sus madres la mirada de inmenso cariño y orgullo legítimo, que era para ellos complemento del triunfo. Un niño pequeñito de ocho años subió gateando las gradas del estrado, púsose de puntillas para divisar a su madre, viola a lo lejos y con la punta del diploma le envió un beso… Chicos y grandes aplaudieron con entusiasmo: los unos, por ese instinto de ángel que hace comprender al niño lo que es santo y bello; los otros, por esa tierna simpatía que despierta en el corazón de todo padre o madre cuanto tiende a revelar el puro amor de hijo.
El acto parecía ya terminado: el arzobispo iba a dar la bendición y todo el mundo se levantaba para recibirla de rodillas… Un niño blanco y rubio, bello y candoroso como un ángel de Fra Angélico, se adelantó entonces a la mitad del estrado: realzaba el encanto de su edad y su inocencia, ese no sé qué aristocrático y delicadamente fino que atrae, subyuga y hasta enternece en los niños de grandes casas; y su larga cabellera rubia, cortada por delante como la de un pajecillo del siglo XV, le daba el aspecto de aquel príncipe Ricardo que pintó Millais en su célebre cuadro Los hijos de Eduardo.
Detuviéronse todos a su vista, quedando cada cual en su sitio en el más profundo silencio. Volvió entonces el niño hacia el cuadro de la Virgen sus grandes ojos azules, rebosando candor y pureza, y con vocecita de ángel comenzó a decir[1]:
Dulcísimo recuerdo de mi vida,
Bendice a los que vamos a partir…
¡Oh Virgen del Recuerdo dolorida,
Recibe tú mi adiós de despedida,
Y acuérdate de mí!…
¡Lejos de aquestos tutelares muros,
Los compañeros de mi edad feliz,
No serán a tu amor jamás perjuros;
Se acordarán de ti!
Un aplauso general salió del grupo de los niños, como un grito de entusiasta asentimiento. Los grandes no aplaudían; con el alma en los ojos y las lágrimas en estos, escuchaban inmóviles. El niño se adelantó dos pasos, y llevándose las manitas al pecho, prosiguió lentamente:
Mas siento al alejarme una agonía,
Cual no la suele el corazón sentir…
¿En palabras de niño quién confía?
Temo… no sé qué temo, Madre mía,
Por ellos y por mí…
Nadie respiraba; las lágrimas, al caer, no hacían ruido. El niño volvió entonces al público los cándidos ojos, con esa mirada vaga de la inocencia que parece investigar siempre algo ignorado, y prosiguió con tristeza que conmovía y sencillez que llegaba al alma:
Dicen que el mundo es un jardín ameno,
Y que áspides oculta ese jardín…
Que hay frutos dulces de mortal veneno,
Que el mar del mundo está de escollos lleno…
¿Y por qué estará así?
Dicen que por el oro y los honores,
Hombres sin fe, de corazón ruin,
Secan el manantial de sus amores
Y a su Dios y a su patria son traidores…
¿Por qué serán así?
Dicen que de esta vida los abrojos,
Quieren trocar en mundanal festín;
Que ellos, ellos motivan tus enojos,
Y que ese llanto de tus dulces ojos,
¡Lo causan ellos, sí!
Algunas mujeres enrojecieron, porque por la boquita del niño parecía hablar la voz de muchas conciencias; varios hombres bajaron la cabeza, y una voz enérgica, pero alterada, repitió a lo lejos: —¡Sí! ¡Sí!—. Era un anciano general, abuelo de un alumno del colegio. El niño parecía conmovido, como pueden estar los ángeles a la vista de las miserias humanas; movió tristemente la cabecita, cruzó las manos y prosiguió con la expresión de un querubín que mira a la tierra:
Ellos, ¡ingratos!, de pesarte llenan…
¿Seré yo también sordo a tu gemir?
¡No! Yo no quiero frutos que envenenan,
No quiero goces que a mi Madre apenan,
¡No quiero ser así!
En los escollos de esta mar bravía
Yo no quiero sin gloria sucumbir;
Yo no quiero que llores por mí un día;
No quiero que me llores, Madre mía…
¡No quiero ser así!
Y mientras yo responda a tu reclamo,
Mientras me juzgue con tu amor feliz,
Y ardiendo en este afecto en que me inflamo,
Te diga muchas veces que te amo,
¿Te olvidarás de mí?
¡Ah, no, dulce recuerdo de mi vida!
Siempre que luche en peligrosa lid,
Siempre que llore mi alma dolorida,
Al recordar mi adiós de despedida,
¡Te acordarás de mí!
Y en retorno de amor y fe sincera,
Jamás sin tu recuerdo he de vivir.
Tuya será mi lágrima postrera…
¡Hasta que muera, Madre; hasta que muera
Me acordaré de ti!
Tú en pago, Madre, cuando llegue el plazo
De alzar el vuelo al celestial confín,
Estrechándome a ti con dulce abrazo,
No me apartes jamás de tu regazo.
¡No me apartes de ti!
Calló el niño, y no resonó un aplauso; sólo estalló un sollozo, un inmenso sollozo que pareció salir de mil pechos por una sola boca, arrastrando los encontrados afectos de amor, ternura, vergüenza, entusiasmo, piedad y arrepentimiento, que en aquellos corazones había despertado la cándida vocecita del niño… A una señal del rector, lanzáronse todos los que en el estrado estaban en brazos de sus padres, estallando entonces una verdadera tempestad de besos, gritos, abrazos, bendiciones, llantos de alegría y gemidos de gozo. Sólo el niño que había declamado los versos quedó solitario en su asiento, sin padre ni madre que le recibieran en sus brazos; la pobre criatura dirigió una larga mirada al dichoso grupo, y con sus premios en la mano, salió lentamente por una ancha galería en que comenzaban a amontonar ya los criados los equipajes de los niños que se marchaban. Había en un extremo un gran mundo con las iniciales F L. en la tapa, y sobre él se sentó el niño como esperando algo, con los premios al lado, la cabeza baja y la gorrita en la mano, triste, silencioso, inmóvil. La alegre algazara del salón llegaba a sus oídos, y poco a poco fuese levantado su pechito, hinchóse su garganta y rompió a llorar amargamente, en silencio, sin sollozos, sin suspiros, como lloran los que tienen en el corazón el manantial de sus lágrimas. Los criados comenzaban ya a cargar los equipajes, y los grupos de padres y niños se dirigían a la puerta con alegre barullo, sin que nadie reparase en el niño solitario, a veces, un compañero le daba al pasar una palmada cariñosa, o un profesor que corría apresurado le enviaba una sonrisa, y el niño sonreía también sorbiéndose las lágrimas.
Una señora gorda, de aspecto bondadoso, hallóse en aquellas apreturas al lado del niño, llevando de la mano a un chiquillo gordinflón que sólo había obtenido un premio de gimnasia. Notó este las lágrimas de su compañero, y tirando de las faldas a la señora, le dijo al oído:
—Mamá… mamá… Luján está llorando.
—¿Por qué lloras, hijo? —le preguntó la señora compadecida—. ¡Si has declamado muy bien! ¿No has sacado premio?
Púsose el niño muy encarnado y, levantando la cabeza con infantil orgullo, contestó mostrando los que junto a sí tenía:
—Cinco… y dos excelencias…
—Digo… ¿Cinco premios y todavía lloras?…
El niño no contestó; bajó la cabeza como avergonzado, y de nuevo corrieron sus lágrimas.
—Pero, ¿qué tienes, hijo? —insistió la señora—. ¿Estás malo?… ¿Por qué lloras?
Un inmenso desconsuelo, que desgarraba el alma en aquella carita de ángel, se pintó en las facciones del niño; con los dientecillos apretados y los ojos rebosando lágrimas y amarguras, contestó al cabo:
—Porque estoy solo. Mi mamá no ha venido. ¡Nadie ha visto mis premios!…
La señora pareció comprender toda la profunda amargura que encerraba aquel sencillo lamento. Saltáronsele las lágrimas, y mientras con una mano acariciaba la rubia cabeza del niño, apretaba con la otra contra su seno la de su hijo, como si temiese que pudiera faltarle alguna vez aquel blando regazo.
—¡Ángel de Dios! —decía al mismo tiempo—. ¡Pobrecito mío!… Tú mamá no habrá podido venir; estará fuera, sin duda… ¿Cómo se llama?…
—La condesa de Albornoz —respondió el niño.
Una violenta expresión de ira se pintó en el rostro de la señora al oír este nombre; volvióse bruscamente hacia una joven que la acompañaba, y exclamó con más impetuosidad que prudencia:
—Pero, ¿has visto?… ¡Si esto clama al cielo!… ¡Pícara madre! ¡Pícara madre!… Mientras este ángel llora, estará ella escandalizando a Madrid como acostumbra.
—¡Calla mujer! —replicó la otra, mirando con inquietud al niño…
—Pero ¿quién ve con paciencia esto?… ¡Lástima de hijo para tal madre!… Desde el fin del mundo hubiera venido yo por ver recibir al mío su premio de gimnasia… ¡Anda con Dios, hijo! Eso indica que cuando seas grande sabrás tirar de un carro… ¡Con tal que me seas bueno!… ¿No es verdad, Calixto, vida mía?…
Y estampaba en las mofletudas mejillas de su hijo esos estrepitosos y apretados besos de las madres, que parecen mordiscos del alma.
El niño, enjugándose sus grandes ojos de un azul profundo, como el mar visto de lejos, no se enteraba de nada. La señora volvió a decirle:
—Vamos, hijo mío, no llores… Anda, Calixto, no seas pazguato, dile algo a ese niño… ¿No ves que llora?… ¿Cómo te llamas, hijo?
—Paquito Luján —respondió el niño.
—Pues no llores, Paquito, que tu mamá te estará esperando en casa… Mira, Calixto, dale una de las cajas de dulces que te he traído…, o mejor será que le des las dos; yo te compraré otras.
Y como viese que el niño rechazaba la linda cajita de la Mahonesa, que no del todo satisfecho le alargaba Calixto, añadió:
—Tómalas, hijo… Esta para ti, y la otra para tus hermanos… ¿No tienes hermanitos?…
—Tengo a Lilí.
—Pues llévale una a Lilí. Y llévale también esto… y la buena señora estampó en las mejillas del niño, llenas de lágrimas, otros dos sonoros besos, que en vano pretendían suplir en ellas el calor que les faltaba de los besos de su madre. Un lacayo con larga librea verde aceituna, coronas condales en los botones y sombrero de copa con gran cucarda rizada en la mano, se acercó entonces al grupo:
—Cuando el señorito quiera, está esperando el coche —dijo respetuosamente al niño.
El pobre señorito se levantó de un salto, y abrazando con un movimiento lleno de gracia al gimnasta Calixto, se dirigió a la puerta, sin querer entregar al lacayo el envoltorio de sus premios. En la verja del jardín le detuvo el padre rector, que allí estaba despidiendo a los niños; besóle Paquito la mano, y abrazándole él cariñosamente, le habló breve rato al oído.
Púsose el niño muy encarnado, corrieron de nuevo sus lágrimas y con verdadera efusión llevó por segunda vez a sus labios la mano del religioso.
Poco a poco fueron desfilando los carruajes, y cesaron al fin los gritos de despedida.
—¡Adiós!… ¡Adiós!… —repetía el anciano.
Todavía aparecían algunas manitas saludando a lo lejos por las ventanillas de los coches:
—¡Adiós!… ¡Adiós!…
Ocultáronse al fin todos en el último recodo del camino, y sólo quedó la llanura árida, la polvorienta carretera, el pueblo de barracas, el colegio solitario, silencioso como una jaula de jilgueros vacía, y a lo lejos, acechando entre la bruma, Madrid, la gran charca.
El pobre viejo dejó caer entonces los brazos abatidos, bajó tristemente la cabeza, y entróse en la capilla murmurando:
¡Oh Virgen del Recuerdo dolorida!
¿Se acordarán de ti?
