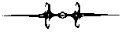
Una divina confusión
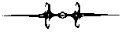
Cattibrie no veía nada. Sólo sentía el dolor de las magulladuras en los brazos y los hombros, la angustia de respirar aquella nube de polvo. La mujer vagaba a ciegas por el túnel parcialmente derruido, tratando de dar con su padre como fuera.
La suerte estaba con ellos, pues la zona en la que se encontraba Bruenor había escapado a la devastación. Cattibrie dio con su padre, acarició su rostro con delicadeza y acercó el oído a su corazón. Aunque débilmente, Bruenor seguía respirando.
La mujer se dio la vuelta, tratando de hallar una salida de aquella ratonera, si era posible. ¿Los orcos se habrían lanzado al asalto definitivo tras la caída del torreón?
Estaba claro que el torreón se había desplomado. Entonces, ¿no sería mejor que se quedaran donde estaban, en la oscuridad, a la espera de una oportunidad para abandonar la ciudad y encaminarse al sur?
Sin duda era la solución más prudente, pero Wulfgar, Dagnabbit y los demás seguían arriba, expuestos al ataque enemigo y necesitados de su ayuda.
Cattibrie se arrastró hasta una de las paredes de la pequeña habitación y empezó a excavar con las uñas. Tras arrancar unos pocos mazacotes de tierra y polvo, los dedos empezaron a sangrarle, si bien siguió aplicándose en su empeño. Del exterior llegaban unos ruidos inquietantes, pero Catti-brie continuó con su labor, sobreponiéndose a la fatiga que empezaba a adueñarse de su cuerpo.
Sus dedos toparon con una roca demasiado grande para que pudiera moverla. Sin desfallecer, empezó a cavar junto a la roca. Al cabo de un rato, se quedó atónita cuando la roca, de pronto, se movió por sí sola. La luz del día irrumpió en el pasadizo cuando los fuertes brazos de Wulfgar retiraron la pesada roca desde el exterior. El bárbaro le tendió la mano y, con cuidado, la sacó del túnel.
—¿Bruenor? —inquirió Wulfgar con desespero.
—Sigue igual —respondió ella—. El derrumbamiento no ha alcanzado su cuarto.
Los enanos lo construyeron a conciencia.
Cattibrie contempló la devastación del exterior. El torreón se había semidesplomado, aplastando varios edificios adyacentes en su caída. Atónita, la mujer no tuvo fuerzas para interesarse por los afectados.
—Dagnabbit ya no está con nosotros —le informó el bárbaro—. Hemos perdido a otros tres enanos. Y también a cinco lugareños.
Catti-brie seguía contemplando el panorama, boquiabierta ante los daños sufridos por la ciudad. La mayoría de los edificios estaban en ruinas o exhibían graves desperfectos, y era muy poco lo que quedaba de la muralla. Cuando los orcos llegaran —lo que sucedería pronto, a juzgar por el resonar de tambores y trompetas que llegaba del sur—, no habría forma de organizar la defensa. Sería cuestión de defenderse calle a calle y, al final, túnel a túnel.
Cattibrie miró a Wulfgar, cuya expresión de estoicismo le hizo alumbrar un atisbo de esperanza. La mujer sabía que el bárbaro vendería caro su pellejo, y lo mismo pensaba hacer ella. Una sonrisa malévola se pintó en su rostro. Wulfgar la miró con curiosidad.
—Está claro que la batalla será de las que hacen época —sentenció ella, resuelta a luchar hasta el fin.
Mejor era luchar que rendirse de antemano y echarse a llorar.
Cattibrie llevó su mano al hombro de Wulfgar. El bárbaro hizo otro tanto.
—¡Ahí llegan! —exclamó una voz a sus espaldas.
Tred llegó a su lado, maltrecho y manchado de sangre, pero tan decidido a luchar como ellos mismos, con su hacha de dos filos en ristre.
Wulfgar señaló varias posiciones, que venían a rodear la entrada al subterráneo en el que Bruenor se encontraba.
—Nos defenderemos desde esas cuatro posiciones —indicó—. A medida que los enemigos avancen, iremos retrocediendo hasta encontrarnos aquí.
—¿Y entonces? —preguntó Tred.
—Nos refugiaremos en los subterráneos, o en lo que quede de ellos —respondió el bárbaro—. Mataremos a todos los orcos que se aventuren en su interior, hasta que ya no nos queden fuerzas.
Tred asintió, aunque entendía, como lo entendían todos, que la resistencia en último término sería vana. Aunque algunos orcos sedientos de sangre entrasen en los pasadizos y fueran aniquilados, sus compañeros no tardarían en comprender que el tiempo estaba de su lado, que bastaba con aguardar a que los rebeldes tuvieran que salir, acaso forzados por el fuego y el humo a los que los orcos seguramente recurrirían.
—Será un honor morir junto a vuestro formidable rey Bruenor y junto a sus no menos formidables hijos —apuntó Tred con tono sombrío, fijando la mirada en el montón de escombros que había junto a la entrada del subterráneo—. La Ciudadela Felbarr se sentiría orgullosa de un enano como él. Ojalá tuviéramos ocasión de sacarlo de esos túneles.
—Serán una tumba apropiada para un rey —replicó Wulfgar—. Bruenor sabrá morir como lo hizo Dagnabbit, con honor y dignidad, encomendándose a los dioses de los enanos.
Los tres amigos bajaron las cabezas y guardaron un momento de silencio en memoria del valeroso Dagnabbit.
—Juro que haré pedazos a un montón de esos orcos —prometió Tred.
El enano se alejó hacia las posiciones señaladas por Wulfgar, organizando a los escasos defensores.
Los gigantes reemprendieron el bombardeo unos minutos después, si bien las muchas ruinas y los escombros ofrecían bastante protección a los de la ciudad. Lo cierto es que pocas cosas podían desplomarse ya. El preludio artillero de los gigantes vino a ser poco más que una molestia. La lluvia de pedruscos cesó de pronto; los orcos, muchos de ellos montados a lomos de worgos, se lanzaron al ataque entre aullidos salvajes.
Cattibrie fue la primera en responder. Protegida tras un montón de escombros, la mujer disparó una de sus flechas relámpago, que fue a clavarse en la cabeza de un worgo. El animal se desplomó, muerto en el acto, lanzando a su jinete por los aires.
Cattibrie siguió lanzando flechazos, derribando a un orco tras otro, a dos con un mismo dardo en ocasiones, tan compactas eran las filas del enemigo. Con todo, los brutos seguían llegando.
—¡Sigue disparando! —urgió Wulfgar.
El bárbaro dio un paso al frente y arremetió contra los orcos que entraban en la ciudad. Aegisfang entró en acción y empezó a barrerlos en tropel.
Los últimos defensores de Shallows siguieron su ejemplo e hicieron frente al asalto masivo. Hombro con hombro, los enanos y los humanos embistieron contra sus enemigos. Poseídos por un frenesí guerrero, los defensores se batieron como nunca. Por un momento se diría que las armas de los orcos no hacían mella en sus cuerpos. Los cadáveres, de orcos y worgos en su gran mayoría, empezaron a amontonarse en torno a las cuatro posiciones.
Pero la situación no podía seguir así de modo indefinido. Por mucho que fuera su arrojo, los defensores lo sabían.
Wulfgar seguía causando estragos con su martillo de guerra, derribando a los orcos por docenas. Y si alguno de los brutos cercanos por casualidad lograba escapar a los golpes de aquel martillo asesino, una flecha de estela plateada al momento daba cuenta de él.
Cattibrie seguía disparando una y otra flecha con su mágico Taulmaril, sin que el carcaj encantado que llevaba amarrado a la espalda se vaciara nunca de dardos. Cuando tenía ocasión de elegir, la mujer prefería derribar a un worgo antes que a un orco, pues entendía que los malignos lobos resultaban adversarios más temibles. Pero eran raros los momentos en los que Catti-brie contaba con la oportunidad de elegir sus blancos.
A pesar de tan acérrima defensa, a pesar de que Wulfgar se fajaba como nunca, la marea de los orcos seguía infiltrándose entre los escombros. Cattibrie disparó una nueva flecha, encajó otra en el arco y se volvió a tiempo para atravesar a un orco que ya se cernía sobre ella. Cuando un nuevo bruto llegó al asalto, la mujer se valió de su arco como si fuera una maza para rechazarlo.
Un segundo orco corrió en auxilio del primero. Cattibrie estuvo a punto de llamar a Wulfgar, pero se contuvo, pues sabía que la menor distracción podía resultar fatal para el bárbaro. Enarbolando a Taulmaril como si fuera un garrote, la mujer hizo retroceder a los brutos a golpes. Al momento dejó a Taulmaril en el suelo y recurrió a Khazid’hea, su espada de hoja afiladísima.
Los orcos seguían llegando por todas partes. Uno de los brutos le envió un lanzazo a su costado derecho. Con un mandoble, Cattibrie cortó limpiamente la punta del venablo. Pillado por sorpresa, con su lanza inútil en las manos, el orco trastabilló un instante, que Catti-brie aprovechó para clavarle una puñalada en el pecho. Rehaciéndose al momento, la mujer de nuevo echó mano a Khazid’hea para repeler la embestida de un nuevo enemigo, armado con una espada grande y pesada. El orco no era enemigo para Catti-brie. Mas dos brutos se sumaron a su acoso, de forma que la mujer se vio luchando furiosamente para contener a sus tres oponentes. A sus espaldas resonó un impacto, seguido de un gruñido de Wulfgar.
Sin embargo, ni ella podía ocuparse de él ni él de ella.
Cattibrie seguía asestando letales cuchilladas con su espada, manteniendo a raya a sus adversarios. Con todo, seguía sin avanzar y no podría mantener aquel ritmo durante mucho rato.
De pronto, uno de los orcos hizo un movimiento sorprendente. Por un segundo, Cattibrie pensó que el bruto se lanzaba contra ella, hasta que comprendió que la pesada hacha de un enano lo había proyectado por los aires. Tred dio un paso al frente y soltó un mandoble con su hacha que derribó al segundo de los orcos. Catti-brie no perdió un segundo y arremetió contra el tercer bruto, bloqueando su espada con la suya. Con ambas armas así enlazadas, el orco embistió contra ella. Catti-brie se limitó a esquivar la acometida, liberó a Khazid’hea, giró sobre sí misma y mató al orco por la espalda.
—¡Las defensas no aguantan más! —gritó Tred, corriendo a socorrer al maltrecho Wulfgar, quien, a pesar de ello, a punto estuvo de arrancarle la cabeza con uno de los ciegos barridos de Aegis-fang—. ¡Volvamos al subterráneo!
Wulfgar expresó su acuerdo con un gruñido y derribó a un nuevo orco antes de saltar al otro lado del montón de escombros.
En ese momento, un worgo saltó por los aires en dirección a su garganta.
De forma instintiva, Cattibrie disparó un flechazo, que se hincó en el costado del animal. El worgo cayó muerto en el acto por la flecha encantada.
Al levantar la mirada, Cattibrie advirtió que una nueva hueste de enemigos se lanzaba al asalto y pensó que esta vez no iban a poder con ellos. En ese momento oyó un ruido a sus espaldas. Al volverse, advirtió que el viejo Withegroo, con el rostro demacrado y envejecido, se acercaba. El anciano apenas podía caminar, pero sus ojos brillaban de rabia y sus labios se movían con determinación.
Una bola de fuego convocada por el mago consiguió refrenar el avance enemigo, aportando un respiro a los defensores de Shallows. Con todo, aquél había sido el último esfuerzo del anciano. Withegroo se las arregló para componer una sonrisa, dedicó un guiño a Cattibrie y se desplomó exánime. La mujer comprendió que estaba muerto.
Aunque la bola de fuego de Withegroo había conseguido contener el avance de los orcos por un flanco, nuevos enemigos se cernían ya sobre los defensores, que paso a paso se veían obligados a retroceder. Cuando unas trompetas resonaron al sur, todos pensaron que nuevos refuerzos acudían en auxilio del ejército orco.
¿O se trataba de otra cosa? Eso se preguntaron los defensores de Shallows cuando los orcos empezaron a vacilar en su avance, en el momento preciso en que la retaguardia de los defensores se veía prácticamente empujada a las bocas de los pequeños túneles.
Los defensores aprovecharon para reagruparse y seguir combatiendo. Al poco, Cattibrie y Wulfgar estaban otra vez en sus posiciones anteriores, sin que los orcos siguieran llegando como antes.
Como quiera que las trompetas continuaban resonando al sur y los orcos seguían retirándose, Wulfgar se subió a unos escombros para ver qué sucedía.
—¿Qué demonios…? —exclamó.
Tred, Cattibrie y otros defensores se le acercaron. Lo que vieron los llenó de incredulidad. Por el norte llegaba una extraña reata formada por una veintena de animales macilentos, mulas según parecían, que cargaban con un enorme tótem de madera, la representación gigantesca de un rostro de orco ornado con un solo ojo grotesco a más no poder.
—Se trata de Gruumsh… —escupió Tred McKnuckles ante la visión de aquella divinidad de los brutos—. Parece que han hecho venir a sus clérigos —aventuró—, en preparación para su victoria final, imagino.
Los mismos orcos que unos momentos antes batallaban con fiereza llenaban por completo el prado situado al sur de la ciudad, aclamando entre vítores y postrándose de rodillas ante la imagen de su dios, tan reverenciado como temido.
Al otro lado del barranco, Drizzt no dejó de oír las trompetas, si bien desde su posición, no podía ver qué estaba sucediendo. A unos metros de él, los gigantes debatían acaloradamente, un tanto confusos, insistiendo en señalar al sur.
Drizzt advirtió que Guenhwyvar se acercaba sigilosa y presta al ataque. Con un gesto de su mano, llamó la atención del felino, al que instó a seguir donde estaba. Drizzt miró a su alrededor, tratando de hallar un mejor punto de observación. Cuando ya iba a marcharse de donde se encontraba, el drow se detuvo al advertir que los gigantes ya no se mostraban atraídos por lo que estaba sucediendo ante sus ojos, sino que debatían entre ellos con cierto aire de irritación. Aunque no podía entender lo que decían, el drow intuyó que estaban disgustados con los orcos, cuyos sacerdotes pretendían apropiarse de la gloria del triunfo.
Con una punzada de esperanza, Drizzt se dijo que la división estaba empezando a cundir entre el enemigo. Pero el drow sabía que ya era demasiado tarde para que la ciudad se salvara.
Envuelto en pesados ropajes, el cochero hizo restallar su látigo sobre el tiro del gran carromato. Las famélicas bestias tiraron con más empeño de la enorme efigie de Gruumsh el Tuerto, el dios de los orcos.
Todos los orcos tenían la vista fija en la repentina aparición. Los brutos se arremolinaban entre gritos en torno al carromato, postrándose y rindiendo pleitesía a su divinidad.
—¿Qué significa esto? —preguntó un lugarteniente orco a Urlgen, el hijo de Obould.
Confundido, Urlgen se estaba mordisqueando los labios mientras observaba la escena.
—Obould ha reclutado a aliados muy diversos —fue todo cuanto se le ocurrió decir.
¿Quizá su padre estaba tratando de dotar a la victoria inminente de tintes gloriosos? ¿Se proponía vincular el triunfo a algún tipo de mandato del dios de los orcos?
Urlgen no lo sabía. Al igual que sus soldados, se acercó a la gran estatua que avanzaba sobre ruedas. A diferencia de ellos, sin embargo, Urlgen se fijó en el curioso aspecto de las bestias del tiro, unos animales macilentos y de aspecto enfermizo… ¿Qué eran exactamente? Urlgen no estaba seguro. ¿Mulas? ¿Pequeños bueyes? ¿Acaso rothes llegados de los corredores de la Antípoda Oscura?
Urlgen, bastante más despierto que sus tropas, a continuación se fijó en los dos cocheros. Uno era más alto y fuerte que el otro, si bien ambos eran más bien bajitos para ser orcos. Quizás el segundo de ellos, que en realidad más parecía un simple pasajero que un cochero, fuera un niño. Con todo, Urlgen no estaba seguro, pues ambos estaban envueltos en ropajes con capuchas que cubrían sus facciones casi por entero.
El carromato se detuvo a unos treinta metros de la ciudad. Una imprudencia, se dijo Urlgen, pues se habían situado al alcance de las flechas letales de aquella repulsiva arquera humana. Urlgen contempló los muros de la ciudad y advirtió que varios de sus defensores se habían asomado a contemplar el espectáculo.
El cochero más corpulento se levantó en el pescante y alzó las manos sobre su cabeza. Al hacerlo, las mangas de su túnica se escurrieron lo suficiente para revelar unas manos nudosas y unos antebrazos vellosos infrecuentes entre los orcos.
Sin embargo, antes de que nadie pudiera reparar en ello, el cochero echó mano a una especie de palanca situada delante de la gran estatua, justamente debajo de la boca con colmillos enormes.
—¡Ji, ji, ji…! —rió el cochero, bajando aquella palanca.
—Me temo que ese maldito Gruumsh va a quedarse sin uno de sus sacerdotes —indicó Catti-brie con tono sombrío.
La mujer apuntó con Taulmaril al cochero del carromato. En el último segundo, Tred la agarró por el brazo e impidió que disparase la flecha.
—Qué importa un enemigo más o menos —afirmó—. Y además, aquí sucede algo raro…
Cattibrie pensó en preguntarle a qué se estaba refiriendo, pero la verdad era que ella misma intuía que aquel carromato y aquellos cocheros resultaban un tanto extraños.
La mujer abrió mucho los ojos cuando el brujo de los orcos bajó la palanca y un ruido mecánico resonó. Su sorpresa aumentó cuando la enorme estatua pareció hincharse de tamaño y luego descuadernarse. Sus cuatro lados se abrieron de pronto y cayeron formando cuatro plataformas, que iban del carromato al suelo.
Por dichas plataformas, del interior de la hueca efigie empezaron a salir enanos, un montón de enanos, ¡ataviados con el uniforme inconfundible de los Revientabuches!
Un enano resultaba particularmente reconocible, envuelto en una negra coraza ornada con clavos y tocado con un casco cuyo remate en punta venía a medir casi la mitad que su portador.
—¡Es Pwent! —exclamó Catti-brie.
En el preciso momento en que ella pronunciaba esas palabras, Thibbledorf Pwent saltaba del carromato con un rugido salvaje, presto para el combate. Doblándose en una reverencia, el enano atravesó con el pincho de su casco al primer orco que le hizo frente y se lanzó sobre un segundo bruto, al que derribó contra el suelo. Cattibrie en aquel momento lo perdió de vista, si bien sabía que Pwent estaba haciendo trizas a su oponente, abrazándose a él y atravesándolo con los pinchos de su coraza.
Sus muchachos luchaban con igual frenesí, lanzándose como un enjambre contra los desprevenidos orcos. A todo esto, las pequeñas catapultas de los enanos causaban estragos entre las segundas filas del enemigo. Por si esto fuera poco, una nueva horda de enanos hizo aparición cuando éstos se liberaron de los yugos y las mantas astrosas que los camuflaban como animales de tiro —un encantamiento, sin duda— y arremetieron
Contra los orcos. La carnicería fue inmediata, pues la mayoría de los brutos seguían de rodillas, atónitos por el inesperado ataque.
Aunque la matanza se fue convirtiendo en batalla a medida que algunos orcos empezaban a reaccionar, lo cierto era que los brutos ya no tenían nada que hacer.
Pillados por sorpresa, muchos emprendieron la retirada, una retirada que pronto se convirtió en desbandada general, muy propia de unos orcos pillados en falso y ya no seguros de su victoria.
Manteniéndose en orden, la columna de enanos se dirigió hacia la ciudad, no sin que algunos de los guerreros aprovecharan para dar buena cuenta de los orcos rezagados.
—¡Los Battlehammer nunca fallan! —exclamó Tred McKnuckles, subido a un montón de escombros. Su entusiasmo se vio al momento matizado por un gran pedrusco que pasó silbando junto a su cabeza—. ¡Malditos gigantes! —imprecó.
Cattibrie se acercó corriendo a lo que quedaba de la muralla septentrional y apuntó con su arco.
—¡Dispara y sal corriendo! —avisó Wulfgar.
El bárbaro tenía razón. Un segundo después de que la flecha de la mujer hubiera cruzado el barranco, una salva de pedruscos impactó en la posición que Cattibrie acababa de abandonar.
Drizzt Do’Urden sintió un alivio inmenso al ver que las flechas de estela plateada seguían volando sobre el barranco. No obstante esa buena señal, prueba de que Cattibrie seguía con vida, no impidió que siguiera concentrado en su propósito. Los gigantes de nuevo seguían con su bombardeo, un bombardeo al que tenía que poner fin como fuese. Tras convocar a Guenhwyvar a la acción, el drow reptó hasta la posición de los gigantes y trepó por un montón de pedruscos sin que sus oponentes repararan en su presencia.
Silencioso como una sombra, el drow pasó corriendo tras un gigante, cuya espalda hendió con sus cimitarras. Sin detenerse, Drizzt clavó ambas espadas en la parte posterior de la rodilla de un segundo gigante y siguió corriendo hacia las rocas que había al otro lado.
Los gigantes dieron media vuelta y se aprestaron a darle caza. Uno de ellos alzó los brazos para lanzarle un pedrusco tremendo. Sin embargo, en el último segundo, los trescientos kilos y las garras afiladas de una pantera furiosa se lanzaron contra su rostro.
Sin perder tiempo en acabar con el gigante, Guenhwyvar le arrancó los ojos con sus garras, y saltó a un lado.
Aunque los gigantes de nuevo estaban desorientados, Drizzt no se hacía ilusiones.
Guenhwyvar y él no conseguirían distraerlos durante mucho tiempo. Ni siquiera era seguro que pudieran matar a algunos de ellos, a uno solo siquiera. Bastante tendrían con cegar a alguno más o mantener a unos cuantos ocupados durante unos minutos.
Drizzt rodeó el montón de pedruscos por el que había llegado y sorprendió a otro gigante desprevenido, cuya espalda asimismo rajó antes de salir corriendo en sentido opuesto. Con todo, la situación era complicada, pues dos adversarios lo estaban siguiendo por los flancos y dos más venían directamente detrás de él. Al toparse con una pared de roca, el drow volvió la espalda e hizo frente a sus perseguidores, dispuesto a luchar hasta el final.
Un primer gigante se lanzó contra él. Pero antes de llegar junto a Drizzt, el monstruo se detuvo en seco y se llevó las manos al cuello con una mueca de dolor.
Cuando el gigante giró sobre sí mismo, el drow se quedó de una pieza al ver que tenía dos flechas clavadas en la base del cráneo. Drizzt alzó la mirada y advirtió la presencia de dos elfos que cabalgaban por los aires montados en sendos caballos alados. En tierra, los gigantes eran presa de la confusión más absoluta.
Drizzt aprovechó para clavar sus cimitarras en otro de los monstruos antes de salir otra vez corriendo y cruzar de un salto un nuevo montón de pedruscos. En todo caso, eran pocos los gigantes que continuaban persiguiéndolo. Dos de ellos bastantes problemas tenían con los fieros ataques de Guenhwyvar. Otros corrían a hacer acopio de pedruscos que arrojar a los elfos voladores.
Drizzt no podía permitir que se rehicieran. El drow se acercó a uno de los montones de piedras. Cuando uno de los gigantes se agachó para agarrar un pedrusco, Drizzt descargó sus cimitarras contra los dedos del gigante. Con un grito, el monstruo retiró la mano ensangrentada y salió corriendo en pos del drow. Un segundo gigante se unió a la persecución.
Esta vez, el drow siguió corriendo sin plantar cara a sus oponentes, limitándose a llamar a Guenhwyvar a su lado. El drow vio que una piedra volaba por los aires y oyó el relincho de un pegaso. Sin embargo, cuando miró hacia arriba, los dos elfos seguían cabalgando en sus monturas y lanzando flechazos a los gigantes.
Drizzt continuó con su carrera y llegó a campo abierto. Sin detenerse un instante, con el rabillo del ojo miró la ciudad arrasada, con la esperanza de dar con alguna indicación de que sus amigos seguían vivos. Su mirada sólo detectó que un enjambre de orcos se lanzaba contra las murallas, En ese momento Drizzt tuvo que torcer hacia el norte, seguido de cerca por dos gigantes rabiosos.
—¡No hay tiempo que perder! —exclamó Thibbledorf Pwent nada más entrar en Shallows—. ¡Recoged vuestras cosas, reunid a vuestros heridos y seguidme al carromato!
—¡Necesitamos a un clérigo! —replicó Wulfgar—. ¡Y lo necesitamos ahora mismo! ¡Algunos de los heridos no se pueden mover!
—¡En ese caso tendréis que abandonarlos! —gritó Pwent.
—¡Uno de ellos es Bruenor Battlehammer! —exclamó el bárbaro.
—¡Que traigan al clérigo! —llamó Pwent al instante—. Subid a los heridos al vagón. Subid también a todos los enanos muertos que encontréis. ¡No vamos a dejar sus cuerpos detrás para el disfrute de los orcos o los buitres!
—¿Cómo es que habéis llegado tan pronto? —preguntó Catti-brie a Pwent. Nada más decir estas palabras, una sonrisa se pintó en su rostro, pues acababa de dar con la explicación—. Regis… —musitó, fijando la mirada en uno de los cocheros, que acababa de descubrirse de su capucha.
Con el corazón saliéndosele del pecho, la mujer se acercó a él y lo abrazó. Cattibrie dio un paso atrás al advertir que el mediano se llevaba la mano a su brazo dolorido.
—Mi brazo ha servido de pitanza para los lobos —explicó Regis con una sonrisa de modestia.
Cattibrie se agachó y le estampó un beso en la frente. Regis enrojeció.
Muy pronto se pusieron en marcha, los guerreros enanos parecían un enjambre de abejas furiosas flanqueando a los exhaustos, desastrados defensores de Shallows. De los cien humanos y veintiséis enanos que habían participado en la defensa de la población, sólo un puñado seguían caminando por su propio pie. Diez más, Bruenor entre ellos, apenas se las componían para continuar respirando.
Una victoria pírrica.