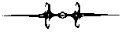
Punto y contrapunto
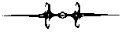
A pesar de la cólera que sentía por el resultado de la batalla y la obstinación con que los de Shallows defendían su ciudad, Obould había llegado con varios centenares de orcos más. Después de recorrer las cavernas de la Columna del Mundo y difundir la noticia de que el rey de Mithril Hall se encontraba en una ratonera, numerosas tribus se habían sumado a una aventura que prometía matanzas y abundante botín.
—La ciudad está a punto de caer. Tienen casi tantos muertos como nosotros —se defendió Urlgen, alzando un poco la voz.
Obould fulminó a Urlgen con la mirada. Su hijo desvió la vista hacia los tres orcos enormes, jefes de sus tribus, que aguardaban expectantes a un lado.
—Tenemos la sospecha de que el mago ha muerto en la lucha —indicó Urlgen.
Una piedra acertó en el torreón donde se encontraba. Y desde entonces no ha vuelto a dar señales de vida.
—En ese caso, ¿por qué os habéis retirado?
—Demasiados muertos —contestó Urlgen con sarcasmo.
Obould entornó los ojos y miró a su hijo con aquella mirada que todos habían aprendido a temer.
—La ciudad no resistirá el próximo ataque —insistió Urlgen, sin dejarse intimidar—. Con los refuerzos de que disponemos, acabaremos con ellos fácilmente.
Obould asintió al razonamiento de su hijo.
—No vamos a atacarlos ahora —replicó Obould para sorpresa de su hijo.
—¡Pero si los tenemos a punto!
—Demasiados muertos —cortó Obould—. Mejor haremos que los gigantes derriben las murallas a pedradas. Las murallas y el torreón, eso es. Esperaremos a que los de la ciudad se encuentren por completo desprotegidos. Y entonces los mataremos a todos.
—La mitad de los gigantes ha desaparecido —informó Urlgen.
Obould abrió mucho los ojos inyectados en sangre. Su mandíbula empezó a temblar de rabia.
—Parece que salieron en pos de un ojeador de la ciudad —añadió su hijo.
—¡La mitad!
—Se trata de un ojeador muy peligroso —arguyó Urlgen—. Un guerrero que se mueve en compañía de una pantera negra.
El rostro de Urlgen se relajó casi de inmediato. Ad’non le había advertido contra Drizzt Do’Urden, del mismo modo que Donnia había prevenido a los gigantes. Después de lo que Donnia había dicho al rey de los orcos sobre ese extraño elfo oscuro, acaso valía la pena que la mitad de los gigantes se esforzaran en darle caza como fuese.
—¡Ya puedes ordenar a los otros cinco gigantes que continúen bombardeando la ciudad! —ordenó Obould—. Que utilicen piedras de las grandes. Y quiero que arrojéis flechas incendiarias. ¡Arrasaremos Shallows a sangre y fuego! Y quiero que la ciudad esté por completo rodeada y vigilada. ¡Que no escape ni un solo enemigo!
Urlgen asintió complacido, esbozando una sonrisa maligna que dejó sus colmillos al descubierto. Los dos orcos contemplaron los maltrechos muros de la ciudad, seguros de que Shallows pronto caería y todos sus defensores serían pasados a cuchillo.
Un gran pedrusco impactó contra la pared rocosa, a medio metro de la cabeza de Drizzt.
El drow se encogió y siguió vendándose el tobillo que acababa de torcerse. Una vez hecho el vendaje, pisó con la pierna lastimada y comprobó que podría seguir moviéndose.
Pero ¿adónde podía dirigirse?
Los gigantes llevaban la noche entera tras él. Drizzt había recurrido a todos los trucos que conocía: volver sobre sus propios pasos, cubrirse mediante los mágicos círculos de oscuridad, encaramarse a la copa de un árbol para salir corriendo en la dirección más inesperada. Sin embargo, los gigantes continuaban tras su pista.
El drow pensó que acaso alguien estaba guiándolos. Al recordar que al principio lo habían recibido teniéndolo por un aliado, Drizzt tuvo una corazonada.
El sol empezaba a salir por el este y sus perseguidores seguían muy cerca. Drizzt se dijo que pronto iba a verse en apuros. A todo esto, el drow sabía que su fiel compañera necesitaba un poco de reposo.
—Guen —llamó con voz queda.
La gran pantera apareció al momento. De un salto salvó la grieta entre dos peñascos en la que Drizzt estaba oculto y se posó sobre una de las grandes piedras, a pocos metros del hombro del drow.
—Descansa un poco, pero no mucho —indicó éste—. Me temo que muy pronto volveré a necesitarte.
El felino profirió un sordo rugido que se fue perdiendo en el viento a medida que Guenhwyvar empezaba a disiparse en el aire hasta convertirse en una especie de neblina grisácea y desaparecer por entero.
Unas voces que resonaron en las inmediaciones indicaron al drow que era imperioso alejarse de allí. Drizzt encontraba cierto consuelo en el hecho de que había distraído a algunos gigantes del incesante bombardeo de Shallows, consiguiendo atraerlos al noroeste, donde el terreno era más alto y abrupto. Mientras escapaba, el drow había tenido ocasión de divisar varias veces los distantes y maltrechos muros de Shallows. Drizzt seguía alentando la esperanza de que sus compañeros hubieran resistido el último ataque, de que hubiesen dado con la forma de atravesar las líneas enemigas y dirigirse hacia el sur.
Un gran pedrusco se estrelló contra la entrada de la angosta grieta. Los cercanos rugidos de los gigantes indicaron a Drizzt que no había tiempo que perder. El drow se puso en movimiento con toda la rapidez que su tobillo torcido le permitió y empezó a trepar por la empinada ladera rocosa, a cuatro patas cuando era necesario.
El drow sabía que sus fuerzas estaban al límite, como sabía que los gigantes tenían una excepcional resistencia física, muy superior a la de las razas de menor estatura. Si la persecución se prolongaba durante mucho tiempo, acabarían por alcanzarlo. Y de nada le serviría plantar cara a los gigantes. Si fueran uno o dos, tendría alguna oportunidad de salir victorioso. Pero el intento resultaría vano ante tan gran número de enemigos. Su capacidad de lucha de nada serviría contra un puñado de gigantes de la escarcha.
Tenía que dar con otra solución, otra vía de escape, y el drow la encontró al toparse con la boca de una gruta. En un primer instante pensó que la caverna era de escasa profundidad, pero luego advirtió la existencia de una abertura en la pared del fondo, poco más que una grieta, apenas lo bastante ancha para dar cabida a su cuerpo.
Drizzt se acercó reptando y echó una ojeada al interior. Sus sentidos, curtidos en la Antípoda Oscura, le decían que no se trataba de un simple agujero en la roca, sino de un pasadizo ancho y profundo.
Drizzt salió al exterior y contempló el paisaje que lo rodeaba. ¿De veras quería poner fin a la persecución? ¿Podía permitirse el lujo de zafarse de sus perseguidores, comprometiendo la seguridad de sus compañeros? Pues estaba claro que, si conseguía despistar a los gigantes, éstos volverían a concentrarse en el incesante bombardeo de la ciudad…
Pero ¿qué elección le quedaba? Drizzt sabía que no tenía otra alternativa.
Con un suspiro de resignación, el drow se introdujo en la grieta y avanzó unos pasos hasta encontrarse en la oscuridad más completa, momento en que se detuvo para permitir que sus ojos se fueran acostumbrando a las sombras.
Al cabo de unos minutos oyó que los gigantes pasaban por el exterior de la cueva.
Sus gruñidos de descontento le dijeron que sabían dónde se encontraba. En la gruta se hizo un poco de luz cuando los gigantes apartaron algunas de las grandes piedras que obturaban la boca. Sus perseguidores discutieron qué hacer. Algunos de ellos proponían pedir ayuda a los orcos o a alguien llamado Donnia, nombre que Drizzt reconoció como perteneciente a un drow. Finalmente el rostro enorme de un gigante bloqueó la entrada de la cueva. Drizzt lo hubiera dado todo por contar con el arco de Cattibrie en aquel momento.
Los gigantes siguieron debatiendo durante unos minutos, hasta que la caverna quedó por completo a oscuras. El suelo se estremeció bajo sus pies cuando los gigantes empezaron a apilar rocas en la entrada, sellando la salida.
—Genial —musitó Drizzt.
Lo cierto era que el aire que respiraba venía a decirle que la cueva contaba con otra salida. Lo que no sabía era cuánto tiempo necesitaría para encontrarla. Cuando la hallara y saliera al exterior, Shallows muy bien podría haber dejado de existir.
Tenía el brazo izquierdo inutilizado. Regis entendía que la tremenda dentellada del worgo había mellado el hueso. La piel desgarrada estaba empezando a adquirir un color malsano que llevaba a pensar en una infección. Pero el mediano no tenía un segundo que perder.
Regis instó al orco a arrear a su montura para que avanzara con mayor rapidez. El mediano sabía que se lo estaba jugando todo a una carta. A pesar de lo limitado del vocabulario que compartían, había logrado persuadir al orco de que sabía del emplazamiento de un gran tesoro y un arsenal de armas que les vendrían al pelo a sus compañeros. El estúpido orco finalmente se decidió a contener a su rabioso worgo, que soltó el maltrecho brazo de Regis. El orco entonces obligó a la furiosa bestia a aceptar un segundo jinete sobre sus lomos.
La cabalgata no estaba resultando placentera. Sentado delante del orco, enorme y hediondo, Regis tenía los pies colgando a muy corta distancia de las poderosas mandíbulas del gran lobo.
A medida que dejaban atrás el escenario de la batalla y seguían cabalgando en la madrugada, el mediano se encontró con que el orco se iba mostrando cada vez menos convencido. Regis echaba mano constantemente a su mágico, hipnótico, rubí, tentando al bruto con sutileza constante, tal como el astuto mediano había aprendido a hacer en las calles de Calimport años atrás.
No obstante y a pesar de la piedra preciosa, Regis sabía que la cosa podía salir mal. Al worgo no había quien lo hipnotizase, y el orco estaba perdiendo la paciencia.
Por si fuera poco, su brazo desgarrado le dolía terriblemente, amenazando con provocarle un desmayo en cualquier momento.
Regis pensó en sus compañeros y se dijo que no podía fallarles.
Lo único que se le ocurría era seguir cabalgando hacia el sur y esperar a que llegara el momento propicio para matar a sus dos oponentes o para escabullirse y dejarlos atrás como fuera. Por lo menos estaba claro que la cabalgata le estaba sirviendo para alejarse de Shallows. Cuando el sol del amanecer iluminó el terreno a la mañana siguiente, las montañas del sur, situadas junto al extremo oriental del Paso Rocoso, resultaron estar mucho más cercanas que las que habían dejado a sus espaldas.
El orco quería dormir, cosa que Regis no podía permitir. El mediano estaba seguro de que el worgo se apresuraría a despedazarlo tan pronto como el bruto cerrara los ojos.
—A las montañas —ordenó, valiéndose de las pocas palabras orcas que sabía.
Si acampamos aquí, los enanos darán con nosotros.
No sin rezongar, el orco obligó al worgo a seguir adelante.
Al llegar al pie de las montañas, Regis trató de dar con una vía de escape. Quizá un barranco, por cuya ladera pudiese escabullirse, o un río, cuya corriente le sirviera para distanciarse de sus horrendos compañeros de viaje.
Sin terminar de decidirse por una u otra salida, Regis trató de reforzar su determinación pensando en la suerte que podrían correr los amigos dejados atrás, si bien no terminaba de encontrar ningún paraje que se prestara a sus intenciones. Y las crecientes quejas del orco le llevaban a entender que muy pronto tendría que hacer algo.
—Acamparemos aquí —indicó el orco por fin.
Regis abrió mucho los ojos y miró a su alrededor con desespero. Sus ojos nerviosos se fijaron en la pequeña maza que llevaba amarrada al cinto. Por un momento pensó en aporrear la cabeza del worgo con ella. Sin embargo, el mediano se contuvo, pues sabía que, incluso si no estuviera herido, él no era rival para un worgo. Por mucho que lo golpease con todas fuerzas, las tremendas fauces del animal se cerrarían irremediablemente sobre su garganta.
Si todavía seguía vivo era porque estaba junto al orco, el amo del feroz worgo.
El mediano por poco se cayó de su montura cuando el orco hizo que el animal se detuviera en un pequeño llano situado al pie de una montaña. Regis sólo desmontó cuando el worgo volvió la cabeza y le soltó un mordisco en el pie. Regis salió corriendo perseguido por el animal, que sólo se detuvo cuando el orco lo frenó con un grito y le arreó un patadón en la grupa, obligándolo a dar media vuelta.
El worgo se alejó unos metros, no sin que sus ojos biliosos mirasen a Regis con odio. Regis comprendió que la bestia daría buena cuenta de él tan pronto como el orco se durmiera.
El mediano encontró una solución al reparar en que el pequeño claro estaba rodeado de árboles. Exhausto y temeroso a más no poder, maltrecho en extremo, Regis se acercó a un árbol y empezó a trepar por su tronco.
—¿Adónde vas? —inquirió el orco.
—Voy a hacer la primera guardia —respondió Regis.
—El perro ya se encargará de vigilar —indicó el bruto, señalando al worgo, que aprovechó para mostrar a Regis sus apestosos colmillos.
—¡Pues vigilaremos los dos! —insistió el mediano.
Regis trepó árbol arriba tan deprisa como su brazo roto se lo permitió, alejándose de las peligrosas fauces del worgo.
El mediano se acomodó sobre una rama, apoyando la espalda en el tronco del árbol a fin de asegurar su posición. Por un segundo pensó en bajar e instar al orco a seguir adelante, aunque al momento desechó la idea, pues estaba claro que todos necesitaban un poco de descanso, el worgo en particular. Aunque no sería él quien lo lamentara si el animal caía muerto de fatiga.
Regis volvió la mirada hacia el norte, hacia la distante Shallows, y pensó en los amigos que había dejado atrás. Esperaba que aún siguieran con vida.
—Hay tres edificios en llamas —informó Dagnabbit a Catti-brie y Wulfgar, quienes velaban a Bruenor en su lecho.
Habían improvisado una enfermería en los túneles, situados a corta distancia de la superficie, bajo el torreón de Withegroo, una red de pasadizos que permitían inspeccionar el estado de varios puntos clave de la estructura que sustentaba el torreón.
Esos túneles constituían el último baluarte de la ciudad, pues los enanos que Withegroo había contratado para erigir el torreón los habían excavado para protegerse del tiempo y de los enemigos durante los meses empleados en la construcción.
Con todo, aquellos túneles angostos no resultaban muy adecuados para sus actuales propósitos de enfermería. Los amigos se encontraban en el espacio de mayor tamaño, que apenas merecía el nombre de cuarto, y Wulfgar ni siquiera podía estar de pie con comodidad. El bárbaro había tenido que reptar por un pequeño pasaje para acceder allí.
—Pero si los edificios son de piedra… —objetó Catti-brie.
—Con una estructura de madera —recordó el enano, que se sentó junto a la cama de Bruenor—. Los gigantes nos han estado arrojando flechas incendiarias y ahora vuelven a bombardearnos con piedras.
—Un grupo de artilleros —apuntó Wulfgar.
—Tú lo has dicho —convino Dagnabbit—. Y lo cierto es que nos tienen cercados por el sur. De aquí no hay quien salga. —Dagnabbit fijó la mirada en Bruenor, que estaba tan pálido como débil, y cuyo ancho pecho apenas se hinchaba al respirar.
Como no sea con los pies por delante, claro está.
Bruenor los sorprendió a todos en aquel momento al abrir un ojo y volver lentamente su rostro hacia Dagnabbit.
—En ese caso, os aconsejo que os llevéis por delante a un buen puñado de esos orcos repugnantes —sentenció, antes de volver a hundir la cabeza en el lecho.
Cattibrie se acercó a su lado, pero sólo pudo constatar que el enano había vuelto a sumirse en la semiinconsciencia.
—¿Dónde está Rockbottom? —preguntó, en referencia al clérigo que los había estado acompañando desde que habían dividido sus fuerzas.
—Cuidando de Withegroo, aunque me temo que el viejo mago está muy mal —contestó Dagnabbit—. Rockbottom ha hecho lo que ha podido por curar a Bruenor.
Como yo mismo, piensa que lo principal es que contemos con el concurso de ese mago, si es que queremos salir con vida de ésta.
Cattibrie refrenó el impulso de amonestar al pobre Dagnabbit, pues sabía que, a pesar de su aparente insensibilidad con Bruenor, éste no estaba menos preocupado que ella misma por lo que pudiera ser del señor de Mithril Hall. Por lo demás, Dagnabbit se limitaba a ser pragmático. Como oficial al mando de los enanos, lo que quería era salir con bien de aquella a toda costa, por difícil que fuera. Dagnabbit se sentía tan frustrado e impotente como ella a medida que la vida iba abandonando a Bruenor.
Dagnabbit se acercó a su señor y, con cuidado, le quitó su casco ornado con un cuerno, que sostuvo entre sus manos.
—Incluso si conseguimos dar con una escapatoria, dudo que podamos llevárnoslo con nosotros —repuso con calma.
Wulfgar se encaró con él.
—¿Estás sugiriendo que lo abandonemos aquí? —rugió con incredulidad.
Dagnabbit no se dejó amilanar por la furiosa mirada del bárbaro.
—Sí, si con ello conseguimos evitar que el enemigo nos atrape —respondió, fijando la mirada en su rey bienamado—. Lo último que Bruenor querría es que sus amigos acabaran masacrados por su culpa, y tú lo sabes.
—Que Rockbottom acuda ahora mismo a cuidar de él.
—No hay nada que Rockbottom pueda hacer. Él mismo nos lo ha dicho con claridad —repuso Dagnabbit—. Ese maldito orco hizo bien su trabajo. Me temo que Bruenor va a necesitar el cuidado, no ya de uno, sino de muchos sacerdotes.
Wulfgar hizo ademán de lanzarse contra Dagnabbit, pero Cattibrie lo agarró a tiempo por el hombro. La mirada de la mujer convenció al impulsivo bárbaro de que todos compartían su frustración.
—Haremos lo que creamos conveniente en cada momento —zanjó ella.
—Si al final escapamos hacia el sur, yo mismo me encargaré de llevar a Bruenor en brazos hasta Mithril Hall —dijo Wulfgar, mirando a Dagnabbit con expresión severa.
Sin responder, Dagnabbit finalmente asintió.
—Si es eso lo que te propones, mis muchachos y yo haremos lo imposible por mantener a los orcos a raya.
Wulfgar se calmó un tanto, aunque Dagnabbit y Cattibrie entendían que el bárbaro se estaba dejando llevar por su corazón sin atender a lo que la mente dictaba. En todo caso, la cuestión ahora era otra. Después de que los enemigos se hubieran retirado, algunos ojeadores se habían aventurado extramuros para volver con la noticia de que los orcos habían redoblado el cerco. A lo que parecía, resultaba ocioso pensar en una evacuación a gran escala. Estaban atrapados, Bruenor se estaba muriendo, Drizzt y Regis habían desaparecido, y no había nada que pudieran hacer.
A modo de confirmación de la realidad, un nuevo pedrusco impactó en las paredes del torreón, por encima de donde se encontraban.
—¡Fuego, fuego! —se oyó en el exterior.
—Si contamos a la docena de ojeadores que murieron antes del asalto de los orcos, la ciudad ha perdido ya a treinta de sus defensores —calculó Dagnabbit.
—Casi la tercera parte de sus fuerzas —remachó Catti-brie.
—Hombres en su mayoría, muchos de los mejores guerreros —agregó el enano.
Dos de mis muchachos también han muerto, y cinco están malheridos. Si vuelven a atacarnos, nos vamos a ver en un aprieto.
—Resistiremos —se obstinó Wulfgar.
—Si todos luchan como lo hiciste tú en el parapeto, tenemos alguna posibilidad —respondió el enano.
—¿Alguna posibilidad? —terció Catti-brie.
Dagnabbit, que acababa de examinar el deplorable estado de las defensas en la superficie, se limitó a encogerse de hombros.
—O resistimos o acaban con nosotros —sentenció Catti-brie.
—Tenemos que irnos de esta ratonera —declaró Dagnabbit.
—O conseguir que nos lleguen refuerzos —aventuró ella—. Por cierto… Regis escapó por la muralla, aunque no sé si a estas horas estará muerto o tratando de recabar refuerzos. —La mujer fijó la mirada en Wulfgar y añadió—: Poco después de que huyera por el muro los orcos y los worgos se lanzaron al asalto.
Concluida la batalla, habían rebuscado entre los cadáveres junto a la muralla sin dar con rastro de Regis. Aunque esperaban que el mediano hubiera conseguido escapar, siempre cabía la posibilidad de que hubiese sido capturado por los orcos.
—Aunque haya logrado escapar, no creo que sirva de nada —dijo Dagnabbit.
¿Cuánto tiempo necesitará para llegar hasta donde está Pwent? Por otra parte, sólo nos puede salvar la llegada de un verdadero ejército, y no de unos pocos Revientabuches. Y un ejército no se organiza de la noche a la mañana.
—Tarde lo que tarde en organizarse, tenemos que seguir resistiendo —dijo Wulfgar.
Dagnabbit ya iba a responder cuando finalmente se contentó con guardar silencio y emitir un profundo suspiro.
—Quédate junto al rey Bruenor —instó el enano a Catti-brie—. Si alguien puede serle útil en este momento, ésa eres tú. Cuídalo bien y despídenos de él si nos deja para siempre.
Dagnabbit volvió el rostro hacia Wulfgar.
—Mis muchachos y yo vamos a reforzar las defensas. ¿Nos ayudas?
El bárbaro asintió y, con su formidable cuerpo maltrecho y manchado de sangre, reptó por el pequeño túnel para salir a reforzar las defensas.
Unas defensas que eran cada vez más precarias.
Regis se despertó justo cuando iba a caerse de la rama. Al mediano le dio un vuelco el corazón. No le inquietaba la caída en sí, que apenas le produciría unos moratones, sino la perspectiva de tener que vérselas con aquel worgo rabioso.
Regis volvió a acomodarse en la rama y contempló el improvisado campamento.
Mientras el orco roncaba con placidez a la sombra de dos grandes rocas, el worgo montaba guardia al pie del árbol en el que se había refugiado.
«Fantástico», pensó el mediano.
El sol relucía en lo alto y el día era cálido y luminoso. Regis se dijo que tenía que hacer algo cuanto antes. Ni siquiera era seguro que el orco siguiera considerándolo un amigo cuando se despertara. ¿Era posible que las promesas de riquezas sin cuento hechas gracias al magnético hipnotismo del rubí siguieran pesando en la espesa mente del bruto? Si no era sí, ¿cómo podría volver a recurrir al rubí? ¿Cómo podría acercarse al orco cuando el feroz worgo estaba esperando la ocasión para saltar a su garganta?
Regis hundió la cabeza entre las manos y reprimió un sollozo. En aquel momento ansiaba encontrarse en Shallows con sus amigos, pues estaba convencido de que todo había sido en vano, de que le esperaba la muerte, una muerte solitaria, lejos de Bruenor y sus compañeros de fatigas.
No quería morir así, despedazado por un worgo cruel en un remoto paso de montaña.
—¡Tengo que hacer algo! —se dijo, en voz más alta de lo recomendable.
A sus pies, el worgo alzó la cabeza y emitió un sordo y prolongado gruñido.
—No es momento de ponerse a lloriquear —musitó Regis para sí—. ¡Mis amigos me necesitan! No puedo dejarlos en la estacada.
El mediano se enderezó y sacudió la cabeza con decisión. El gesto bastó para que un estremecimiento de dolor le recorriera el brazo. Había llegado el momento de despertar al orco, de esperar que el bruto siguiera bajo el encantamiento del rubí mágico, de hacer algo de una vez por todas. Y si tenía que enfrentarse a ambos, al orco y al worgo, se enfrentaría a ellos y lucharía hasta el final. Era lo mínimo que podía hacer por quienes le habían salvado el pellejo tantas veces.
Con repentina determinación, Regis se situó en una rama inferior desde la que podría despertar al orco y advertir cuál era su disposición hacia él. Pero el mediano se detuvo en el acto, pues un objeto llegó volando por los aires al pequeño campamento y rebotó contra el suelo.
Una vieja bota.
El worgo se lanzó contra ella y la mordió con sus fauces. De pronto varias pequeñas explosiones estallaron en el interior de la bota.
Con un gemido de dolor, el worgo dio una voltereta en el aire.
El ser más extraño que Regis hubiera visto jamás irrumpió en el claro: un enano de luengas barbas verdes tocado con una túnica del mismo color, calzado con unas sandalias mugrientas y con una olla en la cabeza. El enano se acercó corriendo al worgo, moviendo los dedos de forma curiosa mientras musitaba unas palabras al animal.
El gran lobo dejó de gemir y se quedó paralizado contemplando al enano, con las orejas hacia atrás y los ojos muy abiertos. Con un extraño aullido, el worgo de pronto salió huyendo con el rabo entre las piernas.
—¡Ji, ji, ji…! —se echó a reír el enano.
—¿Qué pasa aquí…? —rugió el orco recién despierto. Sus palabras se vieron súbitamente interrumpidas por un hachazo en la base del cráneo.
Un segundo enano apareció tras el cuerpo del orco recién muerto: un enano cuyas barbas eran de un amarillo reluciente y cuya vestimenta era más propia de los de su raza, excepto por su gran yelmo ornado con una cornamenta de un ciervo.
—¡Tendrías que haberte cargado también a ese maldito perro! —exclamó el segundo enano—. ¡Me muero de hambre!
El enano de las barbas verdes se encaró con él y lo amonestó meneando su dedo índice en el aire. Regis aprovechó para bajar del árbol tan deprisa como su brazo dolorido se lo permitió.
—¿Quiénes sois? —preguntó.
Los dos enanos se volvieron hacia él. El de las barbas amarillas en un tris estuvo de lanzarle su mortal hacha de combate.
—No somos amigos de los orcos… ¡A diferencia de ti! —rugió el enano, conteniéndose a tiempo.
—¡No, no, nada de eso! —aclaró Regis, alzando una mano en gesto de sumisión.
Su brazo malherido seguía pendiendo inerte a un costado. —Vengo de la ciudad de Shallows —explicó.
—Ese nombre no me suena —dijo el enano de las barbas amarillas.
—Quiá, quiá —convino su compañero.
—Soy amigo del rey Bruenor Battlehammer —añadió Regis.
—¡Ah! ¡Ahora sí que nos entendemos! —repuso el de las barbas amarillas—. Me llamo Ivan Rebolludo, mi pequeño amigo. —Y éste es mi hermano…
—¡Pikel! —exclamó Regis.
Cattibrie y Drizzt le habían hablado de esa extraña pareja. En todo caso, cuanto había oído sobre Pikel Rebolludo se quedaba corto ante lo excéntrico de su estampa.
—El mismo —dijo Ivan—. Pero, dime, mi pequeño amigo, ¿cómo es que ya lo sabías? ¿Y qué estabas haciendo con dos acompañantes tan extraños?
—Tenemos que darnos prisa —urgió Regis—. Bruenor está en apuros, lo mismo que todos mis demás compañeros. Tengo que llegar cuanto antes a Mithril Hall… Mejor dicho, al campamento fortificado que Thibbledorf Pwent parece haber establecido al norte de la muralla.
—Nosotros también vamos a reunirnos con Pwent —informó Ivan—. Hemos llegado dando un rodeo, después de que un pájaro hablase a mi hermano de ese orco y su animal.
—¿Me estás diciendo que Pikel habla con los pájaros…? —repuso Regis con incredulidad.
—Y también con los árboles. Ven con nosotros y ahora mismo comprobarás cómo llegamos a nuestro destino en un periquete.
—No hay tiempo suficiente —explicó Regis a los Rebolludo, a Thibbledorf Pwent y a los demás oficiales de la segunda fortificación de los enanos, que estaba a unos treinta kilómetros al norte de Valle del Guardián, el valle por el que se accedía a Mithril Hall—. Bruenor y los suyos no pueden esperar cuatro días más, los que necesitarían vuestros emisarios para reunir un ejército y volver aquí.
—Bah… Nuestros emisarios pueden hacerlo en tres días —terció uno de los oficiales del lugar, un enano de facciones coriáceas llamado Runabout Kickastone.
¡Tú no sabes lo que llega a correr un enano furioso!
—¡Bruenor tampoco puede esperar tres días! —objetó Pwent.
—¡Sólo somos cien! —replicó Runabout—. Y por lo que dice nuestro pequeño amigo, con cien soldados no vamos a ninguna parte.
—¡Cuentas con los Revientabuches! —contestó Pwent a su vez—. ¡No dudes que sabrán dar buena cuenta de los orcos!
—Y contáis con brujos y magos —agregó Regis, quien sabía que tenían que ponerse en marcha cuanto antes y adivinaba que sus amigos sin duda necesitarían de los poderes curativos de los clérigos.
Con las manos en las caderas, Runabout suspiró y echó una mirada a su alrededor.
—Reconozco que podemos ser de ayuda si llegamos a la ciudad —admitió—. Por lo menos podremos reforzar su defensa y atender a los heridos. Pero no acabo de ver cómo podríamos llegar a tiempo…
A un lado, Pikel se acercó a Ivan y cuchicheó unas palabras a su oído, sin que los demás acertaran a comprender qué estaba diciendo.
—Mi hermano cuenta con unas bayas muy especiales que os ayudarán a recorrer grandes distancias con rapidez, sin necesidad de que os detengáis a beber o avituallaros.
—No termino de verlo claro… —respondió el escéptico Runabout.
Pikel se acercó otra vez a Ivan y murmuró otras palabras a su oído. Ivan al principio torció el gesto y negó con incredulidad. Pikel siguió insistiendo, hasta que su hermano siguió escuchándolo con renovado interés. Pikel finalmente dio un paso atrás e Ivan se lo quedó mirando con expresión todavía incrédula.
—¿Lo crees posible?
—Ji, ji, ji…
—¿De qué se trata? —preguntaron Thibbledorf Pwent, Regis y Runabout al mismo tiempo.
—Bien… Mi hermano tiene un plan —dijo Ivan—. Un plan más bien descabellado…
—¡Ajá! —apuntó Pikel, soltando un puñetazo al aire.
—En todo caso, un plan es un plan —continuó Ivan—. ¿Lo dices en serio? —inquirió, fijando otra vez la mirada en el rostro de su hermano.
—¡Ji, ji, ji…!
—¿Y bien? —urgió Runabout.
—¡Tenemos que ponernos en camino cuanto antes! —respondió Ivan—. ¿Tenéis un carromato sólido y de buen tamaño?
—Sí —contestó Runabout.
—¿Y tenéis madera en abundancia? ¿Cómo las vigas y leños que habéis empleado para sostener las murallas de piedra?
Runabout asintió.
—En tal caso, echad mano a vuestros carromatos mayores y más sólidos, cargadlos de madera y ordenad a vuestros hombres que se encaminen hacia el norte cuanto antes —instruyó Ivan.
—¿Y qué hay de ese plan de tu hermano?
—Quizá sea mejor que os lo explique más adelante —respondió Ivan—. Y ello por dos razones: porque no podemos seguir aquí mientras vuestro rey corre grave peligro y porque… Porque si os lo explico ahora, acaso os parezca más acertado quedarnos aquí a la espera de reunir un ejército.
—¡Ji, ji, ji…! —rió Pikel.
Una hora más tarde, Regis y los cien enanos salían de la fortificación, tirando de unas carretas enormes atestadas de leños. Pikel no se molestaba en tirar de ningún vehículo, ni siquiera en caminar. El enano más bien se trasladaba de un carromato a otro, aplicando sus poderes de druida a la madera, considerando cada leño con atención, sin dejar de reír para sus adentros. A pesar de la gravedad de la situación, a pesar de que se encaminaban a una batalla a vida o muerte, Pikel no cesaba de reír.