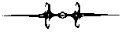
El aura de la realeza
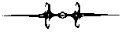
Por mucho que hubieran trabado conocimiento con los ojeadores de Shallows, el recibimiento que la ciudad les ofreció a la mañana siguiente, cuando el señor de Mithril Hall y su comitiva cruzaron las puertas de la ciudad amurallada, sorprendió a todos los integrantes de la caravana.
Los guerreros hicieron sonar sus trompetas desde lo alto de las murallas y la torre solitaria que se erguía junto al muro septentrional de la pequeña ciudad. Si bien las trompetas sonaban un tanto desafinadas y ninguno de los soldados lucía las relucientes armaduras que uno encontraría en una ciudad de mayor tamaño como Luna Plateada, Bruenor se dijo que nunca había disfrutado de un recibimiento tan sincero y animoso.
Los habitantes de la ciudad, un centenar en total, se apiñaban junto a las puertas y rivalizaban en entusiasmo al aplaudir y arrojar pétalos de rosas a los recién llegados.
Entre la multitud se contaban más mujeres de las que Bruenor esperaba hallar en una ciudad de frontera, e incluso se veían algunos niños, un par de ellos poco más que bebés. Bruenor pensó que quizá haría bien en retrasar el regreso a Mithril Hall e inspeccionar mejor estas ciudades fronterizas. La idea le resultaba atrayente. Por lo que veía, los lugareños aspiraban a que Shallows se convirtiera en una ciudad de verdad, que dejase de ser el remoto refugio de aventureros y forajidos que siempre había sido, como todas las demás ciudades enclavadas en la Frontera Salvaje. El enano en ese momento pensó en su propio hogar natal, Diez Ciudades, diez ciudades que habían cambiado mucho desde su infancia, en el Valle del Viento Helado, varios siglos atrás.
Al frente de la comitiva, Bruenor fijó la mirada en las sólidas viviendas del enclave. Muchas estaban construidas en piedra con estructura de vigas de madera, señal de que los lugareños estaban allí para quedarse. Complacido, Bruenor fijó la vista en el torreón que era emblema de la ciudad. De color gris y de una decena de metros de altura, el torreón estaba rematado por un gallardete en el que aparecían dos manos rodeadas de estrellas doradas sobre campo carmesí. Un emblema de hechicero, o eso parecía. Cuando apareció un anciano de barbas blancas vestido con una túnica roja y tocado con un alto sombrero cónico, el enano al punto se hizo cargo de la situación.
—Bienvenidos a mi humilde reino, rey Bruenor de Mithril Hall —saludó el anciano, descubriéndose—. Soy Withegroo Seian’Doo, el fundador de Shallows y actual señor de la ciudad. Vuestra inesperada visita constituye un verdadero honor.
—Es un placer, mi querido Withe…
—Withegroo.
—Withegroo, eso mismo —completó Bruenor—. En todo caso, quiero matizar que no soy rey todavía, no sé si me explico.
—A todos nos conmovió la noticia del fallecimiento del gran rey Gandalug.
—No lo dudo, si bien está claro que el viejo Gandalug se marchó al otro barrio tras disfrutar de muchos siglos de vida. ¿Qué más se puede pedir?
Al observar los rostros amables y sinceros de los lugareños, Bruenor se dijo que allí iban a estar muy a gusto, que todos eran recibidos de corazón, incluso el mismo Drizzt.
—Me enteré de la noticia cuando estábamos en el oeste —explicó el enano—. En el Valle del Viento Helado, donde por entonces residíamos.
—¿Acaso os habéis perdido durante vuestro viaje de regreso a Mithril Hall?
Bruenor negó con la cabeza.
—Lo que pasó fue que encontré a un par de amigos de Felbarr —indicó, señalando a Tred, quien hizo una reverencia más bien patosa si bien no carente de gracia—. Y luego tuvimos problemas con unos orcos.
En el rostro surcado de arrugas de Withegroo apareció una sombra de inquietud.
Las enormes orejas del anciano se estremecieron por un instante bajo las blancas greñas que sobresalían de su rojo sombrero cónico.
—¿Conocíais la aldea de Clicking Heels? —preguntó Bruenor, con un destello sombrío en la mirada.
Withegroo miró a su alrededor. Varios de sus súbditos asintieron.
—Pues bien, esa aldea ha sido borrada de la faz de la tierra —informó Bruenor.
Los orcos y los gigantes la arrasaron y aniquilaron a todos sus habitantes.
La noticia fue recibida con expresiones de desolación.
—Hemos estado persiguiendo a esos brutos y hemos conseguido acabar con muchos de ellos —agregó Bruenor con prontitud, a fin de tranquilizar un tanto a sus interlocutores—. En las montañas descansan los cuerpos de un puñado de gigantes y casi un centenar de orcos. Con todo, nos pareció oportuno venir aquí para cerciorarnos de que Shallows seguía en pie.
—En pie y siempre presta a defenderse —aseguró Withegroo.
El anciano se irguió cuan largo era, y lo cierto es que era muy alto, de casi dos metros, tan alto como para mirar a los ojos a Wulfgar sin necesidad de alzar la vista. No obstante, a diferencia del bárbaro, el anciano era extremadamente flaco.
—Hemos sufrido el acoso de los orcos y los gigantes en más de una ocasión —explicó el anciano—, pero nunca han conseguido atravesar las sólidas murallas de nuestra ciudad.
—¡El viejo Withegroo sabe dar buena cuenta de ellos con su mágico rayo! —exclamó uno de los lugareños, cuyas palabras al momento fueron jaleadas con vítores y hurras.
Withegroo sonrió con una mezcla de orgullo y embarazo, y alzó las manos para poner fin al griterío.
—Hago lo que puedo —dijo a Bruenor—. Sé lo que es el combate, pues en mi juventud me aventuré muchas veces en el interior de cavernas atestadas de monstruos y bestias.
—Y al final acabasteis por erigir vuestra propia ciudad —repuso Bruenor, sin la menor huella de sarcasmo en la voz.
—Lo que erigí fue un torreón —corrigió el mago—. Decidí que éste era el lugar idóneo para pasar el resto de mis días, sumido en la contemplación y el estudio, en el recuerdo de las aventuras de antaño. Estas buenas gentes llegaron después, uno tras otro —añadió, señalando a la multitud—. Muchos vinieron atraídos por el torreón, visible desde tan lejos y acaso favorecedor del comercio con los enanos.
El anciano guiñó un ojo con malicia. Una sonrisa se pintó en el rostro de Bruenor.
—Imagino que también los atraería la protección de un mago capaz de rociar con un chaparrón de rayos y truenos a todo monstruo que se acercara —elogió Bruenor.
—Como he dicho, hago lo que puedo.
—No lo dudo por un instante.
—Bien —repuso el mago, cambiando de tema—, como veis, sabemos defendernos, mi querido rey Bruenor… Futuro rey Bruenor, perdón. Quisiera invitaros a permanecer un tiempo en la ciudad. Las casas de Shallows son de fría piedra, pero sus paredes encierran hogares muy cálidos, propicios para la conversación amistosa y el relato de aventuras. —El anciano dio un paso atrás y, dirigiéndose a la comitiva entera, añadió—: Sois todos bienvenidos a disfrutar de nuestra ciudad. ¡Bienvenidos a Shallows!
—Una bienvenida bastante más cálida que la que recibimos en Mirabar —comentó Drizzt, después de que Bruenor volviera a reunirse con sus amigos.
—Mirabar, sí… —gruñó Bruenor—. Me entran ganas de echar abajo los muros de esa ciudad.
—Los orcos parecen haber desaparecido como por ensalmo —apuntó Catti-brie—. Y ahora nos encontramos en esta ciudad de murallas tan resistentes como sus pobladores, dirigida por un mago que sabe lo que se hace…
—Todo eso está muy bien, pero no olvidemos que debemos seguir nuestra ruta hacia el sur —terció Wulfgar.
—No es preciso que lo hagamos ahora mismo —arguyó ella—. Yo creo que haríamos bien en quedarnos aquí un poco, para asegurarnos de que todo está en orden.
—¿Es que tienes alguna intuición? —preguntó Bruenor.
Cattibrie miró a su alrededor. A pesar del jolgorio imperante, una sombra cruzó su rostro.
—Pues sí —respondió—. Pero tampoco hay que hacer caso a ciertas corazonadas.
Propongo que exploremos bien los alrededores antes de emprender el camino hacia el este, hacia el río Surbrin. Tred me ha dicho que hay un par de ciudades más en esa dirección. Ya veremos si las demás gentes de esta región se muestran tan hospitalarias con el rey Bruenor y sus amigos. —Catti-brie fijó la mirada en Drizzt y añadió con intención—: Con todos sus amigos.
El drow se encogió de hombros, como si eso careciese de importancia. Y es que, en el fondo, no la tenía.
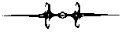
—En lo más profundo de las cavernas hay diez mil más dispuestos a luchar si la gloria está asegurada —informó Ad’non Kareese a sus tres compañeros.
Ad’non acababa de regresar de explorar la región que se extendía entre los dominios de Gerti y el escondrijo de los elfos oscuros. Su viaje le había llevado a trabar relación con otros dos soberanos de los monstruos: un orco que había oído hablar de Obould y un goblin conocido por su malignidad.
—Veinte mil —corrigió Donnia—. Por lo menos. Esas cavernas de las montañas están infestadas. Lo único que los mantiene allí es su propio miedo y estupidez. Si Obould y Gerti les prometen la cabeza del señor de los enanos, estoy segura de que accederán a salir al exterior.
—¿Y para qué los queremos? —terció Kaer’lic, con la duda en la voz—. En la superficie, esas bestias no harán más que causar problemas.
—El caos siempre nos viene bien —sentenció Tos’un, con una sonrisa malévola.
—Tu respuesta es contundente como el rayo de Menzoberranzan —repuso Kaer’lic. La sonrisa de Tos’un no hizo sino acentuarse.
—Veremos si me equivoco —replicó Tos’un—. El caos siempre nos viene bien.
El caos siempre nos aporta diversión y riquezas.
Kaer’lic se encogió de hombros.
—He establecido conexión con los caudillos de varias tribus de goblins y orcos —dijo Ad’non—. No sólo eso, sino que he oído hablar de cierto señor que tiene enorme ascendiente sobre las formidables bestias de las Colinas de los Trolls, en el sur.
—No te fíes de lo que te digan los goblins —intervino Donnia—. Su jactancia es conocida y son muy capaces de decirte aquello que quieras oír.
—En todo caso, está claro que sus túneles tienen una enorme longitud —respondió Ad’non.
—Yo estoy convencido de que podemos conseguirlo. Y de que la cosa puede resultar divertida —dijo Tos’un—. Reconozco que en un principio me mostré escéptico, cuando intentamos que Obould se aliase con Gerti. En aquel momento estaba seguro de que la giganta acabaría con ese orco maldito al enterarse de la muerte de cuatro de los suyos. Y sin embargo, las cosas han mejorado mucho para nosotros. Los ojeadores de Obould están en todas partes y no cesan de recorrer las montañas en pos de esa comitiva liderada por el rey Bruenor. Una vez que lo encontremos y Gerti decida poner en práctica su venganza…
—¡Podemos conseguir que Obould cuente con millares de refuerzos! —terció Ad’non—. ¡Podemos conseguir que una oscura marea de guerreros inunde la región!
—¿Y? —preguntó Kaer’lic con tono seco.
—Y podemos conseguir que maten a todos los enanos y los humanos, ¡para que se maten después mutuamente! —contestó Ad’non—. Bastará con que sepamos aguardar nuestra ocasión para intervenir y hacernos con las riendas.
—Será un espectáculo del que disfrutaremos —comentó Donnia, con una sonrisa perversa.
Kaer’lic asintió con un enfático gesto de su cabeza.
—Aseguraos de que nuestros aliados estén al corriente de la presencia de un drow renegado, de un drow que es nuestro enemigo —aconsejó.
Ella escuchó en silencio mientras los demás formulaban nuevos planes para la ofensiva. Aunque a Kaer’lic le complacía la exaltación que reinaba en el ambiente, ciertas cuestiones seguían preocupándola. Kaer’lic pensó en lo sucedido antes de trabar conocimiento con sus dos compañeros, que más tarde fueron tres, cuando salió de la Antípoda Oscura para llevar a cabo cierta misión que le habían encomendado las sacerdotisas que allí gobernaban.
Drizzt Do’Urden figuraba de forma destacada en tales pensamientos, pues no era el primer traidor a Lolth y la causa de los drows que la Terrible Kaer’lic había conocido.
No es que sintiera especial odio o afán de venganza contra Drizzt —tales sentimientos eran más bien propios de Tos’un—, pero la calculadora sacerdotisa siempre intentaba prever todas las posibilidades. ¿Encontraría la ocasión de saldar viejas deudas? ¿La reputación del drow renegado podría redundar en beneficio de la Reina Araña y, lo que era más importante todavía, en beneficio de una sacerdotisa que había perdido el favor de la Diosa?
Kaer’lic sonrió para sí y miró a sus tres compañeros, que seguían intercambiando bravatas.
La Terrible Kaer’lic era conocida por su paciencia.
Aunque los orcos eran más bien cortos de luces, cuando las trompetas resonaron a lo lejos, uno de los integrantes de la partida adivinó que la distante fanfarria tenía que ver con la comitiva de enanos que llevaban días siguiendo.
Desde la quebrada, la avanzadilla de orcos divisaba el torreón de Withegroo con tanta claridad como Drizzt y sus amigos lo habían visto el día anterior. Con sus bocas deformes torciéndose en unas sonrisas malévolas que dejaban sus colmillos al descubierto, los orcos descendieron ladera abajo, hasta llegar junto a Urlgen, el hijo de Obould.
—Bruenor está en la ciudad —informó el que estaba al mando de la avanzadilla al alto y cruel caudillo de los orcos.
Urlgen esbozó una sonrisa complacida. El orco necesitaba redimirse a ojos de los demás, y sólo la muerte de Bruenor Battlehammer resultaría suficiente. Obould lo tenía en el punto de mira, lo mismo que Gerti, y no había criatura en la Columna del Mundo que no temiera la inquina de dos personajes así.
El rey Bruenor estaba al alcance de su mano, desprevenido en una ciudad remota e ignorante de la catástrofe que estaba a punto de cernirse sobre él.
Urlgen despachó a varios emisarios con órdenes de hacer venir a Obould a toda prisa. Bruenor se hallaba en una ratonera y Urlgen no tenía la menor intención de dejarlo escapar.
El orco estaba exhausto, pues llevaba días tratando de unir a los demás a su causa. Con todo, el rey Obould se decía que tenía que efectuar ese viaje en persona, pues la noticia de la aparición de Bruenor era demasiado importante para confiársela a un mensajero.
Obould encontró a Gerti sentada sobre el borde de su trono, con los ojos azules entrecerrados y muy fijos en él, como una fiera que se dispusiera a lanzarse sobre su presa.
—¿Has localizado ya al rey Bruenor y quienes mataron a los míos? —inquirió, sin perder el tiempo en formalidades.
—Se encuentra en una pequeña ciudad —contestó Obould—. Una pequeña ciudad en la que hay un torreón.
Gerti asintió en señal de reconocimiento. El torreón de Shallows era singular en una región de aldeas medio abandonadas, refugios subterráneos de enanos o fortalezas de goblins.
—¿Tus fuerzas están dispuestas?
—Un verdadero ejército se dirige hacia allí en estos momentos —respondió Obould.
Gerti abrió mucho los ojos. Por un instante pareció estar a punto de explotar.
—Con la única intención de rodearlos por el sur —explicó el orco de inmediato—. El terreno es llano y fácil de cruzar, y hay que asegurarse de que el rey Bruenor no pueda escapar de la ciudad.
—¿Me estás diciendo que tus fuerzas sólo acuden allí para bloquear el camino?
—Sí.
Gerti hizo un gesto con la cabeza a uno de sus escoltas, un gigante de la escarcha tan enorme como musculoso envuelto en una coraza reluciente y armado con la mayor jabalina que Obould había visto en su vida. Sin decir palabra, el guerrero hizo una reverencia y se marchó por la puerta.
—Yerki estará al frente de los míos —anunció Gerti—. Ahora mismo se pondrán en camino.
—¿Cuántos? —preguntó Obould.
—Diez.
—Los orcos somos mil —recordó Obould.
—En ese caso contribuiremos en similar medida a la derrota del rey Bruenor —contestó la soberbia giganta.
Obould a punto estuvo de responder con un sarcasmo, si bien se contuvo a tiempo, sabedor de que estaba en desventaja. Gerti seguía contemplándolo con la más absoluta seriedad.
—Es preciso que marchemos de inmediato —explicó Obould, cambiando de tema—. La ciudad está a tres días de viaje.
—Mejor que sean dos —zanjó Gerti.
Obould asintió, hizo una reverencia y se volvió para marcharse, pero la giganta lo llamó por su nombre cuando ya se disponía a salir. El orco volvió el rostro hacia la imponente soberana.
—No vuelvas a fallarme —indicó la giganta, subrayando sus palabras.
Obould aguantó la mirada de la soberana. Tenía diez gigantes a su disposición.
¡Diez gigantes!
¡Y mil orcos!