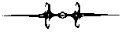
Unos vientos mortales
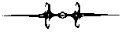
—Nunca antes, en ningún día de mi vida me había sentido tan mortal como en este instante —confesó Catti-brie al susurrante viento.
A sus espaldas, algo más abajo, los enanos, Regis y Wulfgar estaban ocupados en preparar la cena y disponer el campamento para la noche, labores de las que la mujer había sido dispensada para que recobrara la paz interior.
En su ánimo se agolpaba un tumulto de emociones que Cattibrie hasta la fecha no había conocido. Ciertamente, antes del reciente combate con los orcos, la mujer ya se había visto en peligro mortal en otras ocasiones. Una vez incluso cayó en manos de Artemis Entreri, el Asesino, quien la tuvo a su merced durante todo el tiempo que estuvo persiguiendo a Regis. Pero incluso en esa ocasión, Catti-brie nunca llegó a creer que estaba a punto de morir.
Nunca había conocido nada igual a la sensación que había experimentado al verse tendida en el suelo, indefensa ante las acometidas de los feroces orcos. En ese momento horrible, Cattibrie vio su propia muerte de forma vívida, casi palpable. En ese momento horrible, todos sus sueños y esperanzas se vieron barridos por un abrumador…
¿Qué?
¿Arrepentimiento, quizá?
Era cierto que Cattibrie había vivido su existencia al máximo, experimentado las más fantásticas aventuras, contribuido a la derrota de dragones y demonios, combatido para que su padre adoptivo recobrase el trono de Mithril Hall, perseguido a los piratas en mar abierto… Y había conocido el amor.
Al pensar en esa última cuestión, Cattibrie volvió la vista atrás y fijó la mirada en Wulfgar.
Cattibrie había conocido la tristeza y, tal vez, había vuelto a conocer el amor. ¿O quizá no hacía sino engañarse? Contaba con los mejores amigos que se podían tener, unos compañeros excepcionales que la estimaban tanto como ella los quería a ellos.
Amigos, compañeros… La cosa había ido más allá en el caso de Wulfgar, o eso pensaba en ese instante, y con Drizzt…
¿Qué?
No lo sabía. Cattibrie lo quería muchísimo y siempre se encontraba bien a su lado, pero ¿significaba ello que estaban destinados a vivir como marido y mujer? ¿Que él tuviera que ser el padre de sus hijos?
La mujer torció el gesto al pensar en tal posibilidad. Una parte de su ser acariciaba la idea con complacencia, entendiendo que se trataba de una maravillosa perspectiva.
Sin embargo, otra faceta de su personalidad, de carácter más pragmático, la rechazaba por instinto, sabedora de que los hijos que pudieran tener, en razón de su mezcla de sangres, serían unos parias para todos, excepto para quienes conocían la verdadera naturaleza de Drizzt Do’Urden.
Cattibrie cerró los ojos y hundió la cabeza entre las rodillas, hecha un ovillo en lo alto del peñasco. Por un instante se imaginó en la vejez, presa de achaques, incapaz de seguir ascendiendo montañas como aquéllas en compañía de Drizzt Do’Urden, quien seguiría gozando de la eterna juventud característica de su raza. Drizzt continuaría surcando los caminos día tras día, disfrutando de la aventura con una ancha sonrisa en el rostro. Dicha querencia por la aventura formaba parte de su naturaleza, como formaba parte de la propia naturaleza de Catti-brie. Con la salvedad de que, en su caso, eso no duraría más de unos cuantos años más, unos años que serían muy pocos si llegaba a tener un hijo.
Tal perspectiva no era fácil de digerir. Lo sucedido durante su encuentro con los orcos la había llevado a entender cosas en las que hasta entonces nunca había pensado, que su vida actual, por muy excitante y plena de aventura que fuese tenía que ser el preludio de una existencia diferente. A no ser que antes fuera muerta en cualquier paraje agreste, claro estaba. ¿Quería convertirse en madre? ¿Quizá en una emisaria al servicio de su padre, el rey Bruenor? ¿Sería ésta su última aventura?
—Es natural que tengas dudas después de lo sucedido —dijo una voz tranquila y familiar a sus espaldas.
Cattibrie abrió los ojos, volvió la cabeza y descubrió a Wulfgar. Catti-brie lo miró con curiosidad.
—Sé cómo te sientes —dijo el bárbaro con tono reposado. En su voz resonaba un tono sincero y compasivo—. Acabas de sufrir un aviso de la muerte.
—¿Un aviso?
—Un aviso de tu propia mortalidad —explicó Wulfgar.
Cattibrie lo miró con incredulidad. Se diría que el bárbaro no hacía sino expresar lo obvio.
—Cuando yo caí ante el yokhlol… —continuó Wulfgar, entornando los ojos como si el recuerdo le fuera doloroso. El bárbaro hizo una larga pausa, volvió a abrir los ojos y prosiguió—: Supe lo que era la desesperación cuando me encontré en la guarida de Errtu. Supe lo que era ser derrotado de forma absoluta, como supe lo que eran la duda y el arrepentimiento. Por mucho que hubiera logrado unir a mi pueblo y conseguir la armonía con las gentes de Diez Ciudades, por mucho que hubiera triunfado al luchar con vosotros para rescatar a Regis y restablecer el dominio sobre Mithril Hall, para…
—¡Salvarme a mí misma del yokhlol! —recordó Catti-brie.
Wulfgar esbozó una sonrisa y aceptó el cumplido con un gesto de su cabeza.
—En la guarida de Errtu conocí un vacío cuya existencia desconocía hasta ese momento —explicó el bárbaro—. En aquellos instantes, que yo tenía por los últimos de mi vida, me sentía extrañamente vacío y descontento con mis escasos logros.
—¿Cómo puedes decir eso? —objetó ella—. Pocos han conseguido tanto como tú…
—Pero en muchos otros sentidos, mi vida había sido un fracaso —contestó Wulfgar, fijando su mirada en ella—. Mi amor por ti fue un fracaso. Y también fracasé a la hora de comprender quién era yo en realidad, en quién quería convertirme, qué iba a ser de mí cuando el camino y la aventura hubiesen quedado atrás… Fracasé en todas esas cosas.
A Cattibrie le costaba creer lo que estaba oyendo. Se diría que Wulfgar le estaba quitando las palabras de su propia boca.
—Más tarde encontraste a Colson y a Delly —recordó finalmente.
—Ahí tuve suerte, o eso pienso —dijo Wulfgar, con una sonrisa que parecía sincera.
Cattibrie correspondió a la sonrisa del bárbaro. Ambos guardaron silencio por un instante.
—¿Lo quieres? —preguntó él de improviso.
Cattibrie se dispuso a responder con una nueva pregunta. En todo caso, su respuesta resultó evidente.
—¿Y tú? ¿Lo quieres?
—Drizzt es mi hermano, un hermano de verdad —contestó Wulfgar sin la menor vacilación—. Si una lanza se cerniera sobre su pecho, al momento me interpondría, aunque me costara la vida. Está claro que moriría feliz. Sí, lo quiero, como quiero a Bruenor, como quiero a Regis, como…
Wulfgar se detuvo, limitándose a encogerse de hombros.
—Yo también los quiero a todos —afirmó Catti-brie.
—Pero yo no me refería a eso —objetó Wulfgar, no dejándose despistar—. ¿Lo quieres de veras? ¿Piensas que se trata del hombre destinado a acompañarte en la aventura tanto como en el hogar?
Cattibrie miró fijamente a Wulfgar, tratando de leer en sus palabras. Éstas no reflejaban celos ni despecho, como tampoco reflejaban ninguna esperanza. Sus palabras sólo reflejaban que se trataba del Wulfgar de siempre, del hijo de Beornegar, de un compañero tan solícito como excepcional.
—No lo sé —se oyó responder de pronto, antes de que pudiera terminar de meditar su contestación.
Sus propias palabras la pillaron por sorpresa. Ambos guardaron silencio por un momento. Cattibrie entendió que la respuesta que acababa de dar reflejaba lo que verdaderamente sentía.
—He advertido el dolor y las dudas que sientes —dijo Wulfgar, con voz más queda todavía. Acercándose a Catti-brie, el bárbaro puso las manos sobre sus hombros y acercó la frente a la de la mujer—. Quiero que sepas que siempre puedes contar con nosotros. Todos nosotros, yo el primero, Drizzt también, antes que nada somos tus amigos.
Cattibrie cerró los ojos y se sumió en la calidez del momento, en el sólido apoyo que el cuerpo de Wulfgar le ofrecía, en la seguridad de que el bárbaro comprendía bien su dolor, de que él mismo había pasado por trances inimaginables. Catti-brie se sintió reconfortada con la certeza de que Wulfgar había conocido el infierno y había sabido enderezar su vida y encontrar su camino.
Como él, ella misma algún día terminaría por encontrar su propio camino.
—Bruenor me lo ha contado todo —explicó Drizzt a Wulfgar después de que el drow volviera de explorar las montañas del noreste.
Drizzt puso la mano en el hombro de su amigo y asintió lentamente.
—Me limité a acudir al rescate de uno de nuestros compañeros, como Drizzt Do’Urden ha hecho más de una vez —respondió Wulfgar, desviando la mirada.
—Te doy las gracias.
—No lo hice por ti.
La respuesta del bárbaro, expresada sin perceptible malicia o rencor, sorprendió a Drizzt, quien se lo quedó mirando con sus ojos color púrpura muy abiertos.
—Por supuesto que no —contestó por fin.
El elfo oscuro dio un paso atrás y miró a Wulfgar con atención, tratando de adivinar los pensamientos del bárbaro.
Wulfgar siguió contemplándolo con el rostro impasible.
—Si tuviéramos que darnos las gracias cada vez que uno saca a otro de un apuro, nos pasaríamos la vida sin hacer otra cosa —explicó el bárbaro—. Catti-brie se vio en problemas y tuve la suerte —tuvimos la suerte, mejor dicho— de llegar a tiempo para sacarla de ese apuro ¿Te parece que Drizzt Do’Urden habría obrado de otra manera?
—No —acertó a responder el drow, perplejo.
—¿Te parece que Bruenor Battlehammer obraría de otra forma si supiera que su hija está en peligro?
—No.
—¿Te parece que Regis haría otra cosa? ¿O intentaría hacerla?
—Entiendo lo que me quieres decir —zanjó Drizzt.
—Lo celebro —repuso Wulfgar, quien volvió a desviar la mirada.
Drizzt finalmente entendió lo que sucedía: el bárbaro se había tomado su agradecimiento como una muestra de condescendencia, como si Wulfgar hubiese hecho algo que iba más allá de lo predecible entre unos buenos compañeros. Y el bárbaro no se lo había tomado muy bien.
—Perdóname si te he molestado al darte las gracias —dijo Drizzt.
Wulfgar se contentó con soltar una risita sarcástica.
—Quizá haría mejor en decirte que me alegro de volver a verte.
Wulfgar entonces volvió su rostro hacia él, con un destello de curiosidad en la mirada.
Drizzt se despidió con un gesto de la cabeza y se alejó en silencio, para que Wulfgar ponderase en solitario lo que había querido decirle. El drow entonces fijó la mirada en un promontorio que había al sur del campamento, sobre cuya cima estaba sentada una figura solitaria.
—Lleva todo el día ahí sola —informó Bruenor, acercándose al drow—. Todo el día, desde que la trajimos aquí.
—Supongo que no debe ser fácil verse tumbada en el suelo en medio de una partida de orcos furiosos —comentó Drizzt.
—¿Eso te parece?
Drizzt clavó la mirada en su barbado amigo.
—¿Vas a hablar con ella, elfo? —preguntó Bruenor.
Drizzt no estaba seguro. La confusión resultaba patente en su rostro.
—Quizá necesite estar un tiempo a solas —contestó Bruenor por fin. Su mirada se fijó en Wulfgar, arrastrando consigo a la del drow—. Yo diría que Catti-brie no esperaba que fuera él quien la salvase, ¿no te parece?
Las palabras del enano hirieron a Drizzt en lo más hondo, forzándolo a plantearse unas cuestiones que no estaba en situación de responder. ¿Cómo debía interpretarse lo sucedido? ¿Wulfgar había salvado la vida de su antiguo amor, que ahora era el de Drizzt? ¿O más bien había acudido en ayuda de una compañera de aventuras, como tantas veces había pasado antes entre aquel grupo de amigos?
Se trataba de esto último, decidió Drizzt. Tenía que ser esto último; lo demás era una consideración emotiva que no tenía lugar en un grupo como el de ellos. Un grupo continuamente expuesto a la amenaza de los orcos o gigantes que pudieran encontrar en el camino. Un grupo que en todo momento debía estar alerta para no ser víctima del desastre, un grupo en el que no cabían consideraciones de aquel tipo. Drizzt por un segundo estuvo a punto de echarse a reír ante aquel torbellino de pensamientos y sensaciones contradictorias, entre las que se contaba el mismo afán de proteger a Cattibrie por el que años atrás había regañado al joven Wulfgar.
Drizzt prefería centrarse en lo positivo, en el hecho de que Cattibrie había salido ilesa, sin heridas graves, en el hecho de que el paso dado por Wulfgar, un paso valeroso, heroico, suponía un nuevo paso que alejaba al bárbaro de las simas del infierno de Errtu.
De hecho, al contemplar como Wulfgar en aquel momento caminaba entre los enanos del campamento, con el paso airoso y la expresión apacible en el rostro, Drizzt pensó que se diría que los últimos atisbos del temible humo del Abismo se habían disipado de la faz del bárbaro.
Sí, se dijo Drizzt, aquélla estaba siendo una jornada espléndida.
—Este mediodía divisé el torreón de Shallows —explicó a Bruenor—. Aunque la visibilidad era buena, hasta el punto de que reconocí las siluetas de los centinelas en el parapeto, yo diría que nos quedan un par de días de marcha. Cuando divisé el torreón me encontraba en lo más alto de un barranco gigantesco, un barranco que nos llevará mucho tiempo salvar.
—Pero ¿la ciudad seguía en pie? —quiso saber el enano.
—Todo parecía en orden. Los gallardetes ondeaban a la brisa del verano.
—Mejor que sea así, elfo. Mejor que sea así —sentenció Bruenor—. Cuando lleguemos, les explicaremos cómo están las cosas. Si es necesario, dejaremos unos cuantos enanos como refuerzo de su defensa y…
—Y entonces podremos volver a casa —completó la frase Drizzt, fijando la mirada en Bruenor al decir estas palabras y advirtiendo que el enano al instante torcía el gesto.
—Es posible que otras ciudades necesiten nuestra ayuda —objetó Bruenor.
—Sin duda daremos con ellas si nos pasamos la vida recorriendo estos lugares.
Bruenor prefirió hacer caso omiso de la sonrisa zumbona en el rostro de Drizzt.
—Claro —refunfuñó el rey de los enanos, antes de marcharse de allí.
Drizzt contempló cómo se alejaba. Un momento después, como dotados de voluntad propia, sus ojos se posaron en la solitaria estampa de Cattibrie.
Drizzt anhelaba acercarse a su lado. Ansiaba rodearla con sus brazos y asegurarle que todo había pasado, que todo volvía a estar en orden.
Sin embargo, por las razones que fueran, el drow optó por no acercarse. Drizzt se decía que Cattibrie necesitaba estar a solas un tiempo para resolver las contradicciones que su escalofriante encuentro con la mortalidad había despertado en su interior.
¿Qué clase de amigo sería él si no era capaz de concederle ese derecho?
Al día siguiente, una vez reemprendido el camino, Wulfgar se situó junto al grueso de la columna de enanos, colaborando en el transporte de las provisiones. Regis, por su parte, se desgajó del grupo para acompañar a Drizzt y Cattibrie en su exploración de las sendas de la montaña. Con todo, Regis no se mostraba muy diligente a la hora de otear posibles enemigos, pues su mirada no se apartaba de sus dos amigos, en cuya relación creía detectar cambios muy notables.
Drizzt se mostraba práctico y seguro de sí, como de costumbre, ocupado en señalar direcciones y trasladándose de un lugar a otro con una confianza y una rapidez comparables a la de la misma Guenhwyvar, que ese día no los acompañaba. Aunque el drow se esforzaba en aparentar que nada extraño sucedía, a Regis no se le escapaba que fingía.
Aunque siempre se movía en zigzag, Drizzt tendía a mantenerse bastante próximo a Cattibrie, lo que no dejaba de sorprender al mediano. Nunca hasta entonces había visto que Drizzt se mostrara tan afanoso por proteger a alguien.
¿Era afán de protección?, se preguntaba Regis. ¿U otra cosa?
La transformación de Cattibrie todavía resultaba más evidente. La mujer se mostraba fría y distante, sobre todo con Drizzt. Aunque no podía hablarse de grosería, Catti-brie guardaba un mutismo inusual, limitándose a asentir o encogerse de hombros para responder a toda pregunta que se le formulase. Regis intuía que lo sucedido con los orcos seguía pesando en su espíritu.
El mediano fijó la vista por un segundo en la caravana de los enanos y volvió a examinar el paisaje que los rodeaba, para cerciorarse de que todo seguía en orden.
Aquel día no habían dado con rastros de ningún orco o gigante. Finalmente avanzó por el camino y se situó a la altura de Cattibrie.
—La mañana se ha levantado un tanto fría…
Cattibrie asintió y siguió mirando al frente. El tiempo no era la principal de sus preocupaciones.
—Se diría que el frío te tiene un poco paralizada —se atrevió a decir Regis.
Cattibrie de nuevo asintió, si bien al momento volvió el rostro para mirar al mediano con severidad. Las facciones aniñadas de Regis exhibían una expresión de inocencia que la desarmó, por muy cargado de intención que estuviera el comentario del mediano.
—Lo siento —dijo Catti-brie—. Me temo que hoy no estoy para nadie.
—Cuando fuimos a ver a Cadderly, me sentí así cuando la jabalina del goblin me atravesó el hombro —observó Regis—. Me sentí por completo indefenso, como si el final de mi camino estuviera próximo.
—Convendrás conmigo en que el viejo Regis cambió mucho a partir de aquel día.
Esta vez fue el propio Regis quien se encogió de hombros.
—En momentos así, cuando uno piensa que todo ha terminado, es frecuente que las cosas de pronto resulten mucho más claras —dijo el mediano—. Uno por fin entiende cuáles son sus verdaderas prioridades. Y uno a veces necesita cierto tiempo para reflexionar y aclararse.
La sonrisa de Cattibrie le dijo que había dado en el clavo.
—Hemos elegido un modo de vida más bien extraño —afirmó él—. Tenemos bastante claro que lo más probable es que la muerte acabe por sorprendernos en el camino, aunque siempre nos repetimos que aún falta mucho para que llegue ese día. Es un reconfortante pensamiento que nos ayuda a seguir adelante.
—En todo caso, ¿cómo se explica que Regis, en principio tan poco amante de la aventura, apostara por una existencia errante?
—Porque escogí seguir junto a mis amigos —respondió el mediano—. Porque somos todos para uno y porque prefiero morir a vuestro lado que enterarme de vuestra muerte cómodamente sentado en un sillón, pues en este último caso me recriminaría no haber estado con vosotros cuando más me necesitabais; si hubiera estado a vuestro lado, entonces igual habríais salvado la vida.
—¿Así que se trata de una cuestión de remordimientos?
—En cierta forma. Y de que no quiero perderme la diversión —respondió Regis con una risa—. Los cuentos y las leyendas siempre son más gloriosos que la verdad pura y simple. Lo sé porque incontables veces me he fijado en cómo Bruenor y los suyos exageran el relato de sus hazañas. Y sin embargo, aunque sé que son exageraciones, cuando oigo esos relatos siento envidia de no haber estado con ellos.
—¿Me estás diciendo que en el fondo tú también disfrutas un poco de la aventura?
—Es posible.
—¿Y no aspiras a ninguna otra cosa?
Regis la miró con expresión de no entender demasiado bien el significado de sus palabras.
—¿No aspiras a vivir con los tuyos algún día? ¿No aspiras a tener esposa e…?
—¿Hijos? —completó Regis cuando su interlocutora no terminó la frase, como si le costase decir la palabra.
—Sí.
—Hace mucho tiempo que dejé de vivir entre los medianos —expuso él—. Y lo cierto es que… Bien, mi relación con ellos no terminó de forma amigable.
—Nunca nos lo habías dicho.
—La historia es demasiado larga para que ahora me extienda —dijo Regis—. No sabría ni cómo empezar, y lo digo en serio. En todo caso, lo que importa es que cuento con mis amigos, lo que me parece suficiente.
—¿Por el momento?
Regis se encogió de hombros.
—¿Son éstas las preguntas que te planteas? ¿Te atormentaron los remordimientos cuando los orcos te rodeaban y creías que había llegado el fin? —acabó preguntando.
Cattibrie desvió la mirada, lo que fue respuesta suficiente para Regis. El sensible mediano se hacía cargo de lo que bullía en la mente de Catti-brie, del mismo modo que entendía la naturaleza de los remordimientos que ésta sentía. En el curso de los últimos meses, Regis había visto cómo la relación entre Drizzt y ella se tornaba más estrecha. Y aunque su romántico corazón se alegrase por ello, Regis sabía que dicha relación, si de veras llegaba a afianzarse, comportaría numerosos problemas. Regis comprendía lo que Catti-brie llegó a sentir cuando los orcos la tenían acorralada. La mujer en aquel momento pensó en los hijos, los hijos que no tenía. Y Regis se decía que esos hijos nunca podrían provenir de Drizzt Do’Urden. Incluso resultaba físicamente dudoso que un drow y una humana pudiesen engendrar hijos.
Tampoco era imposible, pues existían humanos que habían tenido hijos con enanos. Pero ¿cuál sería el destino de un hijo de semejante naturaleza? ¿Estaba Cattibrie dispuesta a aceptar ese destino?
—¿Qué piensas hacer? —preguntó él, señalando con la cabeza a Drizzt, que se acercaba. Catti-brie fijó la mirada en el drow y respiró con fuerza antes de responder.
—Pienso seguir siendo una exploradora del grupo —repuso con serenidad.
Pienso seguir recurriendo a Taulmaril cuando sea necesario y, si nos enzarzamos en combate, echaré mano a Cercenadora, para que su hoja dé buena cuenta de nuestros enemigos.
—Ya me has entendido.
—No, no te he entendido —contestó Catti-brie.
Regis ya se disponía a replicar, pero en ese momento Drizzt llegó junto a ellos, de forma que el mediano se vio obligado a morderse la lengua.
—No hay huellas de orcos —indicó el drow. Sus ojos examinaron a Regis y Cattibrie, como si sospechase la naturaleza de la conversación que a todas luces acababa de interrumpir.
—En tal caso llegaremos al barranco antes del anochecer —dijo Catti-brie.
—Mucho antes. Luego tendremos que encaminarnos al norte.
Cattibrie asintió. Regis soltó un bufido de frustración y se marchó sin añadir palabra.
—¿Qué le pasa a nuestro pequeño amigo? —preguntó Drizzt.
—Yo diría que le preocupa el camino que se extiende ante nosotros —respondió ella.
—Ah. Quizá Regis no ha cambiado tanto como pensábamos —apuntó Drizzt, sin captar el verdadero sentido de aquellas palabras.
Cattibrie sonrió y siguió caminando.
No mucho más tarde llegaron al barranco, desde donde se divisaba la torre blanca y reluciente emblemática de la ciudad de Shallows: la torre de Withegroo Seian’Doo, hechicero de mediana reputación. El grupo siguió avanzando por el borde occidental de la quebrada hasta que el sol se puso. Aquella noche oyeron los aullidos de unos lobos, si bien nada aseguraba que éstos guardasen relación con alguna partida de orcos.
Al día siguiente rodearon el barranco, torciendo hacia el este hasta enfilar el sur otra vez. Las perspectivas eran buenas, pues seguía sin verse el menor rastro de los orcos. Se diría que la banda que arrasó la aldea de Clicking Heels era una partida aislada y que los orcos que habían sobrevivido a la rabiosa venganza de los enanos se habían retirado a sus lóbregos agujeros de las montañas.
Siguieron marchando durante toda la tarde, y cuando por fin montaron el campamento, las antorchas de vigilancia que había sobre las murallas de Shallows eran perfectamente visibles desde donde se encontraban. Por pura lógica, las hogueras de su propio campamento por fuerza tenían que ser visibles desde las murallas de la ciudad.
A Drizzt no le sorprendió detectar la presencia de dos ojeadores que se acercaban al amparo de la oscuridad. El drow estaba terminando de explorar las inmediaciones del campamento cuando oyó sus pisadas. Los dos ojeadores avanzaban medio encogidos, procurando no hacerse notar, si bien la mala fortuna quiso que varias veces tropezaran con piedras y ramas.
El drow se hizo a un lado y se ocultó tras un árbol que había junto al camino.
—¿Quién vive? —demandó con voz firme.
El grito era el corriente en aquellos parajes indomeñados. Los dos humanos volvieron a tropezar y se agazaparon, temblorosos de miedo ambos, mirando a uno y otro lado nerviosamente.
—¿Quién se acerca al campamento del rey Bruenor Battlehammer de esta manera, sin dar a conocer su presencia? —insistió Drizzt.
—¡El rey Bruenor! —exclamaron los dos ojeadores, que al momento intercambiaron sendas y significativas miradas.
—¡Justamente! ¡El señor de Mithril Hall, que vuelve a su hogar tras saber de la muerte de Gandalug, el antiguo rey!
—Pues yo diría que se ha extraviado un poco —se atrevió a decir uno de los dos hombres.
Ambos seguían medio agazapados en la oscuridad, mientras se esforzaban en localizar a su interlocutor.
—Andamos tras la pista de unos orcos y gigantes que arrasaron una aldea situada al suroeste —explicó Drizzt—. Razón por la que venimos a la noble ciudad de Shallows, para asegurarnos de que sus gentes están sanas y salvas, y para ofrecer nuestros servicios, si es que los monstruos andan cerca.
Uno de los hombres soltó una risita desdeñosa.
—¡Bah! ¡Ningún orco podrá escalar las murallas de Shallows! —sentenció su compañero—. ¡Y ningún gigante conseguirá derribarlas jamás!
—Estupendo —observó Drizzt.
Su interlocutor lo miró con cierto aire desafiante.
—Si no me equivoco, sois ojeadores de Shallows… —añadió el drow.
—Y queremos saber quién osa acampar a plena vista de nuestras murallas —replicó el otro.
—Ya os lo he dicho. Y en todo caso, acercaos y vosotros mismos lo podréis comprobar. Yo mismo anunciaré vuestra llegada al rey Bruenor. Sin duda estará encantado de ofreceros compartir su mesa.
Los dos ojeadores se miraron un tanto confusos.
—¡Adelante! —invitó Drizzt.
El drow al punto se alejó de donde estaba, echando a correr hacia el campamento y dejando atrás a los ojeadores. Cuando éstos por fin llegaron al campamento, Bruenor y los demás los estaban esperando sentados, con dos platos más, llenos hasta los bordes.
—Mi amigo me dijo que estabais al caer —explicó Bruenor.
El enano miró hacia un lado. Drizzt se estaba quitando la capucha de su capa, revelando su condición de elfo oscuro. Los dos hombres lo miraron con sorpresa.
—¡Que me aspen si no se trata del mismísimo Drizzt Do’Urden! ¡Nunca creí que llegaría a conocerlo en persona! —exclamó uno de ellos.
Drizzt esbozó una sonrisa de incomodidad, pues no estaba acostumbrado a que quienes vivían en la superficie le dispensaran elogios. Sus ojos se posaron en Cattibrie, quien, muy cerca de Bruenor, lo miraba con una expresión curiosa, entre confusa y admirada.
Drizzt a duras penas atinaba a comprender qué se escondía tras semejante expresión.