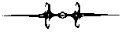
Las servidumbres de la realeza
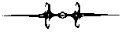
A propósito, Bruenor excluyó a Thibbledorf Pwent de su encuentro con los dos enanos de la Ciudadela Felbarr, cuya historia acababa de conocer a grandes trazos por Regis.
Bruenor sabía que el curtido guerrero insistiría en dirigirse de inmediato a las montañas para vengar a unos muertos, los de Felbarr, que pertenecían a su misma raza. En consecuencia, Nikwillig y Tred relataron sus aventuras a un corrillo donde predominaban quienes no eran enanos: Drizzt, Cattibrie, Wulfgar y Regis.
—Una fuga muy valerosa —elogió Bruenor después de que los dos terminaran de referir sus andanzas—. Emerus Warcrown estará orgulloso de vosotros.
Tred y Nikwillig se sintieron henchidos de orgullo ante aquellas palabras.
—¿Cuál es tu consejo? —preguntó Bruenor a Dagnabbit.
Éste consideró la pregunta un momento antes de responder: —Propongo ponerme al frente de una expedición de castigo que incluya a los Revientabuches y volver sobre nuestros pasos hacia el norte, en dirección al Surbrin. Si conseguimos encontrar a esos bandidos, daremos buena cuenta de ellos. Y si no, seguiremos el curso del río en dirección al sur y nos reuniremos con vosotros en Mithril Hall.
Bruenor asintió. Era lo que esperaba oír de labios de Dagnabbit, un guerrero tan bravo como predecible en sus impulsos.
—Lo que soy yo, me muero de ganas por volver a verme las caras con esos asesinos —intervino Tred.
A todas luces menos entusiasta que su compañero, Nikwillig dio un súbito respingo.
—¿Es que ya te has curado de tu herida? —recordó Nikwillig.
—Bah… Los sacerdotes de Bruenor hacen maravillas con sus manos —zanjó Tred, quien, a fin de subrayar sus palabras, al momento se levantó y empezó a dar saltos. A pesar de que una o dos veces estuvo a punto de trastabillar, parecía claro que estaba bastante recuperado.
Bruenor miró fijamente a ambos.
—Lo cierto es que no podemos permitirnos el lujo de que acaben con vosotros, pues corremos el riesgo de que Emerus Warcrown se quede sin oír vuestro relato de viva voz. En consecuencia, propongo que tú, Tred, te sumes a la expedición y que tú, Nikwillig, te dirijas a Mithril Hall con los demás.
—Rey Bruenor, de vuestras palabras se deduce que pensáis sumaros personalmente a esa expedición de castigo —intervino Dagnabbit.
Bruenor le dirigió una mirada poco amistosa. Bruenor no ignoraba que quienes lo rodeaban en ese instante, y Dagnabbit el primero, se habían comprometido a salvaguardar la integridad de su soberano. Como señor de Mithril Hall, lo que se esperaba de él era que siguiera en dirección al sur al frente de la caravana, hasta contar con la seguridad de su reino, desde el que, más adelante, ya tendría ocasión de organizar nuevas expediciones de castigo contra aquella partida de gigantes y orcos. Tal era lo que se esperaba de él, pero a Bruenor Battlehammer se le revolvían las tripas sólo de pensarlo.
Bruenor fijó una mirada implorante en Drizzt. El elfo oscuro asintió levemente, dándole a entender que se hacía cargo de sus pensamientos.
—¿En qué estás pensando, elfo? —preguntó Bruenor.
—En que acaso a mí me resulte más fácil dar caza a esos monstruos que a Pwent y sus muchachos —respondió Drizzt—. Más fácil incluso que a nuestro buen Dagnabbit, cuya capacidad para cazar orcos no pongo en duda.
—En tal caso, únete a mí —ofreció Dagnabbit, cuya voz daba a entender que adivinaba adónde quería ir a parar Drizzt, cuyos propósitos últimos distaban de complacerlo.
—Acepto tu invitación —repuso el elfo oscuro—. Pero con una condición: que me acompañen mis amigos, aquellos en quienes más confío y quienes mejor conocen mi forma de operar.
Drizzt volvió su rostro hacia Cattibrie, Wulfgar y Regis antes de hacer una pausa, fijar su mirada en Bruenor y asentir. Una ancha sonrisa apareció en el rostro del rey de los enanos.
—No, no, no… —saltó Dagnabbit al instante—. ¡No puedes llevarte a mi señor en esta aventura!
—Amigo mío, yo diría que es el propio Bruenor quien debe decidir esta cuestión —replicó Drizzt. Encarándose con Bruenor, Drizzt correspondió a la ancha sonrisa del monarca y dijo—: ¿Una última cacería?
—¿Y quién dice que es la última? —contestó Bruenor con retranca.
Una carcajada saludó su respuesta, carcajada que se vio amplificada cuando Dagnabbit pateó el suelo con rabia y exclamó: —¡Es Dagnabbit quien lo dice!
—Bah… ¡Enano estúpido! Si tanto te preocupa eso, no tienes más que venirte con nosotros —indicó Bruenor a su joven oficial—. ¡Lo mismo que tú! —añadió, señalando a Tred, quien se contentó con asentir con el gesto sombrío.
—¡Mejor será que os acompañen varios de vuestros mejores guerreros! —insistió Dagnabbit.
—Pwent y sus muchachos —respondió Bruenor.
—¡No! —exclamó Dagnabbit categóricamente.
—Pero si me acababas de decir que…
—Os lo he dicho porque no sabía que ibais a venir.
Bruenor alzó las manos a fin de tranquilizar al inquieto enano.
—Muy bien, pues que no venga Pwent —accedió, haciéndose cargo de los temores de su joven oficial.
Como se solía decir en Mithril Hall, Pwent no se arredraba ante nada ni nadie, lo que en ocasiones podía generar más perjuicios que beneficios.
—Tú mismo te encargarás de seleccionar a los integrantes de la partida. Escoge a veinte de tus mejores…
—Que sean veinticinco —propuso Dagnabbit.
—Que sean los que sean, pero escógelos cuanto antes —zanjó Bruenor—. Quiero que hoy mismo nos pongamos en camino. ¡Tenemos que acabar con esos orcos y gigantes!
Al mirar a su alrededor, el enano advirtió que la sonrisa de Wulfgar no era tan animosa como la de Drizzt, Cattibrie y hasta el mismo Regis. Bruenor hizo una seña con la cabeza a su hijo adoptivo, ahora marido y padre otorgándole su permiso implícito para sumarse a la partida, si lo creía conveniente.
Wulfgar apretó los dientes y a su vez asintió antes de alejarse del grupo.
—¡No puedes estar pensando lo que pienso que estás pensando! —exclamó Shingles McRuff.
Shingles era uno de los enanos más encallecidos de Mirabar, un individuo tan corto de talla como robusto de complexión cuyo rostro curtido por los elementos siempre exhibía una perpetua expresión de disgusto. Shingles McRuff era tuerto y nunca se había preocupado de rellenar la vacía cuenca de su ojo, contentándose con cubrirla con un parche. La mitad de sus negras barbas se torcían hacia un lado allí donde se extendía la gran cicatriz que surcaba el lado derecho de su cara.
—Pues me temo que estoy pensando lo que estoy pensando —replicó Torgar Hammerstriker—. Y no sé qué piensas que estoy pensando.
—Pues bien, pienso que estás pensando en marcharte —contestó Shingles. Su respuesta llamó la atención de buena parte de los enanos que se encontraban en aquella taberna atestada y emplazada en el nivel inferior de la ciudad subterránea—. No sé qué te habrá dicho el Marchion, pero me huelo que no habrá sido mucho peor de lo que tu abuelo te diría si estuviera aquí para contarlo.
Torgar alzó las manos en gesto de impotencia, como si quisiera apartar aquellas palabras y las miradas curiosas de quienes lo rodeaban.
Su gesto no sirvió de mucho, pues varios de los enanos se le acercaron y, ocupando las sillas vacías, insistieron en saber qué ocurría.
—¿Piensas marcharte de Mirabar, Torgar?
—¡Por supuesto que no, hatajo de estúpidos! —contestó Torgar, tras mesarse sus espesos cabellos. Con todo, su tono distaba de ser convincente—. Para que lo sepáis, el padre del padre del padre del padre del padre de mi padre ya vivía en Mirabar.
A pesar de lo dicho, el mismo Torgar no dejó de advertir el tono vacilante con que había pronunciado esas palabras, cosa que lo llevó a preguntarse si efectivamente estaba considerando la posibilidad de abandonar Mirabar. Aunque se sabía furioso con Elastul, lo inquietaba la posibilidad de que, en lo más hondo de su ser, hubiese decidido que era hora de marcharse de Mirabar para siempre.
Torgar se mesó los cabellos una y otra vez.
—¡Bah! —soltó de pronto al rostro de todos los presentes.
Torgar se levantó con tanta brusquedad que tiró la silla. Mientras se alejaba de allí, agarró una jarra de cerveza del mostrador y arrojó una moneda al tabernero, quien se lo quedó mirando con aire zumbón.
Una vez fuera, en la caverna donde se encontraban los edificios pertenecientes al Primer Subsuelo, la planta superior de la Infraciudad de Mirabar, Torgar echó una mirada a su alrededor y clavó sus ojos en las formas y las texturas de la piedra de aquellas edificaciones, una piedra que parecía formar parte de su propio ser, de su propio legado.
—Estúpido Elastul… —musitó—. Qué estúpido sois al no reconocer a Bruenor y los suyos como los amigos que son…
Torgar reemprendió su camino sin apercibirse que algunos enanos situados junto a la abierta ventana de la taberna, Shingles entre ellos, habían oído ese comentario.
—Lo dice en serio —comentó uno de los enanos.
—Yo diría que es cierto que piensa marcharse —apuntó otro.
—Bah… ¿Qué sabréis vosotros? —repuso Shingles, despectivo—. Por no saber, no sabéis ni qué estáis bebiendo.
—¡Para que lo sepas, yo sí que lo sé! —exclamó un enano—. ¡Y me temo que no estoy bebiendo lo suficiente de lo que estoy bebiendo!
Sus palabras fueron acogidas con una carcajada unánime. Multitud de parroquianos exigieron nuevas rondas a gritos.
Shingles McRuff esbozó una breve sonrisa y volvió a mirar por la ventana.
Torgar, su viejo camarada de tantas penalidades, se había perdido de vista.
A pesar de sus propias palabras, a pesar de lo expresado por el mismo Torgar, Shingles tendía a estar de acuerdo con el sentir general: Torgar estaba considerando muy seriamente la posibilidad de marcharse de Mirabar. La llegada del rey Bruenor y sus muchachos de Mithril Hall había aportado un rostro reconocible a quien antes era un enemigo carente de facciones precisas, un rostro que Torgar y muchos otros habían terminado por considerar el de un amigo. Un rival, quizá, pero en absoluto un enemigo.
El tratamiento que Elastul y los demás, humanos en su mayoría, habían dispensado a Bruenor y a los mismos enanos de Mirabar que se habían acercado a escuchar las historias de Bruenor o a adquirir los bienes provenientes del Valle del Viento Helado había herido en lo más hondo a Torgar y a muchos otros.
Por primera vez desde lo sucedido, Shingles McRuff se detuvo a considerar los recientes acontecimientos y sus implicaciones futuras. A Shingles no terminaba de gustarle la dirección en que sus pensamientos le arrastraban.
—Qué cosa tan rara es la sensación de culpa, ¿verdad? —apuntó Delly Curtie en tono pícaro después de que Wulfgar llegase a la carreta en la que estaba con la pequeña Colson.
—¿De qué sensación de culpa me estás hablando? —dijo Wulfgar—. ¿Te refieres a la asunción de mis responsabilidades?
—Pues no. Me refiero a la sensación de culpa —contestó Delly sin la menor vacilación.
—Te recuerdo que soy el cabeza de familia y que tengo una responsabilidad con vosotras.
—¿Y qué nos puede suceder a Colson y a mí? Te recuerdo que estamos bajo la protección de dos centenares de enanos. Estamos perfectamente protegidas, Wulfgar.
¡Más bien eres tú quién muy pronto se va a ver en peligro!
—Lo que está claro es que mi responsabilidad…
—¡No me vengas otra vez con ésas! —cortó Delly. A voz en grito, con intención de atraer la atención de los enanos que pasaban junto al carromato, agregó—: Tienes que hacer lo que manda tu naturaleza, vivir la vida para la que has nacido.
—Pero tú me has estado acompañando en todo momento y…
—Es la vida que he escogido —expuso Delly—. No quiero perderte, eso jamás, pero sé que si traicionas tu naturaleza para quedarte con Colson y conmigo, en cierto modo te habré perdido para siempre. Ven con nosotras a Mithril Hall, si eso es lo que tu corazón demanda, mi amor, pero si no es así, lo mejor es que te marches a la aventura con Bruenor y los demás.
—¿Y si en esta aventura muero, lejos de ti?
Su pregunta no nacía del miedo, pues Wulfgar no tenía miedo a la muerte en el campo de batalla. Él era un aventurero, un luchador, un guerrero, y mientras estuviera convencido de seguir el curso que la naturaleza había dispuesto para él, todo destino le resultaba aceptable.
En cualquier caso, ¡estaba claro que no iba a morir sin presentar batalla a sus enemigos!
—Es una posibilidad en la que nunca dejo de pensar —admitió Delly—, pues sé que tienes que marcharte. Pero si en esta nueva aventura mueres, ten por seguro que la pequeña Colson se sentirá orgullosa de haberte tenido como padre. Reconozco que al principio pensé en transformar tu espíritu, en forzarte a quedarte a mi lado, pero tú no has nacido para esa clase de vida. Lo veo en tu rostro, un rostro que cuando más sonriente se muestra es cuando se ve azotado por el viento del camino. Colson y yo estamos dispuestas a aceptar el destino que la aventura te reserve, Wulfgar, hijo de Beornegar, siempre que en todo momento seas fiel a lo que tu corazón te dicte.
Delly se acercó a Wulfgar, que estaba sentado, se arrodilló frente a él y lo abrazó.
—Por lo demás, prométeme darle una buena lección a esos orcos de mi parte.
Wulfgar sonrió al contemplar sus ojos centelleantes, mucho más vivaces hoy que cuando Delly trabajaba en la taberna de Arumn, en el barrio de mala nota de Luskan. El camino, el aire fresco, la aventura y la maternidad se habían combinado para subrayar su innata belleza.
Wulfgar la atrajo hacia sí y la estrechó con mayor fuerza aún. Sus pensamientos volvieron al día en que Robillard lo dejó en el centro de Luskan y le ofreció una alternativa: el camino hacia el sur y la seguridad junto a Delly y Colson o el camino hacia el norte para unirse a sus amigos en la aventura. Mecido por las palabras de Delly, por la sinceridad, el amor y la admiración patentes en su voz, Wulfgar se alegró más que nunca de haber optado por la segunda opción. Jamás se había sentido tan seguro de sí como en ese instante.
Jamás se había sentido más enamorado de esa mujer que ahora era su esposa.
—Te prometo que a esos orcos les voy a dar para el pelo —respondió, acercando sus labios a los de su mujer.
—Que se vayan preparando —bromeó ella.
Wulfgar posó sus labios en los de ella, fue un beso delicado que pronto se tornó vehemente. El bárbaro se puso en pie, tomó a la liviana Delly en sus brazos y empezó a encaminarse a su carreta con cubierta de lona.
Colson en ese momento despertó de su sueño y empezó a llorar.
Wulfgar y Delly no pudieron evitarlo. Se echaron a reír.
Thibbledorf Pwent estaba furioso. Mientras voceaba de forma inconexa su rabia y su frustración, insistía en patear todas las piedras con las que se cruzaba en el camino, incluso cuando éstas eran de tamaño excesivo. En todo caso, aquel enano tan duro de pelar no se quejaba cuando su pie se estrellaba contra una piedra que se revelaba inamovible, contentándose con emitir un gruñido sordo antes de seguir con su letanía de imprecaciones.
Por fin, tras varios minutos así, Pwent se detuvo ante Bruenor, en torno al cual había estado dando vueltas.
—Te preparas para una batalla… ¡Y no cuentas conmigo ni con mis muchachos!
—Le espetó.
—Simplemente se trata de dar un escarmiento a un puñado de orcos y un par de gigantes —matizó Bruenor—. A una cosa así no se la puede llamar batalla, y menos aún si Pwent y sus guerreros andan por medio.
—¡Se trata de nuestro deber!
—¡Un deber que en este caso es innecesario! —exclamó Bruenor.
Pwent lo miró con desconcierto.
—¿Cómo?
—¡Si serás tonto! —se mofó Bruenor—. ¿No comprendes que se trata de mi última oportunidad de diversión? Una vez de vuelta en Mithril Hall, tendré que volver a llevar la vida que se le supone a un monarca. ¡La vida más aburrida que existe!
—¿De qué me estás hablando? ¡No hay un rey como tú…!
Bruenor lo hizo callar con un gesto de su mano y una exagerada expresión de disgusto.
—¡Hablar todos los días con aviesos emisarios y embajadores, aguantar las tonterías de aristócratas y señoritingas…! Ya puedo olvidarme de volver a empuñar un hacha en los próximos cien años. Y ahora que tengo una oportunidad, mi última oportunidad, insistes en privarme de mi diversión, pues a ti y a tus muchachos esos monstruos no os durarían un periquete. Y pensar que te tenía por mi amigo…
Pwent empezaba a ver la situación desde otro prisma.
—Y sigo siendo tu amigo, Bruenor —repuso en un tono más sombrío de lo que nadie le hubiera oído jamás—. Ten por seguro que mis muchachos y yo nos dirigiremos a Mithril Hall, donde aguardaremos tu regreso.
Pwent calló e hizo un guiño a Bruenor, guiño que, en su caso, más bien llevaba a pensar en una especie de exagerado tic nervioso.
—Por lo demás, espero que no tengas demasiada prisa en volver —añadió Pwent, más comprensivo de lo que Bruenor nunca hubiera supuesto—. Es posible que la partida que atacó a los muchachos de Felbarr fuera de reducido tamaño, pero también es muy posible que te tropieces con otras bandas de orcos antes de regresar a Mithril Hall. ¡Que el combate sea digno de recuerdo, Bruenor! Y que puedas hacer mil muescas más en tu hacha antes de volver a tu reino.
Entre gritos animosos y constante fanfarria, promesas de muerte a los orcos y gigantes y de amistad eterna entre Mithril Hall y la Ciudadela Felbarr, la partida formada por Bruenor y sus amigos más queridos, Dagnabbit, Tred y veinticinco guerreros muy curtidos se desgajó de la caravana y emprendió camino hacia las montañas. Aunque los enanos no eran de natural sanguinario, siempre se sentían jubilosos al emprender una acción contra los orcos y los gigantes, sus enemigos declarados.
En cuanto a los amigos del monarca, todos (¡hasta el mismo Regis!), rebosaban de entusiasmo ante la perspectiva de una nueva aventura, de forma que los únicos que aquella límpida mañana tenían motivo para estar tristes eran quienes no habían podido sumarse al grupo.
Drizzt, el elfo oscuro, se sentía de vuelta a los buenos viejos tiempos, a los años recientes en los que su existencia se había visto enriquecida por la camaradería con los compañeros, por la animosa perspectiva de hollar nuevos caminos y vivir nuevas aventuras. ¡El día estaba lleno de promesas!
Lo que Drizzt Do’Urden en aquel momento no sabía era que el día más triste de toda su vida no hacía más que empezar.