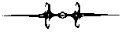
La alianza
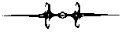
El monarca llevaba una magnífica coraza reforzada que parecía una extensión de su propia piel, curtida en mil batallas. Ni una sola de las entretejidas piezas de metal era plana o carecía de adorno; todas exhibían intrincados dibujos y grabados. Las piezas de los antebrazos incluían sendos pinchos, enormes y curvados hacia arriba, mientras que las de los codos y las rodillas se alzaban en una punta afilada de tres caras. Aquella coraza podía emplearse como arma ofensiva, si bien el rey Obould Muchaflecha prefería valerse del espadón que siempre llevaba a la espalda, un hierro espléndido que podía estallar en llamas a su voluntad.
Sí, aquel orco fuerte y astuto amaba el fuego, como amaba la forma en que éste devoraba indiscriminadamente todo cuanto se cruzaba en su camino.
El monarca era un arma ambulante: fornido y robusto, uno se lo hubiera pensado dos veces antes de asestarle un puñetazo, pues era seguro que el atacante tendría todas las de perder. Eran incontables los rivales que habían sido liquidados por Obould al encontrarse en dicha situación, incapaces de vencer aquel soberano de los orcos.
A pesar de tan formidables recursos, la mente de Obould constituía su arma más preciada en la lucha. El monarca sabía cómo organizar sus fuerzas en el campo de batalla y, lo que era más importante, sabía cómo aportar aliento e inspiración a quienes combatían a sus órdenes.
En consecuencia, y sin dejarse arredrar como tantos de los suyos, Obould se adentró en el Brillalbo, las grutas de hielo y piedra reducto de la giganta de la escarcha, Gerti Orelsdottr, con el cuerpo erguido y la mirada al frente. Obould venía como aliado, y no como inferior.
El séquito de Obould, que entre otros incluía a su hijo predilecto, Urlgen Trespuños (así llamado por ser portador de un casco con cresta que le permitía asestar cabezazos como si estuviera dotado de tres puños), avanzaba con paso orgulloso y altanero, por mucho que los techos del Brillalbo fueran demasiado altos para sentirse cómodo y que bastantes de los guardianes de piel azulada con los que se tropezaban más que doblaban su envergadura y multiplicaban su peso.
A pesar de su carácter indomeñable, el propio Obould acabó por sentirse impresionado cuando el gigante de la escarcha que los acompañaba les hizo cruzar unos portalones forrados en hierro y pasar a una estancia fría a más no poder cuya atmósfera tenía mucho más de hielo que de piedra. Junto al muro situado a la derecha de los grandes portalones, frente a un trono elaborado con piedra negra y telas azules y recubierto de hielo azulado se encontraba la giganta, la previsible heredera de Jarl, la cabecilla de las tribus de los gigantes de la escarcha que poblaban la Columna del Mundo.
Gerti era hermosa, sin importar la raza del observador. De más de tres metros de altura, su cuerpo de piel azulada era tan musculoso como curvilíneo. Sus ojos, de un azul más oscuro, eran tan penetrantes que parecían capaces de cortar el hielo, mientras que sus largos dedos parecían tan delicados como capaces de triturar la piedra. Gerti llevaba el pelo rubio muy largo, tan largo como alto era el mismo Obould. Su capa, confeccionada con una piel de lobo plateado, estaba sujeta por una anilla con gemas incrustadas tan grande como para ser empleada como cinturón por un elfo, y un collar de grandes colmillos afilados ornaba su cuello. La soberana lucía un vestido de cuero marrón envejecido que cubría su orondo busto, se cerraba con un pliegue en el costado que dejaba a la vista su ombligo y se abría sobre una de sus piernas bien torneadas, aportándole libertad de movimientos. Sus botas altas y coronadas por una franja de la misma piel de lobo plateado eran mágicas, o así decía la leyenda. Según se contaba, semejantes botas permitían a la giganta recorrer los terrenos montañosos con celeridad tan sólo igualada por las aves.
—Es un placer, Gerti —la saludó Obould, expresándose en el lenguaje de los gigantes de la escarcha, sin apenas acento, mientras rendía una marcada reverencia que hizo rechinar su coraza.
—Os dirigiréis a mí como a la señora Orelsdottr —replicó la giganta en tono seco, con una voz resonante y poderosa que retumbó en la piedra y el hielo.
—Señora Orelsdottr, pues —se corrigió Obould mientras hacía una nueva reverencia—. Imagino que habréis sabido del éxito de nuestra última incursión, ¿me equivoco?
—Habéis matado a unos cuantos enanos —repuso Gerti con un gesto burlón, al instante secundado por sus hombres.
—Os he traído un presente en conmemoración de tan significativa victoria.
—¿Significativa? —apuntó la giganta, con el sarcasmo patente en la voz.
—Significativa, no en relación con el número de enemigos muertos, sino por haber sido el primer triunfo de la alianza entre nuestros respectivos pueblos —explicó Obould.
La expresión ceñuda de Gerti dejó claro que la referencia a semejante alianza le parecía cuando menos prematura, circunstancia que no sorprendió a Obould.
—Nuestra estrategia funcionó a la perfección —añadió Obould impertérrito.
Volviéndose hacia Urlgen, le hizo una seña. El orco, más alto que su padre pero de torso y extremidades menos gruesas, dio un paso al frente y echó mano al gran saco que llevaba a la espalda, desparramando su horripilante contenido por los suelos.
Cinco cabezas de enano rodaron por el piso. Entre ellas se contaban las de Duggan McKnuckles y los hermanos Stokkum y Bokkum.
Gerti frunció el rostro y apartó la mirada.
—Un regalo no demasiado bonito.
—Son nuestros trofeos de guerra —respondió Obould, a la defensiva por primera vez en toda la entrevista.
—No tengo interés en adornar mis muros con las cabezas de seres pertenecientes a una raza inferior —remachó Gerti—. A mí me gustan los objetos preciosos, y los enanos no lo son.
Obould fijó la mirada en ella por un largo instante, perfectamente consciente de que la giganta muy bien podría haber incluido a los orcos en su última frase. Con todo, se las arregló para mantener la sangre fría e hizo un gesto a su hijo para que recogiera las cabezas del suelo y las devolviera al interior del saco.
—Si queréis regalarme un trofeo verdaderamente valioso, traedme la cabeza de Emerus Warcrown de Felbarr —dijo Gerti.
Obould entrecerró los ojos y se mordió la lengua a fin de dar la callada por respuesta. Gerti insistía en zaherirlo. El rey Obould Muchaflecha antaño fue dueño de la Ciudadela Felbarr, hasta que Emerus Warcrown reconquistó la fortaleza, de la que expulsó a Obould y a los suyos. Para Obould se trataba de una enorme pérdida, del mayor error que había cometido en su vida, pues ocupado como estaba por entonces en guerrear contra otra tribu de orcos, había puesto en bandeja la recuperación de la Ciudadela a Warcrown y sus enanos.
Obould ansiaba volver a hacerse con Felbarr, con todo su empeño, pero la Ciudadela se había reforzado de forma considerable durante los últimos años: su guarnición ahora ascendía a casi siete mil enanos, perfectamente dispuestos para la defensa.
El rey de los orcos atemperó su furia con tremenda disciplina, pues lo último que quería era que Gerti advirtiese el resquemor que sus palabras emponzoñadas le habían causado.
—O traedme la cabeza del monarca de Mithril Hall —agregó Gerti—, sea éste Gandalug Battlehammer, o sea la mala bestia de Bruenor, como apuntan los últimos rumores. Si es preciso, traedme la cabeza del Marchion de Mirabar… ¡Su redondo cabezón y sus barbas rojizas y rizadas constituirían un espléndido trofeo! Y ya puestos, traedme también a la Sceptrana de Mirabar. Convendréis conmigo en que tiene un rostro hermosísimo.
La giganta hizo una pausa y dirigió la mirada a sus guerreros, quienes apenas podían contener la risa. Una sonrisa malévola se pintó en su rostro de rasgos delicados.
—¿De veras queréis regalarme un trofeo digno de la señora Orelsdottr? —inquirió con mala idea—. En ese caso, traedme la hermosa cabeza de la Dama Alústriel de Luna Plateada. Ya me habéis oído, Obould…
—Rey Obould —corrigió el orgulloso orco, dejando sin habla a los gigantescos soldados de la escarcha tanto como a los humillados miembros de su séquito.
Gerti clavó su mirada en él antes de asentir.
Ambos se contentaron con dejar las cosas ahí, pues a ninguno de los dos se le escapaba lo ridículo de un empeño semejante. La Dama Alústriel de Luna Plateada estaba fuera del alcance de ambos soberanos. A la vez, la Dama Alústriel y su ciudad de maravilla no dejaban de constituir una amenaza en potencia para los dos. Luna Plateada era la joya de la región.
Tanto Gerti Orelsdottr como Obould Muchaflecha eran muy codiciosos en lo que a joyas se refería.
—En estos momentos estoy planeando un segundo ataque —anunció Obould tras el momento de silencio, de nuevo hablando pausadamente en aquel idioma ajeno, forzando su dicción y enunciando a la perfección.
—¿De envergadura?
Obould se encogió de hombros y denegó con la cabeza.
—No tanto. A una caravana o a una ciudad. La envergadura de la operación estará en función de la artillería con que podamos contar —añadió con una sonrisa ladina.
—Un puñado de gigantes vale lo que mil orcos —repuso Gerti, afrontando la cuestión de forma más directa de lo que a Obould le hubiera gustado.
En todo caso, el astuto orco no respondió al punzante comentario, pues los aires de superioridad de Gerti distaban de molestarlo. Por el momento, Obould necesitaba a los gigantes de la escarcha por razones diplomáticas antes que prácticas.
—Es cierto que mis soldados se lo pasaron en grande machacando a los enanos con pedruscos —admitió Gerti. El gigante que estaba a su lado, quien había participado en la escaramuza, asintió y sonrió con satisfacción—. Muy bien, rey Obould, podéis contar con cuatro gigantes para vuestra próxima incursión. Enviadme un emisario cuando preciséis de ellos.
Obould hizo una profunda reverencia, esforzándose en ocultarle a Gerti la ancha sonrisa que acababa de pintarse en su rostro, pues no quería que la reina advirtiera lo importante que para él y los orcos resultaba semejante concesión.
Obould se enderezó y dio un taconazo en el suelo con su bota derecha, indicando a su séquito que había llegado el momento de formar a sus espaldas y abandonar la sala.
—Los tenéis en vuestras manos —dijo Donnia Soldou a Gerti poco después de que Obould y los suyos se hubieran marchado.
Envuelta de pies a cabeza en unos ropajes que iban del gris al negro, la elfa oscura se movía con decisión entre los gigantes de la escarcha, haciendo caso omiso de la expresión amenazadora con que muchos de ellos la contemplaban. Donnia se paseaba con la seguridad en sí misma que era característica de todos los elfos oscuros, sabedora de que las sutiles amenazas que había hecho a Gerti respecto a su capacidad para hacer venir a un ejército exterminador de todos cuantos habitaban la Columna del Mundo no habían caído en saco roto. Los elfos oscuros siempre gustaban de intimidar a quienes no eran como ellos.
Por supuesto, Donnia no estaba en condiciones de proferir amenazas de ningún tipo. Donnia era una simple amazona mercenaria, integrante de una cuadrilla formada por apenas cuatro miembros. En consecuencia, al echarse la capucha hacia atrás y devolver sus cabellos blancos tan largos como tupidos a su disposición característica, de forma que un gran mechón le cubriera medio rostro, el ojo derecho incluido, su gesto fue de absoluta decisión.
Gerti no tenía por qué saber que se estaba echando un farol.
—No son más que orcos —apuntó Gerti con visible desdén—. Simples marionetas por definición. Lo cierto es que a una le entran ganas de aplastar a Obould contra una roca, simplemente por ser tan feo como estúpido… Por el puro placer de hacerlo.
—Los planes de Obould no hacen sino favorecer vuestros designios —repuso Donnia—. Sus fuerzas son numerosas, lo bastante para sembrar el caos entre las comunidades de enanos y humanos de la región, si bien no lo suficiente para plantar cara a las legiones de las ciudades principales, como las de Luna Plateada.
—Obould está empeñado en hacerse con Felbarr y rebautizarla como la Ciudadela de Muchaflecha. ¿Os parece que podrá conquistar tan próspero enclave sin incurrir en las iras de la Dama Alústriel?
—¿Es que Luna Plateada intervino la última vez en que las gentes de Obould saquearon Felbarr? —Donnia soltó una risita sarcástica—. La Dama Alústriel y los suyos ya tienen suficientes problemas dentro de sus fronteras. Más tarde o más temprano, Felbarr se verá aislada. Cuando eso ocurra, es posible que Mithril Hall o incluso la Ciudadela Adbar se decidan a enviar refuerzos, pero tales refuerzos no serán de mucha ayuda si sembramos el caos en las Pantanos de los Trolls y las montañas vecinas.
—No es mi intención combatir a los enanos en sus diminutos túneles —indicó la giganta de la escarcha.
—Para eso están Obould y sus guerreros, que se cuentan por millares.
—Los enanos acabarán por masacrarlos.
Donnia sonrió y se encogió de hombros, como si aquella cuestión careciera de importancia.
Gerti se dispuso a decir algo, pero finalmente se limitó a asentir.
Donnia reprimió una sonrisa y se dijo que las cosas estaban saliendo a la perfección. Donnia y sus camaradas se habían encontrado con una situación que les venía al pelo. Era sabido que el viejo Grayhand, Jarl Orel de los gigantes de la escarcha, estaba a punto de morir y que su hija estaba ansiosa de asumir su poder. Gerti estaba poseída por un orgullo desmedido en relación con su propia capacidad y la de su etnia.
La soberana creía a pies juntillas que los gigantes de la escarcha eran la raza superior de Faerûn, una raza naturalmente llamada a dominar a las otras. Su soberbia y su racismo sobrepasaban a los que Donnia había visto en las matronas de Ched Nasad, su ciudad natal.
Lo que convertía a Gerti en vulnerable en extremo.
—¿Cómo se encuentra el Grayhand? —preguntó Donnia, decidida a seguir alimentando en todo momento las ambiciones de Gerti.
—Está imposibilitado de hablar, y no le queda ni rastro de sentido común. Si aún sigue reinando, es de modo puramente formal.
—Pero vos estáis presta a asumir el mando —incidió Donnia, sabedora de que eso era lo que Gerti quería oír—. Dama Gerti Orelsdottr, estoy convencida de que sabréis llevar a vuestras tribus a la gloria más absoluta. ¡Ay de quien ose oponerse a vuestros designios!
Sin decir palabra, Gerti se sentó en su trono esculpido. Su expresión revelaba su desmedido orgullo.
Donnia seguía reprimiendo una sonrisa.
—Odio a esos malditos gigantes tanto como a esos enanos asquerosos —proclamó Urlgen una vez que el séquito de Obould estuvo lejos de las cavernas de Gerti—. Nada me gustaría más que soltarle un escupitajo a esa Gerti. Si pudiera alcanzar su rostro, claro está.
—¿A qué vienen tantas bravatas? —regañó Obould—. Tú mismo admitías que los pedruscos de los gigantes nos fueron de gran ayuda. ¿O es que preferirías asaltar los torreones de los enanos sin el concurso de semejante artillería?
—Ahora que lo dices, hay algo que no termino de entender: ¿por qué estamos guerreando contra esos malditos enanos? —preguntó uno de los integrantes del grupo.
Obould se volvió en el acto y estampó un puñetazo en el rostro del preguntón, lo que puso fin al diálogo.
—Confío en que esos gigantes nos sean de ayuda —terció Urlgen—. ¡Aliados a ellos acaso consigamos echar abajo todos los edificios de Mirabar!
Dos de sus acompañantes mostraron entusiasmo ante dicha perspectiva.
—¿Es que tengo que recordarte cuál es el propósito que nos guía? —repuso una voz distinta a los guturales gruñidos de los orcos, más melódica y musical, si bien carente de su resonancia. El grupo se volvió para tropezarse con Ad’non Kareese, quien salía de las sombras en ese instante. Varios de los orcos pestañearon con incredulidad, pues hasta ese instante el drow había estado escondido.
—Siempre tienes razón, Sigiloso —dijo Obould.
Ad’non hizo una reverencia, aceptando el cumplido con naturalidad.
—Hemos estado hablando con esa arpía gigantesca… —dijo Obould.
—Lo sé —dijo el drow. Antes de que Obould pudiera decir algo, Ad’non agregó—: Lo sé porque lo he estado escuchando todo.
El rey de los orcos soltó una risotada.
—Conociéndote, era de esperar. Siempre te las arreglas para meterte en todas partes, ¿no?
—En todas partes, y cuando quiero —respondió el drow con seguridad.
Ad’non antaño fue uno de los mejores exploradores de Ched Nasad, un ladrón y un asesino cuya reputación no hacía sino crecer. Por supuesto, tal distinción acabó llevándolo a participar en el intento de asesinato de una sacerdotisa muy poderosa.
Después de que dicha conspiración acabara en fiasco, Ad’non se vio obligado a marcharse de la ciudad y de la Antípoda Oscura.
Durante los últimos veinte años, Ad’non y sus antiguos asociados de Ched Nasad, la también asesina Donnia Soldou, la sacerdotisa Kaer’lic Suun Wett y un astuto compinche llamado Tos’un Armgo, que también se había visto forzado a huir tras el desastroso ataque de Menzoberranzan contra Mithril Hall, habían disfrutado de mayor libertad y más numerosas aventuras en la superficie que en sus respectivas ciudades de origen.
En Ched Nasad y en Menzoberranzan nunca pasaron de ser simples peones y mercenarios al servicio de los poderosos, con la salvedad de Kaer’lic, que llegó a hacerse un nombre entre las sacerdotisas de la Reina Araña antes de que su ascensión se viese frenada por el desastre. Desde que se movían entre las razas inferiores gozaban de impunidad, pues pretendían ser la avanzadilla de unos enormes ejércitos invasores formados por drows prestos a aniquilar a todo enemigo. Bastaba con mencionar tan catastrófica perspectiva para que incluso el orgulloso Obould y la más orgullosa aún Gerti Orelsdottr se sintieran incómodos en sus tronos respectivos.
—Nuestros planes ya están decididos —arguyó Urlgen, dirigiéndose al drow.
No eres tú quien decide, Sigiloso. Quien decide es Obould.
—Y Gerti —recordó el drow.
—Bah… Sabremos engañar a esa arpía como mejor nos apetezca —declaró Urlgen, entre los inmediatos cabeceos y gruñidos de aprobación de sus compañeros.
—Vuestros engaños sólo servirían para abocar a la destrucción tanto tus planes como los de tu propio padre —replicó el drow con calma, poniendo fin inmediato a los asentimientos. Ad’non fijó la mirada en Obould y agregó—: Más vale recurrir a pequeñas incursiones. Me habéis pedido mi opinión, y yo tengo muy claro lo que conviene hacer. Pequeñas incursiones, para acabar con ellos poco a poco.
—¡Pero así podemos pasarnos años enteros! —protestó Urlgen.
Ad’non asintió.
—Todos quienes habitan la región están acostumbrados a las escaramuzas, que aceptan como inevitables —explicó Ad’non, como tantas veces había hecho en el pasado—. Una caravana interceptada por aquí, una aldea saqueada por allá… Nadie se lo tomará muy en serio, pues difícilmente se comprende el alcance de vuestro plan. Podéis despojar a los enanos de unos cuantos sacos de oro, pero si los provocáis en exceso, lo único que conseguiréis será que las tribus acaben por unirse.
Ad’non clavó sus ojos en Obould y añadió: —Quien siembra vientos recoge tempestades. ¿Qué pasaría si los tres reinos de los enanos se unieran y empezaran a suministrarse víveres, armas y hasta soldados los unos a los otros a través de sus túneles? ¿Pensáis que os sería fácil reconquistar la Ciudadela de Muchaflecha si Adbar contribuye a su defensa con varios millares de enanos y si Mithril Hall les aporta un armamento forjado con el mejor de sus metales? Os recuerdo que Mithril Hall, el menor de estos tres reinos, se bastó y sobró para repeler el ataque de los ejércitos de Menzoberranzan.
La mención de ese nombre, suficiente para sembrar el terror entre todos aquellos que no provenían de Menzoberranzan, tanto como entre muchos que eran originarios de dicha ciudad, consiguió que un par de orcos se estremecieran.
—Y sobre todo, sabio Obould, es fundamental que no despertemos las iras de Luna Plateada, cuya Dama es buena amiga de Mithril Hall —prosiguió el consejero drow—. No debemos permitir que Mithril Hall y Mirabar establezcan una alianza.
—Bah… ¡Los de Mirabar detestan a esos advenedizos!
—Muy cierto, pero a los enanos advenedizos tan sólo los detestan por imperativo económico —explicó Ad’non—. Si se ven obligados a combatir contra vuestros ejércitos y los de Gerti, lucharán por su propia existencia, y dicho miedo muy bien puede provocar alianzas inesperadas.
—¿Cómo la establecida entre Gerti y yo?
Ad’non lo pensó un instante antes de negar con la cabeza.
—No, tanto Gerti como tú os habéis aliado a fin de conseguir vuestros propios objetivos. Está claro que tú no temes por vuestra vida.
—¡Por supuesto que no!
—Ni tienes motivos para albergar dicho temor. Juega tus bazas como te digo, amigo Obould, y como ambos lo planeamos tiempo atrás. —Ad’non se aproximó a Obould, de forma que sus palabras sólo pudieran ser oídas por el señor de los orcos.
Demuestra por qué estás por encima de todos los de tu raza, que eres el único capaz de formar una alianza lo bastante poderosa para recobrar esa Ciudadela que es tuya por derecho.
Obould se irguió y asintió con la cabeza. A continuación se volvió hacia los suyos y les recitó la letanía que Ad’non llevaba meses y meses repitiéndole.
—Paciencia…
—Ni siquiera pienso tomarme la molestia de preguntarte cómo ha ido tu encuentro con Obould —repuso la sacerdotisa Kaer’lic Suun Wett cuando Ad’non apareció en la cámara tan confortable como ricamente ornamentada que nacía de un túnel excavado bajo las estribaciones meridionales de la Columna del Mundo, no lejos de las cavernas del Brillalbo, si bien a profundidad mucho mayor.
Kaer’lic era la integrante del grupo que ofrecía un aspecto más sorprendente.
Corpulenta, lo que era muy raro entre los elfos oscuros, Kaer’lic había perdido el ojo derecho en combate cuando todavía era una joven sacerdotisa, casi un siglo atrás. En vez de optar por que la órbita perdida fuese mágicamente restaurada, la testaruda Kaer’lic había hecho que la reemplazaran por el ojo negro y pródigo en cámaras extirpado del cuerpo de una araña gigante. Según decía, aquel ojo era muy funcional y le permitía ver más que los demás. Con todo, sus tres amigos no se dejaban engañar. Por puro afán de gastar una broma, Ad’non y Donnia muchas veces se habían acercado en silencio al flanco derecho de Kaer’lic sin que los viera.
En todo caso y durante muchas semanas, los dos mercenarios le siguieron el juego a Kaer’lic en presencia de su nuevo compañero. Y es que, como era sabido, las arañas ejercían una tremenda impresión entre los elfos oscuros de Menzoberranzan. Como era de esperar, Tos’un Armgo se mostró admirado durante largo tiempo, hasta que Ad’non por fin le reveló lo que sucedía en realidad, y ello después de que los tres compañeros hubieran decidido que podían confiar plenamente en Tos’un.
Ad’non se encogió de hombros en respuesta a las palabras de Kaer’lic, contentándose con decir a sus tres compañeros que las cosas habían marchado del modo que cabía esperar al tratar con un orco. Era cierto que Obould era un poco más astuto que los de su raza, pero ello distaba de impresionar a los drows.
—La reina Gerti se ha aliado con Obould —añadió Donnia—. Gerti se cree llamada a dominar la Columna del Mundo y está dispuesta a participar en cuanto pueda ayudarla a tal fin.
—Quizá no ande descaminada —terció Tos’un—. Gerti Orelsdottr es lista y sin duda considera que puede sacar partido del caos que provocarán los ejércitos de Obould y los trolls de los páramos.
—Lo que está claro es que, suceda lo que suceda, nos beneficiaremos de forma material y disfrutaremos de numerosos placeres —dijo Donnia, cuya sonrisa malévola fue secundada por sus tres compañeros.
—No puedo creer que hubiera un tiempo en que todavía pensara en volver a Menzoberranzan —apostilló Tos’un Armgo, entre las risas de los demás.
Donnia y Ad’non se miraron fijamente cuando las risas cesaron. Los dos amantes llevaban muchos días sin verse, y lo cierto es que aquella conversación centrada en las conquistas eventuales, el caos y el botín previsibles, les resultaba de lo más estimulante.
Prácticamente salieron corriendo de la cámara en dirección a sus aposentos.
Kaer’lic meneó la cabeza y soltó una nueva risotada ante la huida de los amantes.
De natural bastante más pragmático por lo que se refiere a aquellas cuestiones, Kaer’lic nunca se dejaba ofuscar por ellas, a diferencia de la pareja de mercenarios.
—Cuando les llegue la hora, morirán el uno en los brazos del otro —comentó a Tos’un—, sorprendidos en pleno fornicio, sin atender a la amenaza final.
—Hay peores formas de irse al otro barrio, digo yo —respondió el hijo de la Casa Barrison Del’Armgo, entre las renovadas risas de Kaer’lic.
Los dos también eran amantes, aunque sólo de forma ocasional, y no desde hacía mucho. La verdad era que Kaer’lic no estaba verdaderamente interesada en contar con una pareja estable, pues prefería valerse de un esclavo para vivir a sus anchas.
—Tendríamos que ampliar nuestro radio de acción y hacer incursiones en el Bosque de la Luna —apuntó con un deje lascivo—. Quizá podríamos decirle a Obould que capturase a un par de jóvenes elfos de la luna para nosotros.
—¿Un par? —objetó Tos’un con escepticismo—, ¿y por qué no un puñado?
Kaer’lic soltó una nueva risotada.
Tos’un se acomodó entre las cálidas pieles de su diván y volvió a preguntarse cómo había podido pensar en volver a los peligros, las incomodidades y la subyugación que, como varón que era, había conocido en las oscuras avenidas de Menzoberranzan.