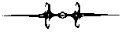
—¡Voto a bríos! ¡A ver si le ponemos ganas! —gritó Tred McKnuckles al tiro formado por dos caballos y tres enanos—. ¡Quiero llegar a Shallows antes de que el sol del verano reluzca en mi calva!
La piedra que los rodeaba devolvió el eco de su vozarrón, el previsible en alguien tan corpulento como Tred. Era muy robusto para ser un enano; su cuerpo se veía capaz de encajar los golpes, y tenía unos brazos nudosos ideales para propinarlos. Además, gastaba unas luengas barbas amarillas que solía llevar prendidas en la hebilla de su ancho cinturón, e iba armado con sendos martillos arrojadizos —las llamadas «saetas de enano»— envainados detrás de cada hombro, accesibles en cualquier momento.
—¡Sería más fácil si el otro caballo no estuviera tan ricamente descansando en la parte trasera de la carreta! —replicó a gritos uno de los enanos del tiro.
Tred respondió a sus palabras con un latigazo en el culo.
El enano se detuvo, o lo intentó, pero como la carreta seguía avanzando con él uncido al yugo se convenció de que sería mejor continuar moviendo sus rechonchas piernas.
—¡Ésta me la pagarás, cerdo! —rugió en respuesta a Tred. Los otros enanos uncidos al tiro y los tres más que estaban sentados en el carruaje, junto al cabecilla de los enanos, se rieron de él.
Tras salir de la Ciudadela Felbarr, hacía veinte días, y encaminarse al norte, bordeando la ladera oriental de las Montañas de Rauvin, habían avanzado a buen ritmo.
Una vez que llegaron al llano, el grupo adquirió provisiones y efectuó algunos trueques en un gran poblado de la tribu bárbara del León Negro. Conocido como el Pozo de Beorunna, este asentamiento era, junto con los de Sundabar, Luna Plateada y Quaervarr, uno de los puestos comerciales más visitados por los siete mil enanos que vivían en la Ciudadela Felbarr. Lo habitual era que las caravanas de los enanos se acercaran al Pozo de Beorunna, comerciasen y regresaran al sur, a su hogar en las montañas. Pero esta partida sorprendió a los caudillos bárbaros porque se alejó en dirección noroeste.
Tred tenía el propósito de abrir al comercio la ciudad de Shallows y las poblaciones menores que seguían el curso del río Surbrin, junto al extremo occidental de la Columna del Mundo. Según se rumoreaba, Mithril Hall últimamente comerciaba menos con las poblaciones situadas río arriba, y ello por causas desconocidas.
Oportunista como siempre, Tred se había propuesto que Felbarr llenara aquel vacío. A todo esto, otros rumores decían que en las minas poco profundas situadas en las estribaciones de la Columna del Mundo se estaban extrayendo gemas de valor considerable e incluso vetustos objetos que algunos creían que pertenecían a los enanos.
El tiempo reinante en las postrimerías de aquel invierno había favorecido el viaje de setenta kilómetros, de forma que la carreta había dejado atrás sin incidencias el extremo septentrional del Bosque de la Luna, hasta llegar al pie de la cordillera de la Columna del Mundo. No obstante, los enanos habían avanzado demasiado hacia el norte, por lo que se habían visto obligados a torcer al sur, bordeando las montañas emplazadas a su derecha. Si bien la temperatura estaba resultando bastante agradable, no lo había sido tanto como para fundir las capas de nieve y conjurar las lluvias torrenciales sobre la pista. Sin embargo, aquella misma mañana, la fea hinchazón de un absceso había aparecido en el casco de uno de los caballos y, aunque los hábiles enanos se las habían ingeniado para extraer la china que el animal se había clavado, el caballo ya no podía tirar de la carreta cargada. Ni siquiera podía caminar con facilidad, de modo que Tred hizo que pusieran al jamelgo en la parte trasera del carromato, tras lo cual hizo que seis enanos formaran dos grupos de tres enanos cada uno.
Los enanos se habían mostrado bastante animosos, y durante largo rato la carreta siguió avanzando al ritmo habitual. Sin embargo, ahora que la segunda yunta de enanos se acercaba al final de su segundo turno, la fatiga empezaba a pasarles factura.
—¿Te parece que ese caballo tardará mucho en volver a tirar de la carreta? —preguntó Duggan McKnuckles, el hermano menor de Tred, cuya barba amarilla apenas si le llegaba a la mitad del pecho.
—¡Bah…! Esa vieja yegua mañana estará perfectamente —respondió Tred con seguridad, entre los asentimientos de sus compañeros.
Al fin y al cabo, nadie conocía los caballos mejor que Tred. Amén de ser uno de los mejores herreros de la Ciudadela Felbarr, Tred era el principal veterinario de los equinos del lugar. Cuando alguna caravana de mercaderes llegaba a la fortificada ciudad de los enanos, lo normal era que Tred fuera requerido al instante, con frecuencia por el propio rey Emerus Warcrown, a fin de herrar los caballos de la expedición.
—En tal caso, quizá lo mejor sería hacer noche en este paraje —apuntó uno de los enanos del tiro—. Acampemos, comámonos un buen potaje y echemos mano a un tonel de cerveza para olvidar las penas.
—¡Jo, jo, jo! —rieron estrepitosamente varios de sus compañeros, como solían reír los enanos cuando se hacía mención a la cerveza.
—¡Menudos blandengues tengo por camaradas! —exclamó Tred con el gesto torcido.
—¡Lo que pasa es que estás empeñado en llegar a Shallows antes que Smig! —apuntó Duggan.
Tred escupió al suelo y agitó las manos a modo de protesta. Todos sabían que lo dicho era cierto. Rivales encarnizados, Smig y Tred en el fondo eran buenos amigos que fingían detestarse pero que vivían para superarse el uno al otro. Ambos sabían que, antes del invierno, la pequeña ciudad de Shallows, conocida por su torreón y su brujo tan reputado, había recibido numerosos visitantes, hombres de la frontera que necesitarían buenas armas, armaduras y herrajes y también sabían que el rey Warcrown había proclamado su interés en abrir rutas comerciales a lo largo de la Columna del Mundo. Desde la recuperación de la Ciudadela de los enanos, que había estado en manos de los orcos durante tres siglos, la comarca situada al oeste de Felbarr se había pacificado, aunque la región montañosa emplazada al este seguía siendo peligrosa. Si bien existía una ruta en la Antípoda Oscura que llevaba a Mithril Hall, nadie había conseguido dar con un camino semejante que llevara a las tierras situadas al norte del bastión del clan Battlehammer. Quienes acompañaban a Tred en esta ocasión —sus empleados, entre los que se contaban su hermano Duggan, el zapatero Nikwillig y los oportunistas hermanos Bokkum y Stokkum, encargados del transporte de bienes esenciales (cerveza, sobre todo) por cuenta de otros mercaderes de Felbarr— se habían unido de buena gana a la expedición. La primera caravana en llegar sería la que mayor beneficio obtendría, pues podría escoger entre los tesoros acarreados por los hombres de la frontera. Y lo más importante, la primera caravana se haría con los derechos de preferencia y gozaría del favor del rey Warcrown.
Justo antes de partir, Tred retó amistosamente a Smiggly Smig Stumpin a ver quién podía beber, no sin antes pagar a uno de los sacerdotes de Moradin para que le preparase una pócima que contrarrestase los efectos del alcohol. Según calculaba Tred, el pobre Smig debió despertarse de su sueño un día y pico después de que él y sus compañeros se marchasen de la Ciudadela Felbarr. Y sin duda tuvo que pasar otra jornada antes de que la cabeza del enano se le despejara y pudiera atravesar la puerta principal de la Ciudadela.
Tred no tenía ninguna intención de permitir que una minucia como un absceso en el casco de un caballo diera a Smig la ocasión de alcanzarlos.
—Recorramos cinco kilómetros más al trote antes de acampar… —sugirió.
Todos se pusieron a rezongar, incluso el mismo Bokkum, a quien no convenía que la acampada fuera temprana, pues ello implicaba un mayor consumo de cerveza por parte del grupo, con la consiguiente merma para la venta. De todas formas, la mayoría sostenía que Bokkum no lograría vender su cerveza en Shallows, de modo que se vería obligado a acarrearla de vuelta para alegrar el regreso.
—¡Vale! ¡Tres kilómetros, y ni uno menos! —gruñó Tred—. ¿O es que queréis acampar en compañía de Smig y sus muchachos?
—¡Bah…! Smig ni se habrá puesto en camino —replicó Stokkum.
—Y si se ha puesto en camino, se habrá tropezado con el alud que provocamos —agregó Nikwillig.
—¡Tres kilómetros! —rugió Tred.
Tred hizo restallar el látigo otra vez. El pobre Nikwillig al punto se enderezó lo suficiente para volver el rostro un segundo y fulminar con la mirada al curtido cochero de la expedición.
—¡Como vuelvas a sacudirme, te hago una cara nueva! —barbotó Nikwillig.
Los pies de éste abrían sendos surcos en la tierra al verse arrastrados por el tiro, lo que redobló las risas de sus compañeros. Antes de que Nikwillig pudiera volver a quejarse, Duggan de pronto entonó una canción sobre cierta mítica utopía de los enanos, una ciudad espléndida enclavada en una mina muy profunda que haría las delicias del mismísimo Moradin.
—¡Ascendamos sendero arriba! —propuso Duggan, entre las miradas de sus compañeros, que no estaban seguros de si sus palabras formaban parte de la canción o eran una orden—. ¡Echemos la puerta abajo! —añadió.
—¿De qué puerta nos estás hablando? —le gritó Stokkum al momento.
—¡Entremos en el túnel y sigamos porfiando! —respondió simplemente Duggan.
—¡Ah, la canción de la ciudad de Upsen Downs! —soltó Stokkum.
Al instante, todos los expedicionarios, incluido el malhumorado Nikwillig, hicieron coro, de forma vocinglera y desenfadada.
Ascendamos sendero arriba,
echemos la puerta abajo,
entremos en el túnel y sigamos porfiando.
Crucemos el puente de ascuas relucientes
que se extiende en su interior.
¡Alegrad esa cara de una vez!
¡Hemos llegado a la ciudad de Upsen Downs!
¡Upsen Downs, Upsen Downs!
¡Hemos llegado a la ciudad de Upsen Downs!
¡Upsen Downs, Upsen Downs!
¡Alegrad esa cara de una vez!
¡Aquí se sirve la mejor cerveza,
rubia dorada de los pies a la cabeza!
¡El cocinero Muglump os ofrece sus viandas,
mientras Bumble el cervecero sirve jarra tras jarra!
¡Aquí están las mejores minas,
que no son de hierro ni de pirita!
¡En Upsen Downs uno es bobo,
si no se enriquece con tanto oro!
¡Upsen Downs, Upsen Downs!
¡Hemos llegado a la ciudad de Upsen Downs!
¡Upsen Downs, Upsen Downs!
¡Alegrad esa cara de una vez!
La canción constaba de innumerables estrofas, y cuando los siete enanos terminaron de desgranarlas, empezaron a improvisar otras, como siempre hacían, refiriéndose a las particulares maravillas que cada uno de ellos esperaba encontrar en la fabulosa ciudad de Upsen Downs. Ahí estaba la gracia de aquella canción, una tonada que además ofrecía al enano avisado la sutil oportunidad de detectar posibles amigos o enemigos.
A la vez, la canción era una óptima distracción, en especial para los enanos que tiraban penosamente de la carreta. El carromato avanzó a buena marcha durante aquellos minutos, traqueteando sobre la pista pedregosa en su camino hacia el sur, con las montañas alzándose a su derecha.
Sentado en el pescante, Tred decía los nombres de sus compañeros por turno, instándolos a agregar una nueva estrofa a la canción. Uno tras otro, los enanos respondieron a sus exhortaciones, hasta que le llegó el turno a Duggan, su hermano pequeño.
Sus cinco compañeros seguían tarareando el estribillo, aportando el necesario fondo musical, pero Duggan no abría boca.
—¿Y bien? —preguntó Tred finalmente, fijando la mirada en su hermano, cuyo rostro expresaba una clara confusión—. ¡Te ha llegado el turno, hermanito!
Duggan lo miró con visible embarazo. Tras un largo instante, por fin dijo con calma: —Me temo que estoy herido.
Tred apartó la vista del azorado rostro de su hermano. Tras echar la cabeza hacia atrás, lo miró con mayor atención. Entonces vio la jabalina clavada en el costado de Duggan.
Tred soltó un grito estremecido; los enanos dejaron de cantar al momento. Sus dos compañeros de pescante posaron la mirada en Duggan, que empezaba a desplomarse.
Quienes tiraban de la carreta redujeron su marcha, sin llegar a detenerse por completo, hasta que un pedrusco voló silbando sobre sus cabezas e impactó en el hombro de Nikwillig, que al instante perdió el conocimiento.
Aterrorizados, los caballos se desbocaron. El caballo herido y el pobre Stokkum cayeron al pedregoso suelo. Tred aferró las riendas, pugnando por refrenar los animales, pues sus desventurados compañeros del tiro estaban siendo arrastrados, sobre todo el pobre Nikwillig, quien parecía haberse desmayado.
Un segundo pedrusco aterrizó justo detrás del bamboleante carromato; un tercero se estrelló contra el suelo, a unos pasos del tiro. Los caballos viraron bruscamente a la izquierda y luego a la derecha, de forma que la carreta, de pronto, se levantó sobre dos ruedas.
—¡Adelante! —ordenó Tred, pero en ese preciso instante las ruedas del flanco izquierdo terminaron por fallar, provocando el estrepitoso vuelco de la carreta.
Los caballos se soltaron, arrastrando peligrosamente a los tres enanos del tiro por la pista pedregosa.
Los dos enanos que estaban sentados junto a Tred salieron despedidos por el aire, sin que Duggan apenas se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. El propio Tred habría salido volando si su pierna no hubiera quedado trabada en el pescante. El enano sintió que el hueso se tronchaba bajo el peso del carromato; a continuación, recibió un fortísimo golpe en la cabeza. Mientras la carreta daba una vuelta de campana, por un segundo tuvo la certeza de su cuerpo estaba cubierto de sangre, hasta que algo le dijo que la cerveza acababa de bañarlo de pies a cabeza.
Tred se libró de morir por puro milagro, pues —a saber cómo— de pronto se encontró en el interior del descabezado tonel de cerveza. Rebotando sin cesar, Tred cayó rodando por la ladera del cerro, hasta que el barril se estremeció al chocar contra una roca, y Tred salió despedido por los aires.
Tan duro de pelar como los mismos peñascos que lo rodeaban, el enano se puso en pie. Sin embargo, una de sus piernas le falló y cayó de bruces sobre el suelo pedregoso, si bien se las ingenió para amortiguar el impacto con ambos codos.
Entonces los vio: decenas y decenas de orcos que enarbolaban jabalinas, garrotes y espadas se lanzaban contra la carreta destrozada y los enanos caídos. Dos gigantes los secundaban en su carrera. Tred reparó en que no se trataba de los previsibles gigantes de las colinas, sino que eran monstruosos gigantes de la escarcha, como indicaba su piel azulada. Tred comprendió que aquella partida de asaltantes tenía mucho de excepcional.
Antes de perder el conocimiento, Tred tuvo la suficiente presencia de ánimo para dejarse caer de espaldas y precipitarse rodando ladera abajo, hasta que su cuerpo chocó contra una roca situada bajo unos zarzales. Aunque a continuación trató de levantarse, Tred notó un gusto a tierra ensangrentada en la boca.
Fue lo último que percibió antes de desvanecerse.
—¿Y bien? ¿Estás vivo o muerto? —dijo una voz bronca y distante.
Tred abrió un párpado cubierto de sangre reseca y entrevió una forma borrosa, la del maltrecho Nikwillig, que estaba acuclillado junto a los zarzales, mirándolo fijamente.
—Estamos de suerte. Todavía respiras —dijo Nikwillig, tendiéndole la mano para ayudarlo a salir de los zarzales—. Mejor será que encojas el trasero, o las zarzas te lo dejarán hecho unos zorros.
Tred aferró su mano, aunque no por ello consiguió desenredarse de la maraña de zarzales.
—¿Dónde están los demás? —preguntó—. ¿Dónde está mi hermano?
—Los orcos los han matado a todos —respondió Nikwillig con tono sombrío—. Y esos puercos no andan lejos. Los malditos caballos me han arrastrado durante casi dos kilómetros.
Aunque seguía sin soltarse de la mano de Nikwillig, Tred seguía dentro de los zarzales.
—Sal de una vez, idiota —lo azuzó Nikwillig—. Tenemos que volver a Shallows e informar al rey Warcrown de lo sucedido.
—Ve tú solo —replicó Tred—. Tengo una pierna rota y no haré sino retrasar tu marcha.
—¡Hablas como el necio que siempre has sido!
Nikwillig estiró con fuerza, sacando a Tred a rastras de entre los zarzales.
—¡Aquí no hay más necio que tú…! ¡Te digo que vuelvas solo! —insistió Tred.
—¿Es que tú me abandonarías si las cosas hubieran sucedido al revés?
La pregunta quedó sin respuesta.
—¡Maldito idiota! —soltó Tred—. ¡Búscame un palo!
Tred no tardó en contar con un bastón. Apoyándose en él tanto como en el hombro de Nikwillig, por fin estuvo en disposición de andar. Con paso vacilante, los encallecidos enanos emprendieron el regreso a Shallows, planeando ya su venganza contra la partida de orcos.
Ambos ignoraban que por la zona merodeaban cientos de partidas semejantes que habían abandonado sus refugios de las montañas.