

52
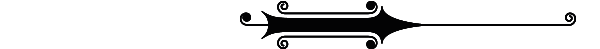
La Majestad.
No había forma de hacerlo diferente. Sólo dentro de ella podríamos terminar esta historia. Su existencia representaba muchas de las memorias de aquel lugar, sin que alguien tuviera nada que decir. La historia de esa casa de espectáculos la ligaba directamente a la historia de ese reino y a la historia de sus reyes. Nobles y plebeyos estaban de nuevo igualados en tan importante escenario de Andreanne.
En las butacas, Snail Galford y Liriel Gabbiani asistían por primera vez a una obra allí. Para Snail incluso era la primera vez que asistía a una obra. Por el servicio prestado al reino, y por denunciar el cautiverio de la princesa, Anisio Branford le había ofrecido un lugar en el Palco de la Majestad, pero Snail no era el tipo de persona que se interesara por atraer la atención pública. A su lado, su nueva compañera era de la misma opinión.
Y hablando del Palco de la Majestad, otras personas no rehusaron la invitación para sentarse en los lugares más privilegiados de la casa. Sabino von Fígaro entrecerraba los ojos para captar bien lo que acontecía en el escenario, sin que le importaran las miradas de los nobles y los consejeros en otros palcos, que aún no aprobaban del todo su manera de trabajar. Al lado de Sabino, madame Viotti era la compañía perfecta para un culto profesor especialista en las artes de las tinieblas.
Cecil Thamasa también se destacaba en aquel palco, y de igual forma que Snail Galford, el clérigo hacía su primera visita a tan famoso lugar por invitación de Anisio. Muchos fieles ocupaban la plataforma por debajo de él, como si el clérigo fuera una auténtica celebridad, cuyo mayor acto de fama consistiera en ser invitado allí. Obviamente, Cecil retribuía los saludos e irradiaba la sonrisa y la simpatía de siempre.
Y hablando de sonrisas, ese también era el estado de las familias Narin y Hanson, que estaban allí sin jamás haber pensado que un día se convirtiera en realidad. Anna y Golbez Narin observaban maravillados aquel mundo tan nuevo para ellos y agradecían a los semidioses por permitirles ser los padres de una niña como Ariane Narin. Y la adolescente estaba feliz como una niña, tocando de vez en cuando a su heroico príncipe o devolviendo el saludo a las personas. De una hora para otra, al menos por instantes, dejó de ser la niña de la historia macabra de la caperuza manchada de rojo para convertirse en la niña de los ojos de todas las madres y todas las profesoras. Las personas la observaban por encima del saco que antes insistían en colocar a su alrededor, y aquella era una buena sensación.
Al lado de Ariane estaban João Hanson y sus padres, Érika e Ígor. El muchacho no recordaba muy bien lo que había ocurrido y nadie se molestó en contárselo con mayores detalles. Y aunque siguiera sufriendo un poco por los tontos celos debido a la adoración de Ariane por la figura de Axel Branford, pensaba que aquel momento era el más feliz de su existencia. Era un niño enamorado, de la mano de su primer amor, y cualquiera que haya pasado por esta situación lo entenderá.
Una Hanson más estaba en ese palco. Sentada entre los hermanos, nada menos que al lado de Anisio Terra Branford, el rey por derecho: María Hanson. Ella era la legítima acompañante de Axel Branford, y toda la ciudad comentaría el asunto durante las siguientes semanas. Llevaba al cuello la bellísima joya de piedras octagonales comprada para ella en el paso de Axel por Metropólitan, cuando se permitió visitar la famosa joyería Luces Gemelas.
Sus compañeras de escuela se dividían entre las que pensaban que aquello era lo máximo y las que durante un tiempo se dejaron corroer por una profunda envidia. De igual forma todas saludaban a María, sentada al lado de Axel, en cuyo hombro apoyaba la cabeza mientras reconocía, en medio de aquel mar de personas, rostros que jamás olvidaría, desde la simpática bibliotecaria, la señora Stephanie, hasta Rick Albrook, el cazador y héroe, cuyo lugar le había sido señalado por Ariane. Pero nada, nada resultaba más extravagante que el movimiento de los sirvientes reales para proporcionar diversos cojines apilados en una butaca que soportaría el trasero de uno de los siete Maestros Enanos.
Axel Branford se sentía más ligero y al mismo tiempo invadido por un sentimiento de responsabilidad. Era como si hubiera decidido que no podía ser más el segundo príncipe de Arzallum, sino el segundo rey. Debía actuar allí donde su hermano no pudiera. Ese sentimiento, esa responsabilidad que le había sido ratificada momentos antes de entrar en aquel lugar, cuando una señora le vino a agradecer y le contó que la hija se había salvado gracias a la velocidad con la que Boris, el corcel que había pertenecido a su padre, la trajo a Andreanne días atrás.
Y en el escenario de la Majestad: Cazadores de brujas.
Ninguna otra obra podría haberse presentado allí en ese momento. Ninguna otra lo merecería. Ligia Sherman y Hugo Agamenón estrujaron de nuevo los corazones cuando representaron al más grande de todos los reyes y a la más grande de todas las reinas. E indescriptible fue el momento sublime en que terminaron la representación, para colocarse frente a una Majestad abarrotada, entrelazando los dedos y con los brazos levantados, exactamente como la nueva estatua. Imponentes y magníficos. Como una imagen de verdaderos monarcas.
Un público de nobles y plebeyos se igualó, como siempre en esa casa de espectáculos, cuando aplaudió de pie. Y mientras Anisio Branford se mordía los labios, controlando su propia emoción, Axel Branford acercó hacia sí el cuerpo de María Hanson, sin ocultar la forma en que tal escena lo sacudía. En el fondo, él sabía muy bien lo que ocurría afuera, en los cielos estrellados de Andreanne, y no necesitaba estar allí listo, como lo estaba Muralla, para eso.
Bastaba con sentir. Bastaba con existir.
Tuhanny rasgó los cielos estrellados de la Majestad con un brillo escarlata y lanzó su ¡kiai! de semidiós.
En lo alto, la romántica estrella de Blake brillaba con mayor intensidad que todas las demás.
Vivir como un contador de historias tiene muchas ventajas, como mostré a lo largo de esta historia. Y en realidad me cuesta saber qué es más placentero para un narrador: iniciar una nueva narración o concluir su trabajo con la sensación del deber cumplido.
¿Pero no es que sólo ahora, créeme, después de llegar al final de esta historia, me di cuenta de que no me presenté? No me tomes por un maleducado, por favor: fue sólo que el ansia de narrar se apoderó de mí y me hizo olvidar ese detalle curioso.
Sin embargo, también me doy cuenta de que tengo muy poco que decir sobre el asunto. ¿Pues cómo puedo presentarme, si me considero apenas un mero instrumento que podría ser sustituido por otro, aunque eso significara una perspectiva muy distinta de los hechos aquí presentados? ¿Y cómo te puedo decir algo que no sepas?
Finalmente, si converso contigo es sólo porque eres igual a mí.
Quizá nuestra única diferencia consista en que yo, esta vez, reparto las cartas para establecer las reglas físicas y orientar las consecuencias de un universo etéreo, como tantos otros. Espero que un día experimentes esa sensación maravillosa de dar vida a una creación, mientras varios otros semidioses te respaldan para mantenerla viva.
Es así que, en este momento, doy por terminada esta etapa. Y me despido, a sabiendas y recordando que, para que Nueva Éter viva, es necesario que piense en ella. Que establezca sus reglas. Y que le proporcione un material semidivino para su existencia, pues, a partir del momento en que la olvide, ella dejará de existir.
Y todo porque yo soy un Creador.
Exactamente como tú.