

46
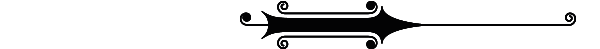
Uno. Cinco. Diez. Doce. Veinte. Treinta.
Era difícil contar el número de cuerpos que caían, uno tras otro, a un ritmo frenético e imparable. En aquel corredor estrecho, Anisio Branford blandía una espada de dos manos con la perfección más absurda que un ser humano osaría intentar. Varias veces la lámina describió un perfecto ocho horizontal, símbolo del infinito. ¡Muchas, muchas veces dio la impresión de formar un campo mortal alrededor del guerrero desnudo! Las Sombras que se aproximaban iban cayendo una a una, tanto que muchas intentaban regresar o al menos retroceder ante la muerte inminente. Mas no lo conseguían. Porque los que estaban atrás empujaban a los de adelante, y esos iban directo al encuentro de la lámina de la espada giratoria.
Y los hombres al fondo que empujaban a los del frente no lo hacían por ansias de combatir. Eso sólo ocurrió al principio, pero a partir de la mitad de la batalla lo hicieron por miedo. Miedo de ver llegar la derrota sin que nada pudieran hacer. Y sobre todo ellos, que acababan de celebrar el exterminio de sus rivales. Se encontraban acorralados, como ratas en un laberinto. Y si de un lado un príncipe que se convertiría en rey impediría a toda costa que llegaran cerca de su amada, del otro un Maestre Enano prieto y fuerte como un pequeño gigante acumulaba cuerpos con un martillo de piedra que los aniquilaba a decenas, como si estuvieran hechos de la misma paja que un espantapájaros, mediante golpes que estremecían las fibras de la tierra.
Y aun para los mercenarios que no estuvieran en aquel corredor de la muerte, sus emisarios llegarían en forma de los muchos soldados que invadieron aquellos túneles como murciélagos descontrolados. Revisaban cada abertura, cada caverna y cada brecha de aquel lugar.
Todos, todos ellos respiraron aliviados cuando Anisio Terra Branford, legítimo primer príncipe de Arzallum, salió de las profundidades de aquel subterráneo, cubierto sólo con un manto sin dueño, y con su prometida, la princesa Blanca, en sus brazos.
¡Viva!
Los soldados gritaron «¡Hurra!» y agradecieron al Creador por la buena salud, en la medida de lo posible, del príncipe de Arzallum y la princesa de Stallia. Tal vez si supieran lo que ocurría en ese momento en la Catedral de la Sagrada Creación, no lo habrían hecho con tan espontánea muestra de felicidad. Tal vez incluso lloraran de profunda tristeza. Como acaso se arrodillarían, en la forma más tradicional, ante aquella figura real, pues sabrían que, en realidad, ya no estaban en presencia del antiguo príncipe.
Ahora estaban en presencia del nuevo rey.