

30
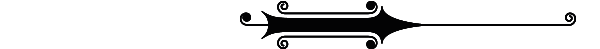
Axel Branford llegó a la plaza en un carruaje. No entendía bien lo que ocurría. Todo lo que sabía provenía de terceros, como capitanes locos por una ejecución antes de que las cosas se salieran de cauce. Muralla estaba con él, asustado por el número de personas reunidas. Nunca imaginó, hasta aquel día, que vería ese centro comercial abarrotado con tanta gente. Por su parte, Anisio no asistió, pues la última cosa que deseaba en la vida era aparecer en público en aquel estado deplorable y deforme, menos aún ante tanta gente como se veía, debido a la urgencia con que los capitanes entraron en el Gran Palacio prácticamente para «secuestrar» a Axel Branford.
Como siempre, y aún más en aquel momento, el príncipe fue recibido con una gran ovación y gritos femeninos. Era el monarca de la plebe, y plebeyos era lo que más había en aquella plaza. María siempre fue una de aquellas admiradoras que gritaban, insignificantes, en medio de tantas otras competidoras; en la proporción en que su timidez lo permitía, como sus compañeras de escuela Kenny y Patty hacían en ese momento. Pero allí, en aquella hora, un sentimiento inédito invadió su ser, porque Axel Branford, al menos para ella, ya no era más aquel mito inalcanzable, a quien apenas unos pocos mortales conseguían acercarse con mayor intimidad. Ella veía al muchacho, si no como a un enamorado, al menos como a un amigo, y por eso observar a aquellas personas gritando por él, tratándolo como a un héroe, de pronto resultó extraño para ella.
Los soldados abrieron un corredor para que el carruaje de Axel se aproximara al cerco creado para aislar a la bruja de la población. Cuando el príncipe descendió, sonaron muchos otros gritos. Lo que ocurría llegaba a ser ensordecedor, y el corazón de Ariane Narin alcanzó la velocidad del sonido cuando miró a su alteza. La esperanza renació. Tal vez, si llegara hasta él…
Tal vez madame Viotti viviera.
—¡Axeeel! ¡Axeeel! —de nada servían sus gritos. Eran apenas unos más entre tantos otros. Se volvió hacia su amiga—: ¡María, necesito hablar con él a como dé lugar!
La pobre María Hanson no tenía la menor idea de cómo llamar la atención de aquel príncipe, que parecía tan próximo y tan distante al mismo tiempo, aunque de pie en la misma posición. Y, mientras pensaba, uno de los soldados preguntó a Axel:
—¿Desea su alteza que se inicie la ejecución de la bruja?
Axel tembló. Jamás había matado a nadie. Como máximo, había noqueado a muchos en las arenas, pero jamás los había privado de la vida. Y que nadie le viniera a decir que serían los verdugos los que lo harían; si esos hombres dependían de su autorización, entonces él sería más culpable que cualquiera. Acababa de regresar a Andreanne, no tenía nada contra esa señora y ni siquiera había visto las pruebas de que era una bruja. Tampoco tenía motivos para pensar que no lo era, y si resultaba cierto que la orden de ejecutarla provenía de su padre, desaparecido aquella mañana, entonces lo arruinaría todo si no la obedecía.
El soldado esperaba, aprensivo, la respuesta. Más que el soldado, los verdugos. Y más que los verdugos, la población. Axel buscó rostros conocidos entre la multitud, pero eran tantas las personas que no había forma de encontrar a Ariane, a João o incluso a María entre tanta gente. La vida de una persona dependía de una orden suya, y él no había sido entrenado ni preparado para eso. Anisio sí. Pero el destino sabía ser irónico cuando deseaba lograr un efecto dramático.
Axel volvió a mirar a los cielos. No había ninguna estrella. Al menos no sería posible ver alguna en aquel cielo limpio. Aun así, le pidió un milagro al Creador. Un milagro, una prueba, un mensaje de que aquella mujer debía morir una para no cargar con esa decisión equivocada el resto de su vida.
—¿Y entonces, su alteza? —insistió el soldado.
Era hora de darle una respuesta.