

25
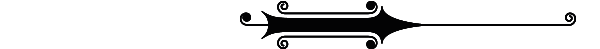
La alarma sonó en la torre de observación de la entrada a la ciudad de Andreanne. Claro, se trataba de un momento muy poco común en la historia de aquel reino. Era raro el día en que se presentaba una comitiva compuesta por un príncipe, un enano, un trol ceniciento y un hombre híbrido y leproso con pedazos de piel humana, costras de heridas expuestas y una grotesca simbiosis de textura anfibia.
A nadie le extrañó entonces que los soldados corrieran a sus puestos y se armaran con sus lanzadores de flechas, dotados ya fuera con ballestas o con arcos de distintos tamaños. Una voz exigió a semejante caterva sus motivos para permitirle la entrada, mas no por mucho tiempo, pues el soldado reconoció a su segundo príncipe y a su guardaespaldas. Por más loco que pareciera, del otro lado del portón se hallaba Axel Branford.
Al menos aquel día había buenas noticias.
Se dio la orden para que los portones se abrieran lo más rápido posible, sin que ninguna pregunta fuera hecha, ni siquiera acerca de aquellos seres tan diferentes entre sí. Fue cuestión de que cruzaran la entrada y los portones se volvieran a cerrar, para que el capitán de aquel puesto corriera hacia el príncipe como una abeja atraída por la miel.
—Su alteza. ¿El señor está… bien? —preguntó el capitán, sin saber cómo reaccionar a lo que veía.
—¡Sí, estoy bien, capitán! No tiene idea de lo que pasé en mi aventura —respondió Axel—. Ahora le agradecería que me consiga un transporte al Gran Palacio, y eso incluye a mi comitiva.
—¡Sí, claro, alteza, de inmediato! —el capitán dio la impresión de que partiría al instante, pero permaneció en su lugar, detenido por una duda que le impedía obedecer la orden dada—. Alteza… En cuanto a… —el capitán no sabía cómo referirse a aquel repugnante hombre-sapo; y el príncipe en forma de humano comprendió con rapidez su dilema.
—Sin preguntas, capitán —ordenó Axel, con una vehemencia y una frialdad que no estaba acostumbrado a usar ni siquiera con los militares.
—¡Sí, señor, su alteza! —y el capitán partió sin inquirir nada más.
—¡Uf! Cómo son bestias… —dijo el enano, que depositó el pesado martillo en el suelo, apoyado en el mango que relucía en cada parte de la forja rústica y bien detallada.
Al príncipe no le importó aquel comentario. No era por refunfuñón que el enano estaba equivocado, y su raza en verdad daba una importancia por encima de lo normal a las apariencias. Su mayor preocupación era Anisio, que a cada momento parecía perder más vestigios de piel humana, sustituida por aquella capa dérmica de naturaleza alienígena, que acumulaba bichos y pus entre las costras de las heridas. La impresión que daba, y había un fundamento para eso, era que en poco tiempo ya no habría allí resquicio alguno de piel humana, y que el hombre pasaría a convertirse en animal. En esos momentos agradecía ser hijo de quien era y saber que el más grande de todos los reyes los estaría esperando en el Gran Palacio, con una salud de hierro y la sabiduría de quien siempre sabe qué hacer.
No por mucho tiempo esperaron dos carruajes inmensos, el primero ocupado por el hombre-sapo y el enano, y el segundo por el príncipe y el trol. Eran más grandes de lo común y tenían compartimentos cerrados, una característica formidable para no despertar la curiosidad popular, que no estaba en los planes de nadie. Pronto partió la comitiva, y si escapó a las miradas de la población en general, no lo hizo a la de los soldados, tan humanos como la gente del pueblo.
Preguntas no les faltarían.