

22
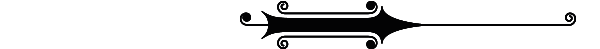
Gran Palacio.
El Rey al fin había regresado, mas no habló con nadie. Ni con su esposa, la dedicada reina Terra, tuvo la menor de las atenciones. Primo Branford volvió para encerrarse en su biblioteca particular y no ser molestado por nadie. Por eso, de nada servía tocar a su puerta, ya fuera un criado, un noble o su propia esposa. No importaba. Ya nada importaba. El Rey perfecto se sentía el perfecto culpable. Leyó de nuevo la carta materializada ante él, la cual había rasgado en un impulso humano:
Pagarás, Primo Branford.
Por tus crímenes, pagarás.
La culpa de todo fracaso está en tus actos, y tus descendientes cargarán con eso.
Estás marcado, rey.
Lo juro.
El asombro de haber condenado muchas vidas inocentes volvió a atormentarlo. Peor que eso era el tormento al que él mismo se sometía. En su entendimiento, había fallado, ya fuera por haber errado, vencido por la ignorancia, o dominado por el poder que otorga el poder. Había llegado adonde estaba gracias a su eficacia para cazar brujas, y ahora sufría por la tortura de descubrir que el hombre lleva a sus propias brujas dentro de sí, mucho más difíciles de cazar, pues no se puede ordenar que las maten por ignorancia. Había permanecido ciego a causa de la guerra, y como bien pregonaba, una guerra nacía a ciegas, al menos por parte de uno de los bandos.
Se sentía débil, viejo, inútil, ridículo. Reflexionaba sobre la fragilidad humana y acerca de cómo parecía que era ilógico imaginar a un humano perfecto. Pensaba que la vida humana era muy frágil, y que una vez recorrida y terminada no había vuelta atrás. Era simple: para morir, bastaba con estar vivo. No había manera de pedir disculpas ni de volver atrás. Muchas familias dormían bien por su causa; muchas jamás volverían a hacerlo por el mismo motivo. Al menos eso estaba tan claro como el hecho de haber perdido la salud mental y equivocado los conceptos del bien y el mal.
Primo Branford se sentía tan aturdido con los acontecimientos, que ni siquiera se asustó, ni se extrañó ni manifestó sorpresa alguna cuando otra carta comenzó a materializarse allí, de nuevo ante él, guiada por la energía vibratoria hasta la mesa de la biblioteca. La caligrafía era como la anterior, y las letras, también en rojo sangre. El contenido habría sido risible en otras épocas, pero en la fase en que se hallaban, tal vez era la única manera de sentirse nuevamente útil, por última vez en su vida, como bien lo pregonaba el final de aquel nuevo mensaje.
Traía una orden. Y la cumpliría. Era más fuerte que él. Más grande que sus deseos. Del tamaño de su culpa. Entonces, que la muerte lo acompañara.
Ya la había visto como arma de guerra.
Ya la había visto como la tristeza de la vida.
Era hora de verla como el alivio del alma.