

18
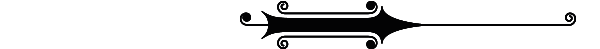
Pasaron horas. En el mismo momento en que un príncipe, en un lugar distante, comprobaba qué tan malas podían llegar a ser las brujas, un rey descubría que eso no era una regla general. Había escuchado un discurso sobre magas blancas y magas negras, sobre energías positivas y negativas, y sobre el libre albedrío otorgado por el semidiós Creador —o la semidiosa Creadora— para que las personas tomaran sus decisiones y actuaran de acuerdo con ellas.
La verdad sea dicha, el rey entendió lo que dijo la señora. No era la primera vez que escuchaba tal discurso, pero sí fue la primera en que le pareció coherente, al grado de que habría estado dispuesto a soltarla y darle la razón a aquella mujer, en caso de que su salud mental, la cual no gozaba de las mejores condiciones, se lo hubiera permitido. Soltar a esa mujer habría sido lo mismo que emitir un pergamino donde admitiera que no había capturado a su bruja y, mucho peor, que había cometido una serie de asesinatos contra gente inocente en su afán de liberar al mundo de un gran mal.
—Señores, alimenten a la prisionera y déjenla descansar. Ahora necesito pensar en muchas cosas —dijo el rey, mientras se levantaba confundido.
Los soldados obedecieron la orden y abandonaron el cuarto. Madame Viotti se quedó observando a aquel hombre con piel de realeza salir de la sala sin decir nada. Por dentro estaba feliz de haberlo llevado a analizar, o cuando menos a repensar sus conceptos, aunque fuera demasiado tarde. Cumplió con lo que la Creadora le había ordenado y aseguró su estadía en el reino de las hadas de Mantaquim. No le preocupaba ya si la muerte llegaría o no; sabía que su vida, en ese caso, apenas comenzaría.
Sala cerrada. Semioscuridad. Primo Branford parecía encontrarse en el peor momento de su existencia. La vida siempre había sido para él motivo de orgullo, certeza y aciertos, y ahora se preguntaba si no habría sido el más estúpido de toda Nueva Éter y si no habría causado, sin saber, tantas muertes inocentes como las de brujas o hadas caídas o magas negras, o como sea que se llamaran las practicantes de magias oscuras.
Estaba solo, y es un hecho que únicamente en esa situación las personas recapacitan y asumen sus propios errores. Ningún soldado habría estado tan loco para entrar en aquella sala, pues las órdenes para ello no habían sido difundidas por los corredores. Sentado con los pies sobre la mesa, mirando hacia la nada, el rey dejó que su mente divagara, mientras recordaba ciertos momentos y los reevaluaba, con una óptica conducente a la posibilidad de que, tal vez, sólo tal vez, aquella bruja prisionera tuviera razón.
Una joven de no más de diecisiete años, virgen y, según sus padres, muy delicada, se encontraba atada a un tronco en la plaza central. «Objetos demoniacos» habían sido hallados en su morada.
—Por favor… —clamaba, llorando y gritando, mientras los hombres colocaban antorchas a su alrededor—. Tengo un hermano. Nunca… ¡Nunca le hice mal a nadie!
—¿Renuncias a Bruja en nombre del Creador? —había preguntado Primo, más joven y sano que en aquel momento.
A su lado estaban los clérigos y los sacerdotes de Quimera.
—Yo… Yo nunca renegué…
—Que su alma sea purificada de sus pecados… —dijo el sacerdote.
Y el cuerpo de la niña ardió entre gritos de angustia que herían el alma y congelaban el corazón.
Había una señora con una de sus dos hijas al lado.
La señora debía tener unos cuarenta años. La hija, la mitad de eso. Ambas con la cuerda alrededor del cuello, de pie sobre bancos de madera, mientras un verdugo encapuchado y lleno de entusiasmo esperaba la orden de patearlos.
—Por favor… Se los imploro… Al menos mis hijas… Por el amor del Creador… ¡Mi hija no…!
—Una bruja no tiene derecho a invocar el amor del Creador en esta situación —dijo Primo—, y este tribunal de cazadores no reconoce a madres o hijas en sus juicios o en sus castigos.
—Por favor… ¡Mi hija…!
—¡Y el castigo por brujería es la muerte!
El verdugo pateó el banco de madera que sostenía a aquella muchacha de no más de veinte años. El cuerpo cayó, agonizante, con la tráquea comprimida por la cuerda. Sus ojos se pusieron en blanco, su rostro, rojo; el cuerpo se sacudió. Y el cuello se rompió.
Vino entonces el silencio de la muerte.
El verdugo todavía se tardó en patear el banco de madera de la madre, sólo para alargar su sufrimiento por la hija. Y entonces la madre experimentó lo mismo que la hija, pues llegó el turno de que el encapuchado cumpliera con ella su obligación.
Un hombre acusado de haber secuestrado y sacrificado a una niña de diez años en un ritual de magia negra se encontraba ya bajo la estructura de madera, donde una cuchilla muy bien afilada descendería sobre su cuello y haría un corte de precisión matemática para separar la cabeza del cuerpo sin fallar. El hombre se veía asustado, mientras que las personas lo insultaban, le escupían y le hacían señas de lo más obscenas.
—Por la práctica de la magia negra, y por traer el mal a este mundo, el castigo decidido por este tribunal es la muerte —fue la sentencia de Primo, junto con los clérigos y los sacerdotes.
—Que su alma sea purificada de sus pecados… —repitió el sacerdote.
Y la cuchilla descendió, ligera, afilada, con su eficacia comprobada, y separó la cabeza del hombre con la facilidad de una lámina caliente que rebana la manteca. Ese día era el cumpleaños de aquel hombre, pero nadie lo supo jamás, menos aún porque era un vagabundo, sin esperanzas de una vida mejor, destruido por el vicio del alcohol, que nunca logró abandonar. Nadie tomó en cuenta que era mudo, imposibilitado para defenderse de las acusaciones en su contra.
El hecho de haber sido encontrado por los soldados junto al cuerpo de la niña después del toque de queda jamás había sido sometido a la posibilidad de que se tratara de una coincidencia. Alguien que estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada.
Nadie había propuesto esa hipótesis.
No había tiempo para eso.
Madre e hija fueron encontradas muertas en una casa humilde. Los cuerpos se hallaban en estado deplorable, y las marcas de otras manos mostraban que habían sido ahorcadas tras un violento ataque que las privó de cualquier derecho a defenderse. Nadie escuchó sus gritos, aunque la casa se ubicaba en el centro de un área de comercio, cercana a los muelles de Andreanne. Nadie investigó jamás el caso ni recibió la orden de hacerlo, pues en el cuarto de la mujer se había encontrado un altar con cuernos, y eso era un crimen suficiente para que nadie sintiese lástima por el destino de las dos. Nadie consideró siquiera el testimonio de un mendigo, que no era mudo y afirmó que los asesinos habían sido soldados uniformados del Rey, en franco abuso de la autoridad otorgada a su uniforme.
Por eso a nadie le importó tampoco cuando los soldados perforaron el vientre de otra mujer embarazada, atrapada en flagrancia bajo la Luna llena rezándole a la Creadora para que guiara los pasos de su hijo y este se convirtiera en una persona que hiciera la diferencia en el mundo.
Era una bruja más. Y la brujería se castigaba con la muerte.
Tampoco importó que un grupo de trece personas fuese encerrado en el depósito donde acostumbraba reunirse con frecuencia, al menos antes de que alguien los denunciara por organizar allí sus aquelarres. Mucho menos cuando se le prendió fuego al depósito con sus moradores adentro, sin que nadie jamás se tomara la molestia de comprobar la verdad: aquello que calificaron como un aquelarre en realidad era una junta de plebeyos que después del trabajo aprendían a leer guiados por el más instruido del grupo.
No había tiempo ni forma de perderlo investigando si era verdad o no que un padre de familia había matado a golpes a su propia mujer al descubrir que realizaba prácticas de brujería. No importaba que él ya la viniera maltratando y golpeando desde mucho tiempo atrás, ni que también lo hiciera con sus hijos, de doce y ocho años. A los vecinos les daba igual hace mucho que escuchaban huesos rompiéndose, entre llantos y gritos de desesperación de las criaturas y la madre. A él le bastó con declarar bajo juramento al Creador que ella practicaba la brujería y que aquello había sido inevitable.
La brujería se castigaba con la muerte.
Primo Branford permanecía en silencio, aunque los pensamientos le gritaran en el interior de su cabeza. No albergaba dudas de que había mandado hacia el reino de Aramis a gente de la peor ralea, la cual se metía con la magia prohibida y avergonzaba y asustaba a los seres humanos de bien. No las tenía ni debía tenerlas, pues esa era la pura verdad y de eso merecía todo el crédito.
Pero ahora se preguntaba: ¿cuántos inocentes no habrían pagado por su Cacería de Brujas? ¿Y si las madres que imploraban y juraban en realidad eran inocentes? Y los niños… ¡Por los semidioses…! Que el Creador lo perdonara si todo aquello había sido su error. ¿Cuántos crímenes sin investigar, cuántos soldados indignos del uniforme y cuánto abuso de poder sin remordimiento alguno, apenas justificado por la ceguera provocada por la guerra entre los guerreros?
El rey Primo Branford entendió que toda guerra se combatía a ciegas, al menos por parte de uno de los bandos.
Y tuvo la nítida sensación de que se despeñaba desde su nuevo intento de subir, en una súbita caída libre que lo llevaba directamente al fondo de un maldito pozo sin fin.