

11
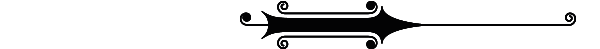
Primo Branford aún estaba en el centro comercial de Andreanne, donde una carta se había materializado frente a él. Ya había registrado otras casas de aquel centro, aunque Sabino von Fígaro le explicó que él mismo lo había hecho antes y que aquella casa con las runas desconocidas era la única que en realidad debía importarle al rey.
También fue hasta su estatua y examinó la cabeza de piedra destruida. Cuando las cosas se arreglaran, ordenaría de inmediato que se colocara allí una estatua más grande de sí mismo, pues aquella sin cabeza, en la forma como estaba, era un símbolo victorioso para el enemigo. Sus grandes ojeras, los cabellos despeinados y la mirada obcecada sólo confirmaban cómo un hombre podía cambiar en su totalidad de un día para otro cuando caía desde lo alto hasta el fondo del pozo en un corto intervalo.
No muy lejos de donde se encontraba la estatua del Rey quedaba la entrada de la Catedral de la Sagrada Creación, donde el joven clérigo Cecil Thamasa observaba al monarca a la distancia. No había fiel alguno en la catedral, y ningún soldado le reclamaría al clérigo por verlo salir un momento, incluso después del toque de queda.
Y aunque se hallaba en la parte alta de la escalinata de acceso, Cecil alcanzó a notar, bajo el brillo de la Luna llena, la mirada del Rey. Y temió —juro que temió— que las cosas se salieran de cauce. Le rezó a los semidioses para que no dejaran que aquel hombre de inmensa importancia cayera en las garras de la locura debido a la enorme presión a que había sido sometido en tan poco tiempo. Y lo hizo porque aquella energía negativa que había sentido desde que llegó a Andreanne aún no se disipaba por completo del ambiente, y temía que se avecinaran grandes problemas.
Pero Cecil no era el único en sentir aquel peso negativo en el ambiente. Mira tan sólo a João Hanson y el interminable sangrado de su nariz que se le presentaba por intervalos. Seguía siendo un adolescente al principio de la jornada de la vida, aunque desde temprano supo cómo una bruja —él sólo había conocido a las magas negras— podía marcar la vida de las personas. Y a ese respecto la hermana también tenía mucho que decir.
Pero había otra persona que igualmente sentía que las cosas no iban bien, aunque en aquel momento estuviera muy lejos de aquella casa, en la floresta —en realidad un bosque—, y de cualquier centro comercial o catedral semidivina. Se hallaba a kilómetros de allí, dentro del mítico Gran Palacio. Me refiero a la reina, con «r» minúscula, reducida a compañera del Rey tras una brillante vida como avatar, dedicada al servicio del Creador, tras lo cual había renunciado a todo por su propia voluntad.
Sí, el Hada Terra había perdido una gran parte de su esencia mágica; pero si alguien afirmara que esa «gran parte» era «todo», estaría engañándose. Ella aún podía sentir cuando las cosas iban mal y saber cuando la energía negativa se fortalecía en el ambiente, pues las personas que viven en los mundos con una vasta intensidad etérea, como la de Nueva Éter, son muy sensibles a eso. Y la reina advertía también que pronto llegaría un momento de decisión en su vida, de enorme importancia, sólo comparable al día en que decidió abandonar su condición de hada para vivir como mortal. Hasta entonces jamás se había arrepentido de semejante decisión y esperaba, desde el fondo de su alma y su corazón, que nunca se arrepintiera de cualquier elección que debiera tomar, independientemente de la que fuera.
Que los semidioses rogaran por ella.
Pues las hadas jamás pueden equivocarse.