

45
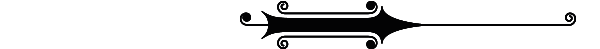
Un balde de agua fría.
Fue con eso que Axel Terra Branford consiguió despertar a su guardaespaldas. Y Muralla tardó en entender lo que sucedía, así como en levantarse, pues su razonamiento aún estaba más lento y los músculos le dolían como si se hubiera sufrido una golpiza. Esa era la respuesta natural de su cuerpo cuando era despertado antes de las veinticuatro horas que necesitaba para descansar.
—Cierto, buen amigo, sé que no estás en las más perfectas condiciones, pero confía en mí una vez más: ¡debemos partir ahora!
Axel agradeció al capitán Vitorio el hospedaje y todo lo que había hecho por ellos. Ambos hicieron una que otra broma sobre los orcos encerrados y cómo darlos de alimento a lobos hambrientos, y después un carruaje jalado por caballos de expresiones cansadas los llevó a la salida oeste de Metropólitan. Muralla tenía que ir medio inclinado, pues de lo contrario su cabeza habría quedado comprimida contra el techo del vehículo. Obviamente el lugar no era muy confortable para el príncipe y el capitán.
Axel también rehusó con rapidez el insistente deseo de Vitorio de ensillarle un corcel, y eso era inicialmente imposible de ser entendido en la mente de Muralla. En realidad, el propio Axel no tenía la completa certeza de lo que hacía y por qué estaba trocando aquello tan seguro por algo tan dudoso.
Pero lo hizo de todas maneras.
Y pronto los portones de Metropólitan fueron abiertos, y Pacato, el mamut de guerra adolescente, fue traído con sillas limpias y después de haber recibido un buen baño. Muralla subió en su lomo y Axel, para su sorpresa, lo acompañó a pie. El príncipe miró al cielo y se sintió aliviado cuando confirmó que Tuhanny ya estaba allí.
No tendría que haber mirado a ningún lugar para saberlo.
—Alteza… —el trol ceniciento no sabía bien cómo decir lo que quería—. No me molesta que pretenda andar un poco, pero… ¿no sería más sabio montar en Pacato?
—Confía en mí, Muralla, sólo confía en mí —y el príncipe anduvo uno o dos kilómetros frente a los muros de Metropólitan y se detuvo. Se quedó allí, callado y de pie, sin decir nada. Muralla tampoco preguntó nada, pues había entendido que debía confiar en su protegido, y eso era suficiente para él.
Y ambos se quedaron allí, parados.
—Ya casi es la hora…
Una hora. A eso equivalió el «casi» de Axel Branford.
De cualquier forma, desde donde estaban, en el camino de tierra y polvo, con un inmenso bosque en el horizonte, avistaron el baile del Sol y de la Luna. Sería la última noche de Luna llena; pero el tipo de Luna no importaba, sino la danza de los astros. El inevitable y semidivino proceso del crepúsculo.
«Al anochecer, cuando la Luna esté danzando con el Sol, y ese baile forme el crepúsculo, llámalo. Él vendrá…». Entonces el crepúsculo se anunció en el cielo, y la luminosidad fue disminuyendo poco a poco. Axel se colocó frente al mamut, quizás a trece pasos, y dijo muy bajo, para sí, pero lo bastante alto para que aquel lo escuchara:
—Ven.
Y se hizo el silencio.
Fue cuando el viento silbó como una cobra y cortó el silencio. Y entonces vino el galope, y la polvareda, y la magia, pues en aquel camino de tierra, a lo lejos, pero cada vez más cerca, él venía corriendo como si ya conociera su destino. Pues lo sabía.
«Él vendrá».
Al principio, Muralla no creyó en lo que veían sus ojos, pero no podría ignorar por mucho tiempo que era realidad, o de lo contrario lo internarían como a un paciente loco. Mas no estaba loco, y aquel momento no era de locura, sino de intensa expresión semidivina.
Finalmente no es de todos los días, y no ocurre con todas las personas que se enorgullecen del privilegio de ver el galope de un corcel mágico. Un animal sin silla, sin miedos, sin defectos. Era como si Muralla y Axel pudieran verlo correr a una velocidad mucho más lenta de lo que en realidad lo hacía, demasiado maravillados para perderse un solo detalle.
El caballo negro, sin ninguna mancha en el pelo, con los dientes más perfectos que un caballo podría tener, frenó ante al príncipe y bajó la cabeza en señal de humildad, revelando con mucha gracia el cuerno negro. Y Axel comprendió que incluso los animales están dotados de humildad, y le tocó el cráneo como si fuera un padre acariciando a un hijo por primera vez después del parto.
—¿Un unicornio… negro? De todas las historias que escuché, sólo una mencionaba a ese animal, y no creí que viviría para comprobar su existencia —dijo el trol ceniciento.
—¡Agradécele a Yama, el hada del crepúsculo, buen amigo! —Axel no esperaba que Muralla entendiera, y montó en el corcel, que lo aceptó de buen grado—. Pido permiso para que seas mi montura, y mucho me honra saber de tu existencia, pero aún más cabalgar sobre ti —el animal parecía comprender lo que el humano decía, sonara eso ilógico o no.
—Recuerdo que esos animales permiten que los hombres monten en su lomo, pero… no me acuerdo de lo que le exigen a su jinete para que lo haga. —Muralla hablaba con Pacato, su montura, y esta vez no parecía ni un poco que el mamut comprendiera al trol, lo que al menos sí sonaba lógico.
—¡Debemos llegar a las Siete Montañas! —y el príncipe miró al horizonte—. ¿Puedes llevarnos allá?
Y el unicornio negro se levantó en sus patas delanteras, mientras el príncipe se aferraba a sus crines y a su cuello, sin necesidad de silla alguna. Era como si animales como ese hubieran nacido para ser cabalgados por personas como aquella, en momentos importantes como aquel.
Así, una nube de polvo se levantó cuando un hombre en un unicornio negro y un trol ceniciento en un mamut de guerra partieron con un mismo objetivo, una voluntad de hierro y un deseo sincero de hacer lo mejor que pudieran. Y cuando partieron, parecían dejar grabadas en el aire las palabras del hada de piel negra y cabellos rizados, la cual recompensó al príncipe por su nobleza y le enseñó el valor de la humildad ante la vida.
«Si mantienes el corazón puro, la mente sana y el objetivo centrado… él vendrá».
Y vino. Sí, él vino. Exactamente como en un cuento narrado por bardos.
Un cuento fantástico.
Un cuento de hadas.