

38
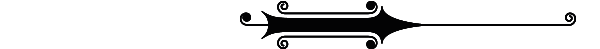
La Sala Redonda del Gran Palacio, a puertas cerradas, ante la mesa octagonal.
La escena se repetía una vez más, lo que significaba que la situación en Arzallum seguía fuera de cauce. Un puño golpeó en la mesa. El puño del Rey, de esos que aumentan o exageran el sonido del impacto. Los consejeros apretaban los labios y se mantenían inmóviles.
—¡Jamil Corazón de Cocodrilo, en este momento en mi ciudad está, reunido con las Sombras y ordenando robos de materiales tan distintos y extraños como frutas y joyas raras! —las informaciones habían sido extraídas previamente por el propio rey a Snail Galford—. ¿Alguno de ustedes tiene una opinión personal sobre esto?
—Majestad —dijo el consejero Amarillo—, creo que el interés de Jamil es esconder sus verdaderos propósitos con semejantes actitudes. En medio de esas excentricidades en realidad sólo existe el deseo de obtener nada más alguno de esos artículos, y el resto es mero material para generar especulaciones y desvíos del verdadero foco de la cuestión.
—¿Como estamos haciendo ahora? —preguntó el rey, que no parecía contento.
—Sí, su majestad… —y el consejero Amarillo hubiera preferido no tener que responder a esa pregunta, pero… nadie dejaría de contestarle a un Rey. Incluso las cuestiones más difíciles.
—¿Alguien más? —demandó el Rey, nervioso.
—Su majestad, creo que ese pirata sólo está reuniendo pertrechos como forma de pago para un aliado más poderoso —dijo el consejero Negro, siempre pensando en las peores consecuencias.
—¿Un poderoso… aliado? —no sé si tú lo ves así, pero yo no tengo dudas en afirmar que Primo ya estaba impaciente e irritado al ver su reino en llamas mientras él estaba allí, sentado con un grupo de nobles encapuchados que no sabían de armas, los cuales, imaginaba, no podrían ayudarlo en nada en ese momento.
—Sí, majestad —continuó el consejero Negro—, primero se alió con las Sombras. ¿Quién sabe con quién más lo hará ahora?
—Claro, quién sabe… ¿Tal vez con un dragón? —preguntó Primo, aplaudiendo una sola vez. Los otros consejeros se contuvieron para no reír. No porque el chiste tuviera mucha gracia, sino porque la cara de irritación de Primo y la de idiota del consejero Negro habrían logrado que la situación resultara cómica de no haber sido tan grave—. ¿Acaso ninguno de ustedes tiene una solución práctica, directa y de eficacia real? —el Rey elevó el tono de voz—. ¡Muchas personas murieron! ¡Estoy cansado de escuchar teorías de esto o de aquello: quiero soluciones prácticas! ¡Soluciones que impidan que mañana tenga que entrar otra vez en la Catedral de la Sagrada Creación y ver a decenas de familias llorando desesperadas porque perdieron a sus cabezas debido a las locuras de un demente con apodo de caimán!
Nadie se atrevió a corregir al Rey. Era más fácil si antes comenzaban a llamar a Jamil «Corazón de Caimán». Y para hablar de atrevimiento, y de lo que nadie tenía el valor de hacer, aunque no lo creas, en ese momento tocaron a la puerta de la Sala Redonda. Interrumpir la reunión a puertas cerradas sin motivo era firmar un contrato de por lo menos un mes de estancia en el peor calabozo de la Jaula de Andreanne.
—Yo merezco… ¡que alguien abra esa porquería! —Primo recargó la cara en la mano, pidiendo al Creador que lo apoyara y le enviara una respuesta.
El consejero Naranja se levantó y abrió la puerta de la Sala Redonda. Al otro lado estaba un oficial de bajo rango, sudando frío por el temor de haber interrumpido una reunión de tal importancia.
—¿Qué pasa, sargento? El rey espera que tengas un buen motivo para… —el sargento ignoró la presencia del consejero Naranja y entró en la Sala Redonda sin la autorización del rey, lo que hizo que todos los consejeros pensaran que con seguridad alguien tenía garantizados algunos días en un oscuro calabozo.
—¡Majestad…! Hay un hombre… y una muchacha… y un muchacho… —el sargento todavía estaba más nervioso que antes.
—¡Por mil brujas! ¿Qué fue lo que hice mal? —y la mesa recibió otro puñetazo del rey, mientras se levantaba—. ¿Qué diablos haces, sargento? ¿Interrumpes una reunión para decirme que existe un hombre, una muchacha y un muchacho en esta ciudad? ¡Puedo afirmar que eso no es una exclusividad local!
—No… majestad; ¡ellos están aquí!
—¿Aquí? ¿Dónde? ¿En palacio?
—¡No! ¡Aquí afuera! —y todos los consejeros abrieron mucho los ojos.
—¿Con qué derecho permiten que los plebeyos anden por el Gran Palacio, incompetentes? —Primo Branford siempre había sido conocido por ser un rey bondadoso. Los modales nerviosos con que hablaba ahora, irritado, incluso insultando de vez en cuando a sus subordinados, sólo demostraba el nivel de estrés y desorden emocional que estaba alcanzando últimamente.
—Pero majestad… ¡él entiende las señas! —dijo el sargento, con un profundo susto.
—¿Señas? ¿De qué malditas señas estás hablando?
—¡Las señas de los cofres!
Pausa para explicación:
Cuando se entra al Gran Palacio, existe un único camino que conduce a la Sala Redonda. En ese trayecto hay varios salones, y en cada uno ellos, como mínimo, un cuarteto de soldados. Cada uno de esos salones posee un cofre, ubicado cerca de los soldados. Sólo los consejeros del rey conocen las señas de las combinaciones para abrir esos cofres, y eso tiene un propósito.
Cuando alguien consigue abrir un cofre, adquiere el derecho de dirigirse al salón siguiente, y así sucesivamente. Eso fue creado para evitar que los impostores se hicieran pasar como falsos consejeros y tuvieran acceso a los planes del rey, y hasta al propio monarca, para evitar intentos de regicidio. Así, los consejeros, al llegar al Gran Palacio, abrían los cofres y proseguían al siguiente salón, lo cual continúa haciéndose hasta el día de hoy.
Imagina entonces lo que podría significar que un plebeyo hubiera sido capaz de llegar hasta allí.
—¡¿Qué?! —el Rey entonces se acordó de un detalle—. ¿Pasó por todas las señas de todos los cofres?
—¡Todas, su majestad! Y pide que lo reciba. ¡Dice que el futuro de la paz de Andreanne depende de que su majestad lo escuche!
—¿Es eso una amenaza, sargento? —el Rey necesitaba estar seguro.
—Sinceramente, mi Rey, no lo veo así. Por su aspecto y el modo como habla, más bien creo que es un aviso de quien tiene la certeza de lo que dice…
Todos los consejeros miraron al Rey. Probablemente creían que sometería a votación la decisión de permitir que un extraño entrara a la Sala Redonda. Pero entonces lo escucharon decir:
—Pues ordena al sujeto que entre.
—Majestad… —el consejero Verde inició una tentativa de diálogo, al ver frustrada lo que parecía la inminencia de una votación.
—¡Silencio! —dijo el Rey con firmeza—. Ya pudieron hablar cuando les pedí sus opiniones, siempre teóricas… Ahora tengo la sensación de que la solución práctica que busco al fin apareció.