

14
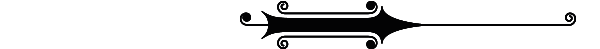
Anocheció.
Ese día aún no habría toque de queda. Pero eso sólo ocurrió porque el pueblo se reunió en la Catedral de la Sagrada Creación para celebrar misas en homenaje a sus muertos y desearles un buen pasaje a sus almas a Mantaquim, el reino de las hadas.
Ocho: ese fue el número que en un solo día el joven clérigo Cecil Thamasa repitió su letanía en aquella catedral. Un número para complacer a la inmensa cantidad de fieles que deseaba pedir al semidiós Creador y a sus avatares que encaminaran a las buenas almas de parientes fallecidos a Mantaquim, intercedieran en su juicio cósmico y evitaran que cogieran por el camino de Aramis, el temible reino de las brujas y morada de las peores y sufridas almas.
Cada sesión, un grupo distinto. Las primeras, al comienzo de la tarde, fueron para las familias nobles; una de ellas incluso contó con la presencia del Rey y la reina; las siguientes, desde el mediodía hasta el final de la tarde, para los familiares de los soldados, y las últimas, más noche, para la plebe, con las familias y los amigos de los comerciantes fallecidos. Día triste. Muy triste. Una ciudad de corazones contraídos: viudas angustiadas y niños que aún intentaban entender el motivo por el cual no volverían a ver a sus padres.
Sería un descuido de mi parte omitir que el clérigo Cecil sintió a plenitud la energía negativa que se posó en el lugar, tal vez fruto de la enorme aflicción de tantas personas. En realidad hacía tiempo que aquello venía ocurriendo: el clérigo sentía una energía negativa y esto le sugería que algo muy malo pasaría. Siempre terminaba trabajando para que el ambiente se volviera puro dentro de la catedral, que consideraba su responsabilidad, pero aquel era el máximo límite hasta donde su influencia podía llegar. Apenas realizaba su trabajo con competencia y rezaba para que el pueblo se encontrara listo para lo que el Creador le comunicara.
Cecil Thamasa era un caso nunca antes visto en el sacerdocio semidivino. Mucho más al oeste, más allá de las Siete Montañas, existe una región llamada Quimera. Ese lugar era y todavía es considerado el sitio de mayor concentración energética semidivina del mundo. Y digo más: su importancia en aquel mundo etéreo era tan grande, que se le consideraba un Estado propio y autónomo, pese a que su territorio estaba contenido dentro del reino de Cáliz y no tenía interés en regirse bajo su propia legislación ni acuñar su propia moneda. En realidad, llamaban a Quimera «el corazón de Nueva Éter». Muchos sabios teorizaban que incluso la energía de los pensamientos semidivinos de los semidioses era enviada allí para luego ser distribuida al resto del mundo.
Aquí entre nos esa teoría es una falacia, pero existe cierta lógica en que fueran los sabios y los filósofos quienes la concluyeran. Forma parte de la evolución del razonamiento, que cuanto más se desarrolle, más permitirá entender el funcionamiento del propio universo. Puedo justificar mi afirmación: sucede que ningún lugar de Nueva Éter dejará de tener una mayor o menor concentración semidivina porque esté más cerca o lejos de Quimera. Eso equivale a decir que el Creador es injusto y divide a las personas de acuerdo con su gusto personal. Si Quimera en realidad era el lugar de mayor receptividad semidivina, eso ocurría no por una predilección especial del semidiós hacia los moradores del sitio, sino justamente por lo contrario: por la actitud especial de las personas que allí vivían hacia el Creador y, en consecuencia, hacia los otros semidioses.
Quimera fue un lugar sagrado desde el momento en que sus habitantes sólo pensaban en su propia evolución. Cuando los devotos iban allí, buscaban conectarse con lo semidivino y entregar el alma con el corazón abierto, con el auténtico deseo de descubrir el motivo de su creación en Nueva Éter. A eso se le llamaba fe. Y en un mundo creado por un semidiós, cuya existencia es mantenida por semidioses, la fe y la energía semidivina del pensamiento mueven Siete Montañas.
En Quimera se localizaba el único templo del mundo autorizado por toda una pléyade de monarcas y clérigos para formar sacerdotes del semidiós Creador. El Templo de la Creación estaba abierto a todos aquellos que buscaran la evolución espiritual y vivir de la devoción. Pero también siempre estaba abierto a cualquier persona en busca de la propia fe y de entender mejor el motivo de su existencia. Precisamente por eso, para presentar en forma justa aquella devoción patente y verdadera, el Creador dio forma y entregó a los sacerdotes un poderoso artefacto mágico: las Piedras de la Creación.
Cuando estas rocas se manifiestan en su quintaesencia, eso significa que un sacerdote es apto para ostentar el título de clérigo, aunque un auténtico sacerdote carezca del ego para ostentar nada más allá del orgullo de la fe. Todos los clérigos poseen una Piedra de la Creación, con la que expanden la fe semidivina y celebran sus rituales y sus ceremonias.
La roca es del color rojo apasionado de un cielo en llamas. Gran parte de su aspecto recuerda a un rubí y sería confundido con uno de no ser por el brillo anormal y las propiedades semidivinas. Posee varios triángulos en los bordes, elemento que muchos creían que la relacionaba directamente con el número tres, la cifra de la conocida relación semidiós-hombre-tierra o, en otras palabras, la pirámide Creador-criatura-creación.
El nombre iba acorde con el artefacto. La piedra proporcionaba a su portador la llave que le daba acceso a la dádiva de la transmutación, del cambio, de la génesis y de toda forma posible de creación, al menos en la mente y en las intenciones de su usuario. Era con ella, y gracias a ella, como los sacerdotes lograban, durante los rituales, transformar el agua en vino y multiplicar los panes ante los hambrientos, y constituía la mayor prueba de la existencia del Creador, que velaba por sus fieles.
De ahí su importancia y su valía.
Porque fortalecía la fe.
Sin embargo, el Creador no entregaría algo de tan inmenso valor sin exigir un precio. Al menos no antes de que los venenosos se manifestaran… Nunca dije ni me referí a ningún término que acusara al Creador de «negociador» o «comerciante» y le daré una paliza a cualquiera que ose repetir algo tan idiota como eso, por lo que espero que hayan escuchado lo que acabo de decir con las orejas limpias y enceradas. ¡Francamente, válgame! Sólo creo y admito que no me expresé bien. Déjame intentarlo de nuevo: para evitar que semejante artefacto cayera en las manos equivocadas, y fuera mal utilizado, el Creador decidió que las únicas personas capaces de usarlo fueran aquellas que pasaran por provocaciones de la fe.
Creo que ahora logré explicarme mejor: sólo los sacerdotes formados en Quimera, en el Templo de la Creación, estaban facultados para utilizar ese artefacto semidivino. Colgadas de un cordón siempre encendido como una luciérnaga escarlata, los sacerdotes autorizados llevaban las piedras al cuello —lo cual podría ser falsificado por cualquier farsante— y la utilizaban cuando era necesario —lo cual ningún farsante podría hacer jamás.
Pero no sólo eso era suficiente para que los poderes y las peticiones se cumplieran. En realidad, tampoco bastaba con la fe. No era que un sacerdote que perdiera su casa durante un incendio iniciado por una antorcha derribada por un vendaval pudiera tomar la Piedra de la Creación y reconstruirla en nombre de la fe. Ni siquiera tendría el derecho de usarla para obtener dinero y comprar pan. Había un detalle diferente, esencial, determinado por el Creador, para que la piedra funcionara, y era que toda petición debía ser hecha por los sacerdotes con una fe pura, sin buscar un beneficio propio ni una ganancia personal.
Debía ser, por lo tanto, un pedido puro, verdadero, honesto y fidedigno. Nada más de lo que se enseñaba en las lecciones escritas y transmitidas por los avatares y otros representantes semidivinos del reino de las hadas, como el sagrado Cristo —que Mantaquim lo proteja—, Merlín Ambrosius. Y qué difícil es dar rienda suelta a la mente cuando no es en provecho de uno mismo.
Por todo eso, la Piedra de la Creación era el artefacto más poderoso del mundo, pero sólo en manos de los mayores devotos del mundo. Constituía un elemento de luz, destinado a traer luz. Y todo el sacerdocio sabía que «la luz es sólo un cuerpo en bruto de energía semidivina».
Cuando un sacerdote moría y su alma, esperamos, se encaminaba a Mantaquim, su Piedra de la Creación se clavaba en un punto por encima del altar de ceremonias de su catedral, a modo de símbolo instituido en memoria de aquel siervo religioso. El aspecto de mayor misticismo en toda esa historia es que, en el momento de la muerte del siguiente sacerdote, la antigua piedra allí clavada se rompía y se convertía en polvo, transformándose en energía incluso antes de tocar el suelo. Y ese sitio quedaba vacío, a la espera de que la piedra del siguiente sacerdote fallecido fuera puesta en el lugar de su antecesora.
La Catedral de la Sagrada Creación de Andreanne poseía, a mucha honra, la piedra encarnada del fallecido clérigo Manson, y Cecil siempre lo reverenciaba en los cultos locales, sin dejar de imaginar el día en que llegaría su turno de encaminarse al reino de las hadas y dejar en ese lugar su propia piedra, que portaba en el pecho.
Ese día podía estar lejos o muy cercano, según las decisiones y las actitudes que se viera obligado a tomar.
Y eso lo descubriría en breve.