

1
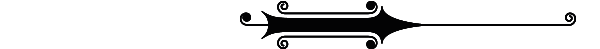
Aún no acababa de nacer el Sol cuando un ancla fue arrojada a las aguas del puerto de Andreanne. Nadie tenía idea de la forma en que eso cambiaría la historia de la ciudad por el resto de su existencia.
El funcionario responsable del puerto permitió que aquel galeón se aproximara sin una revisión previa en alta mar, y eso, con toda seguridad, constituyó una imprudencia. Llamado Bolton, la línea de la vida en su palma derecha anunciaba una muerte prematura. Debido a esta completa incompetencia no se podía imputar al destino como injusto, pues Bolton no ordenaba la inspección de los navíos que se aproximaban a puerto, basado en que se les esperaba con anticipación y en las banderas conocidas e identificadas de sus mástiles. Ni siquiera se extrañó de que sólo se esperara a un galeón con la bandera real y que en su lugar aparecieran dos, escoltados por una decena de naves menores. Tampoco le extrañó que los bordes de la embarcación principal estuvieran ocultas por una inmensa lona, la cual caía a babor y estribor como si escondiera algo.
Y en verdad lo escondía.
Tal vez si Bolton hubiera ordenado aquella revisión, la historia hubiera sido otra. Tal vez. O tal vez no. El hecho es que los navíos se aproximaron y esa es la verdadera historia. A su debido momento las anclas se lanzaron al mar y el tablón para que aquellos hombres descendieran hasta tierra firme también fue colocado. Bolton subió al primer galeón que atracó y sonrió, pensando que trataría con un comerciante, como lo justificaba la bandera real de Stallia en el mástil.
—¡Bienvenidos, marineros! —exclamó, esbozando la última sonrisa de su vida—. En nombre del rey Primo Branford y de la ciudad de Andreanne, de las tierras de Arzallum y de mí, Bolton de Arrieta, funcionario real encargado de este puerto, tengo a bien recibir a los miembros de la comitiva del reino de Stallia en nuestros mares y en nuestras tierras —tal discurso se pronunciaba en todos y cada uno de los barcos que atracaban en Andreanne, en el que sólo se hacían adaptaciones de acuerdo con la bandera que ondeara en los mástiles.
El capitán del navío se aproximó y Bolton le halló parecido con alguien conocido. Cuatro soldados de Arzallum estaban cerca del tablón de entrada al barco, y dos más en tierra esperaban al funcionario.
Sin embargo, cuando Bolton se dio cuenta de quién se trataba, para su desgracia ya era demasiado tarde:
—No pierda tiempo con ceremonias, señor De Arrieta. Este lugar no debe haber conocido el peligro por mucho tiempo para que alguien resulte tan incompetente y no exija una revisión en alta mar. —Bolton vio el rostro del hombre y su corazón se le movió de lugar; sabía que iba a morir, y lo que temía en aquel momento era cómo sucedería—. Pero ya que decidió facilitarnos la vida…
Una lámina fría le perforó el abdomen dolorosamente. Bolton intentó gritar, pero el pavor que le causaba aquel rostro lo tenía paralizado en forma tan eficaz, que incluso si el enemigo hubiera sido un niño habría sido capaz de poner fin a su vida sin resistencia. Y fue mientras el cuerpo caía, ahogado por los últimos estertores, cuando un hombre llamado Jamil y apodado por sus subordinados Corazón de Cocodrilo ordenó el ataque.
Te estarás preguntando si un puerto de la importancia de Andreanne no tendría una seguridad más fuerte. Sí, de seguro la tenía, pero la pifia de Bolton resultó una excepción pues estaba informado ya de que el galeón de Stallia llegaría y de que su carga debía ser entregada al comercio con urgencia aquella misma tarde. La imprudencia, cometida por la prisa, es algo común, pero no debería ocurrir, sobre todo cuando el que incurre en ella ostenta un puesto de importancia.
Cuando se dieron cuenta de que se trataba de un ataque, el problema de los soldados se tornó directo. Sorprendidos ante lo inesperado, mientras cada uno de ellos localizaba su instrumento de combate, centenas y más centenas de piratas atacaron el puerto, bufando y gruñendo como animales salvajes. Traían en las manos machetes, espadas, patas de cabra, garrotes, cadenas, bastones y todo aquello que sirviera como arma. Los ojos llenos de furia, los labios con la sonrisa de quien adora la adrenalina ante la presencia de la muerte. Invadían en medio de gritos agudos, a la manera de los indios, y con el desorden de una horda de muertos vivientes que emergiera del mar.
Y créeme que para los soldados esa no fue la peor visión del día. La peor visión consistió en ver caer las lonas, para revelar las cubiertas saturadas de las armas que aquellos galeones escondían, ya fuera a babor o a estribor.
Aún peor fue el olor. El olor a pólvora. Aquel polvo negro usado por los piratas era el recurso más destructivo de aquellas tierras. Resultaba muy difícil conseguir ese artificio en Nueva Éter, cuyo fuerte olor se intensificaba aún más cuando se incendiaba como resultado de la combustión explosiva del azufre, el salitre, el carbón y a saber qué más. Eran varios los que estaban tan locos como para utilizar la pólvora en cualquier ataque, ya que se sabía poco de ese artificio, pero aquellos hombres estaban lo bastante chiflados para probarlo y habían logrado la hazaña de derrotar a muchos objetivos con semejante recurso.
Después del olor vino el sonido. El sonido de la explosión de la pólvora en Nueva Éter, como si buscara consagrarse como el más alto de todos los estruendos, si es que eso tiene algún sentido. Lo que no tenía sentido alguno era la visión de aquellas balas de hierro de muchos kilogramos arrojadas por las bocas de fuego de los barcos, explotando y derrumbando construcciones de aquel puerto pacífico. Estas zumbaban y dejaban estelas como de pequeños meteoros que pasaran por encima de las cabezas agachadas y los cuerpos trémulos, seguidas del estallido y la destrucción del mundo. Para empeorar las cosas, los invasores portaban la bandera y los uniformes oficiales de los hombres de Stallia, lo que imprimía al puerto una mayor confusión y más desorden. Sí, era obvio que se trataba de piratas y mercenarios disfrazados, pero, como he dicho, nada en aquel momento parecía tener sentido.
Cuando los hombres de Jamil, que gritaban ya como si aquello fuera una gran fiesta macabra de sangrienta diversión, descendieron a su vez de las embarcaciones menores, con afiladas armas en la mano, la visión de horror empeoró. Láminas y más láminas se cruzaban pocas veces antes de cortar. Y las personas gritaban. Las balas de cañón seguían zumbando y haciendo explotar las paredes. El olor de la pólvora y el de la sangre se combinaban entre las nubes de humo y polvo. A cada instante muchos soldados caían heridos y muertos, al sucumbir ante las frías láminas y otras estratagemas de la muerte. Y mientras las explosiones de la pólvora ensordecían al puerto, seguidas de la destrucción provocada por las bolas de hierro vomitadas por aquellas bocas de fuego, y mientras los ballesteros lanzaban sus flechas afiladas para liquidar a la mayor cantidad posible de piratas antes de caer ellos mismos muertos, un gran número de soldados experimentaron la misma visión que un hombre, conocido ya por ti, había tenido la noche anterior.
Su nombre era Stiff, y había vislumbrado a una mujer llorando, vestida con ropa carmesí, con los cabellos largos hasta debajo de la espalda. Ella, en esa hora, parecía desolada, y ahora te diré por qué: sabía que aquello ocurriría, aunque jamás imaginó que con tanta crueldad. Muchos soldados vieron a esa misma mujer paseando y llorando en el revuelto campo de batalla en que se había convertido el puerto. Los alaridos de los niños eran desesperados, así como los de las mujeres que se ganaban la vida complaciendo a los marineros y los de los mendigos que se sostenían de conseguir alimento para vivir un día más de sufrimiento. Todos ellos gritaban, y todos corrían, y todos caían, cuando no morían, pues si un pirata no se molestaba en distinguir inocentes de culpables, de ningún modo lo haría con ellos. Para semejantes asesinos de los mares, matar a alguien vestido con el escudo real equivalía a liquidar al propio rey, o al menos ese era el siniestro, negro pensamiento de esas mentes sublevadas, cada cual por su motivo personal.
Snail Galford se hallaba en medio de la confusión. Él mismo noqueó y asesinó a algunos guardias reales, es cierto, pero lo hizo porque en caso contrario lo habrían matado. Sin embargo, no atacó a ninguna mujer o niño, aunque ese gesto no disminuye su culpa en el proceso. No obstante, hubo un momento en que creyó que no sobreviviría; ocurrió cuando un brazo lo sujetó por el cuello y lo apretó tan fuerte, que la lengua se le proyectó hacia fuera y los ojos se le desorbitaron cual si fueran a explotar. Cayó al suelo, aún con la mano de aquel fuerte soldado apretándole la tráquea, pues de no haber perdido la espada en el combate habría resultado más eficiente perforarle las espaldas. Pero la lámina no parecía hacer tanta falta, ya que no invertiría mucho tiempo en asfixiar a Snail o incluso en quebrarle el cuello. De haber sido otra persona, el negro Galford se habría conformado con esa muerte inminente. Al final su vida era miserable y parecía que no llegaría a ningún lado. Pero entonces recordó la promesa hecha a su padre, en cuanto a aprovechar las oportunidades, cambiar destinos y otras cosas semejantes que aún no había cumplido.
Empleando sus últimas energías, Snail consiguió estirar el brazo mientras experimentaba el dolor en cada milímetro, como si los huesos se le fueran dislocando, ¡mientras aquella mano aumentaba la presión y se preguntaba por qué ese maldito no moría estrangulado de una vez por todas! Snail y su estrangulador se hallaban cerca de la pared, y de vez en cuando tropezaban con sus propias piernas o se pisaban los tobillos. De pronto un animal, en su intento desesperado de huir de ese caos, pasó demasiado cerca de los dos caídos y Snail lo atrapó por reflejo. El negro y asqueroso animal le serviría para lo que necesitaba improvisar. Era una de esas ratas que andan en las alcantarillas, un poco más grande que la mayoría de sus congéneres… Aunque en verdad esta era inmensa, horrorosa y tan grande como un cachorro de perro callejero.
Agradecido por la existencia de aquel animal, Snail cogió al roedor por el cuerpo, que gimió y se debatió erizado y sin control, y acercó su desesperada mandíbula hasta el brazo de su estrangulador, que recibió una tarascada dolorosa y contaminada. De sobrevivir a la carnicería, era seguro que pasaría mucho tiempo en cama con la fiebre alta y que moriría antes de narrarle a un bardo sus memorias.
Cuando el atacante aflojó la presión, Snail Galford se dio vuelta con rapidez ¡y lanzó al horroroso animal dentro del uniforme del pobre soldado, sumido en un trance tan ridículo como peligroso, mientras se debatía como lombriz enfurecida!
El novel pirata no esperó a ver lo que ocurría con su adversario ni para continuar la lucha hasta que no quedara ni un soldado en pie, pues sus instrucciones eran distintas a las de los otros, recibidas en directo por parte de Corazón de Cocodrilo.
Por eso Snail, una vez libre, abandonó el lugar sin recelo, como si fuera una criatura invisible en medio del caos. Sin embargo, por más lejos que corriera, nada parecía disminuir en sus tímpanos el eco del choque metálico de las espadas, los gritos agonizantes de muerte o aquel maldito coro de niños implorando por un héroe. Un héroe que no era él, un hecho del cual estaba del todo consciente. Era difícil evadir el olor de la sangre e ignorar la explosión de la pólvora, seguida de más gritos y más sangre, intensificándose. Huyó sin mirar atrás ni una sola vez para confirmar con sus propios ojos la dolorosa imagen formada en su mente de aquel campo de batalla.
Para su bien, Snail Galford tampoco vio el mal encarnado: Jamil atacando sin piedad a cualquiera que estuviera en frente y no perteneciera a su bando. Su arma era una espada en forma de hoz, apropiada para acarrear la muerte, pues según una leyenda la Muerte lleva un arma parecida, aunque más grande. Y Jamil era el líder, el causante y todo aquello que una persona que ha vivido en los caminos podía aspirar a ser. Era el hijo bastardo de James Garfio que con aquella acción se consagraba como alguien peor que el padre, lo cual proporciona una noción exacta sobre su reputación. Mientras abría un camino de sangre, ignoraba los gritos de clemencia y piedad. Le gustaba lo que estaba haciendo y se sentía respetado. El día en que él muriera, Aramis, el reino de las brujas, lo estaría esperando con un trono en su honor. Y ni siquiera eso le preocupaba, pues no le temía a ninguna bruja. No le temía a nada ni a nadie.
Y fue él, Corazón de Cocodrilo, quien causó la última muerte y derramó la última gota de sangre en ese puerto. La hoz perforó el pecho de un marinero que no ofreció mucha resistencia, pues sabía que nada detendría la profecía llevada por una visión de la muerte. Jamil jamás lo sabría, pero aquel último marino perforado se llamaba Stiff. Y su cuerpo inerte, al caer al cielo, reveló dos ojos abiertos con desmesura que temían aquel momento mucho antes de que ocurriera.
Una lágrima descendió por uno de los ojos del caído, exactamente igual que las lágrimas de aquella mujer de rojo que caminaba en solitario a través del caos.