

8
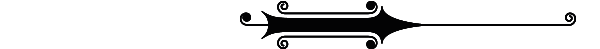
–¡Caramba, es la tercera llamada! —dijo Ariane, excitada.
—¡Dale tiempo, Ariane! ¡Para ver una obra aquí, en la Majestad, debes guardar silencio! —dijo João.
—¡Vaya! ¿Y dónde no es necesario guardar silencio para presenciar una obra, cabezón sabelotodo?
—¡Silencio! ¡Y quédate quieta! ¡Cómo hablas!
Las luces se apagaron. João sintió frío en la barriga, lo que sucedía siempre que las luces se apagaban en cualquier lugar. El hecho es que el muchacho jamás pudo dormir de nuevo en la oscuridad. Siempre mantenía cerca una lámpara, una vela o cualquier fuente luminosa posible, incluso una rendija para que entrara la luz de la Luna, para evitar adormecerse en la negrura total. Ese recelo ocurría simplemente porque la oscuridad siempre es igual y evoca las mismas sombras dentro de celdas improvisadas debajo de las escaleras en las casas de brujas babeantes de sangre, olorosas a excremento y devoradoras de corazones.
Con todo, un día le dijeron a João Hanson que no hay mal que dure por siempre. Estaba entrando en la adolescencia y necesitaba creer en muchas cosas, incluso en aquella máxima. Necesitaba creer, como Ariane —y María, si estuviera allí—, que el bien era capaz de vencer al mal, ya fuese encarnado por un inmenso lobo asesino o por una repulsiva bruja caníbal. Siempre. Y si en eso necesitaba creer, entonces se encontraba en el lugar adecuado. Porque la lucha entre el bien y el mal siempre da pie a un buen espectáculo. Y cuando se trataba de espectáculos la Majestad era la cumbre de la consagración. Un lugar de sueños y sonrisas: todo lo que esos dos necesitaban en aquel momento.
Para delirio del público, la propia reina Terra dejó por un momento su cómodo palco y apareció en el escenario a fin de consagrar y dar inicio al espectáculo. Por cierto, la reina Terra era un caso raro en el mundo: ella también era un hada, y resulta muy difícil permitir que un hada llevara una vida humana.
Sin embargo, Terra lo hacía.
Las hadas eran sólo avatares, representantes semidivinos de un semidiós Creador. Esos avatares en forma de mujeres, bellas o no, humanas o no, eran necesarios como legisladores, responsables de manifestar las leyes preestablecidas por fuerzas más grandes que la comprensión humana. En Nueva Éter las hadas cumplían su papel con veneración, y se valían de la buena magia blanca para probar a determinadas personas elegidas por el Creador. En consecuencia, repartían dádivas o castigos de acuerdo con sus acciones. Al ayudar o castigar a determinado ser, de acuerdo con sus reacciones, permitían que la historia prosiguiera sin mayores interferencias, pues no era ese su auténtico papel. La función feérica no consistía en interferir o moldear la vida hacia un destino preestablecido, sino sólo vigilar a aquellos sometidos a las leyes supremas.
Sin embargo, existían casos más raros, como el de la propia reina Terra. Sucedió en la época en que Primo Branford era apenas un joven paupérrimo en busca de su propio sustento, sin imaginar que se convertiría en el Rey más grande de la historia. El hada Terra se cruzó en su camino. En aquella época sólo era conocida como el Hada del Molino, a la que todos los molineros le rezaban y hacían peticiones para que propiciara mejores vientos en sus negocios, aunque su nombre de bautismo proviniera de un elemento del suelo.
Por una orden recibida, Terra probó el carácter del plebeyo Primo Branford en episodios, los cuales un día narraré si tengo ganas y un público para hacerlo. Sin embargo, el hada no sólo comenzó a admirar a ese humano de carácter inamovible como el Sol: notó también en él una nobleza profunda, y algo ocurrió. El semidiós que la concibió percibió que el Hada del Molino había infringido una de las leyes feéricas más básicas: involucrarse emocionalmente con otra creación.
Si encaráramos la vida como la historia de un libro, diríamos que cuando un hada sale del plano de asistente de un relato para volverse su protagonista, el semidiós responsable de la misma analiza la situación. En este caso existen dos posibilidades, la primera de ellas muy directa: la muerte. Nadie, pero nadie en ningún lugar de Nueva Éter, se atrevería a matar ni atacar a un hada —sería como agredir a los semidioses, pues ellas los representan—. Ellas gozan de la protección semidivina, pero deben mantenerse como espectadoras de las acciones y nada más.
Sin embargo, existe una segunda posibilidad que jamás podrá ser descartada. En caso de que el hada se involucre en la misión al punto de mostrarse incapaz de abstraerse en el terreno emocional, entonces le será concedido, como se le concedió a Terra, el don de la mortalidad. Esto significa que perdió parte de su condición y de su protección semidivina, y desde entonces se tornó susceptible de ser herida y muerta como cualquier otro ser humano, pero también capaz de concebir la vida como cualquier otra mujer, por lo que muy poco la separaba de una condición del todo humana. Aun así queda una pregunta: ¿qué haría a un hada desistir de su condición mágica y semidivina para convertirse en el «personaje común» de una historia?
Dos motivos impulsan hacia delante al mundo y sus historias: el amor y el odio. Debemos suspirar con alivio cuando ese motivo es el amor, como en el caso de Primo y Terra, pues el don de la mortalidad otorgado a las hadas por el Creador se convierte en una bendición.
El problema siempre existirá cuando hablamos de odio. De hecho, existen hadas enviadas para evaluar a determinadas personas y en cuyas pruebas terminan por fracasar cada vez más y más y más. En consecuencia, ceden ante sentimientos humanos destructivos como el orgullo, la arrogancia, el egoísmo, y en tales hadas frustradas se origina un desprecio hacia la raza humana: una antipatía con profundas secuelas. El sentimiento venenoso comienza con la rabia, que luego da lugar al odio, hasta que la buena magia blanca es sustituida poco a poco, cual células cancerígenas que invaden un cuerpo saludable, por la tenebrosa magia negra. Entonces comienzan a maldecir a los buenos humanos sin orden alguna y al mismo tiempo van perdiendo el don de la inmortalidad. Cuando lo pierden en su totalidad, de igual forma sangrarán y podrán ser muertas por cualquier otro ser vivo. En ese caso el don de la mortalidad se convierte en una carga.
Y son esas hadas movidas por el odio y condenadas a la mortalidad las que, por rabia contra los semidioses que un día las bendijeron y después las maldijeron, intentan enseñar a otras humanas, dotadas con el mismo sentimiento de odio, la prohibida magia negra.
La primera de esas hadas caídas y desvirtuadas recibió el nombre de Bruja —espero que nunca deba explicar mejor su terrible trayectoria—. De Bruja nació la primera escuela secreta de magia negra, y esto sacudió los cimientos de Nueva Éter.
Fue necesaria una acción conjunta de diversos reinos para que tales escuelas secretas y prohibidas de magia, lideradas por hadas negras caídas, fueran destruidas. Se libró una guerra que implicó aceros, sangre y rituales. El exterminio cotidiano de las mujeres involucradas fue brutal. Las escuelas ocultas de brujería que fueron cazadas recibieron en los registros de Nueva Éter el nombre de Sabbat. Originadas, por lo tanto, por Bruja, la primera hada negra, las humanas que aprendieron sus secretos recibieron otro nombre, en honor y referencia a la siniestra maestra: brujas.
Y asimismo las humanas que no eran hadas negras, pero que habían sido entrenadas por esos seres malignos en el camino prohibido de la magia, fueron cazadas en forma tan implacable como cualquiera de sus crueles maestras.
Y esa saga que representó la persecución más violenta e implacable de la historia de ese y otros reinos, la cual acarreó la primera guerra entre humanos y brujas, era el tema de aquel espectáculo teatral presentado por la reina Terra en la Majestad.
La histórica Cacería de Brujas.