

44
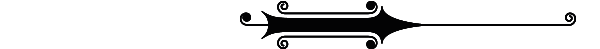
Ahora nos adelantaremos muchas horas en el tiempo.
Nos aproximamos a la medianoche, y a esa hora todas las muchachas de bien deben estar en sus casas desde hace al menos dos horas, llevadas o no por sus acompañantes, que según se espera pidieron el permiso previo del padre de la dama para llevársela de casa por unos instantes. Es verdad que tal costumbre no existía en todos los reinos, pero sí en casi todo el de Arzallum. Sin embargo, María Hanson no era el caso. Primero porque su acompañante no la llevaría hasta la puerta ni habían solicitado el permiso del padre para invitarla a salir. Y segundo porque ella aún no estaba en casa a medianoche.
El problema era precisamente que aún se hallaba entrando, para descubrir que no estaba sola:
—¿Estas son horas? —preguntó su padre, sentado en un banco pequeño de madera y con un viejo cinturón en la mano. María se congeló. Cada vez que su padre golpeaba el cinturón contra su propia mano, ella se paralizaba.
—Saliste sin permiso, en medio de una comida difícil de conseguir, y apareces en casa a medianoche, lo que, espero, no haya sido visto por los vecinos… —dijo el padre.
Esa preocupación excesiva respecto de lo que los otros pensaran sobre cualquier asunto era típica de la plebe, de la nobleza y cualquier otra jerarquía del ser humano.
—Padre… perdóname… mira… ¡puedo explicarlo!
—¿Con quién andas, María Hanson? —el padre elevó la voz lo suficiente para despertar a su esposa y a su hijo.
Una situación difícil la de María. Explicar con quién estaba habría sonado demasiado loco para creerse, y decir que estaba sola o con otra persona implicaría mentir, y eso también le resultaba difícil.
La madre vino en su ayuda:
—Ígor, por favor…
—¡No te metas, Érika! —gritó el aludido—. Quiero saber con quién anda esta niña, pues no toleraré malas compañías rondando a esta familia. ¡No lo haré! ¡Una niña decente no puede salir sin considerar a sus padres ni llegar más allá de la medianoche como si fuera la cosa más normal del mundo!
—¡Tienes razón, papá! Te lo diré: ¡salí con un muchacho! —aquello podría resultar mortal.
—¿Quieres decir que deambulabas a esta hora con un… vagabundo? —el padre se fue poniendo cada vez más colorado y comenzó a golpear el cinturón contra su mano cada vez con mayor fuerza—. ¿Deseas deshonrar a esta familia junto con todas las buenas costumbres que te enseñamos, María?
—¡Papá… escucha! —María comenzaba a sentirse empavorecida y a confundirse con la visión del cinturón en movimiento—. Él te va a gustar. Él es…
—¡Un vagabundo, eso es lo que es! ¡Le reventaré las narices a ese desgraciado, que cree que puede salir con una Hanson sin el permiso de su padre! —bramó Ígor, mientras se ponía en pie. João asomó media cabeza más allá de la pared para ver lo que ocurría—. ¡Y encima pones a tu hermano en medio! ¡Escucha esto, no dejaré que te vuelvas una muchacha irresponsable y… sin respeto! —María se ofendió, y Érika también.
—¡Ígor! —gritó la madre—. ¡Ella sólo tuvo una cita! Eso no quiere decir…
—¡No sabemos lo que eso quiere decir! ¡No sabemos ni siquiera con quién anda por ahí! ¡Vamos, dime el nombre del desgraciado, que ajustaré las cuentas con él ahora mismo! ¡Vamos, María, habla! —el padre avanzó con el cinturón en la mano trémula.
—¡Está bien! ¡Está bien, padre! —el miedo al cinturón la hizo olvidar cuán absurda sonaría la verdad—. ¡Es el príncipe Axel Branford, padre! —dijo, con los ojos desorbitados y el corazón intranquilo.
Ígor bufó. Se puso más rojo de lo que ya estaba. Apretó los párpados. La mandíbula le temblaba. Mientras él hablaba sobre el asunto más serio del mundo, además de reírse de la situación la criatura se burlaba en su cara.
—¡Escucha esto, María! Vas a aprender a no burlarte de tu padre… —levantó el cinturón y, antes de completar la frase, la tira de cuero se aprestó a descender con violencia contra el cuerpo encogido de la muchacha.
Para felicidad de María Hanson, eso nunca sucedió.
Tres golpes en la puerta, considerando que pasaba de la medianoche, fueron suficientes para desviar la atención de Ígor Hanson. María observó a João. La mirada del niño era triste: el tipo de expresión del que desea ayudar pero no puede.
Y fue Ígor quien abrió la puerta, nervioso y con el rostro enrojecido, sus inmensas venas verdosas pulsando en el cuello. Fue también él quien se puso todavía más nervioso y enrojecido ante un sentimiento que no sabía definir, explicar ni creer. Del otro lado de la puerta no se hallaba un rey, lo cual no habría implicado una sorpresa mayor.
Estaba un príncipe:
—El señor debe ser el señor Ígor Hanson, ¿estoy en lo cierto? —Ígor intentó responder, pero la voz no le salió—. Soy el príncipe Axel Terra Branford —sabía que no requería presentaciones, pero lo hizo por cortesía—. ¡Oh!, y la señora debe ser la señora Érika Hanson.
El visitante aprovechó su presentación para ingresar a la vivienda y besar la mano de la señora Hanson. María casi lloró de felicidad. El hermano sonrió, pero sólo cuando Axel no lo miraba. Ígor no sabía si cerrar la puerta, arrodillarse o inclinarse, ni cuál era el tratamiento que debía utilizar con un príncipe en su cabaña.
—Alteza… yo…
—Sé que debe estar molesto conmigo por no haber solicitado su permiso para salir con María. Esa debe haber sido su reacción cuando ella le contó que paseamos esta noche, ¿no?
—Oh… sí… ¡no! —Ígor no ocultaba su embarazo, que resultaba un sentimiento perfecto para el papel que representaba en ese instante—. Ella…
—¿Y ella le contó sobre los lugares adonde fuimos? ¡María, no te olvides de describir cómo es la vista de Andreanne desde lo alto de la Catedral de la Sagrada Creación! Señora Hanson, le juro que, si pudiera, le traería hasta aquí esa vista. —Érika sonrió; si ya pensaba que el príncipe era adorable, en ese momento se convenció de que era mucho más que eso—. Por eso vine a decirle que eso ya no volverá a suceder, señor Hanson. La próxima vez que salga con María, si ella así lo desea, es obvio, vendré aquí en persona o enviaré a un mensajero. —Axel se dirigió a la puerta—. Y la traeré antes de la diez, lo juro. Hoy no lo hice porque me perdí mirando las estrellas y con la dulce conversación de esta muchacha. Por cierto, el señor, como padre, debe saber que su hija es dulce y dedicada a su familia, y le garantizo que muchos padres la querrían tener, ¿no es verdad, señor Hanson?
—¡Sí… sí… Sí, ella es mi orgullo! —no era mentira, pero en aquel momento le pareció una debilidad reconocerlo.
—Lo creo. Incluso tengo motivos para suponer que la dulzura de María se debe, en parte, a la crianza recibida. ¡Es un hombre muy afortunado, señor Hanson! Su hija habla todo el tiempo de usted, ¿lo sabía?
—¿Ella… habla de mí? —pensar que su hija hablaba de él con el príncipe habría resultado embarazoso para cualquier leñador.
—¡Hijo mío, qué mala educación la de mi marido! ¿Deseas tomar un poco de té de frutas, Axel? —preguntó Érika, como si lo hiciera con cualquier buen muchacho elegido por la hija.
María se avergonzó un poco al ver que el té de frutas era apenas lo mejor que tenían para ofrecer a un príncipe, y por eso ignoró que justo aquel mundo más limitado que el de él, compuesto por personas tan ricas, era lo que fascinaba a Axel Branford a pesar de la vida humilde que llevaba.
—Disculpe la prisa, pero es tarde y debo levantarme muy temprano. Por eso debo irme ya. ¡Agradezco profundamente la hospitalidad con que me recibieron, y adoraría probar su té en otra ocasión, señora Hanson! ¡Y también sus dulces, que oí decir que son los mejores de la región y que ocuparon mi imaginación en el camino hacia aquí! —la señora Hanson se maravilló tanto, que si Axel hubiera sido el más pobre de los plebeyos allí mismo se habría ganado a su prospecto de suegra—. ¡En cuanto al señor Hanson, le digo que no olvide guardar ese cinturón que lleva en las manos! No sería nada bonito ver a un leñador perdiendo los pantalones en medio del trabajo, ¿verdad? —las mujeres, y también João, rieron. Sólo el señor Hanson estaba tan confundido, que no entendió el motivo de la broma.
—¿Trabajar… sin los pantalones? —preguntó, confundido.
—Sí. ¿No sirven para eso los cinturones, señor Hanson? —preguntó Axel mirándolo a los ojos.
—¡Oh, sí! Claro, alteza. Sin duda alguna —risas pálidas, cabezas bajas, corazones intranquilos.
—Agradezco una vez más que me recibieran tan tarde. Adiós a todos. ¡A ti también, João! —el aludido creyó que Axel ni lo había notado, pero no había sido el caso, por lo visto.
João no devolvió la seña ni se despidió tampoco. Sólo rezongó algo y volvió a la cama, pues se caía de sueño.
Axel Branford dejó la casa y se dirigió a la carreta donde el trol ceniciento lo esperaba. Y mientras era observado de lejos por una familia boquiabierta, dijo a su fiel compañero:
—¡Ah, qué mundo fascinante el de la plebe, Muralla! ¿Ya te he dicho cómo admiro a las personas de este pueblo?
—¡Todos los días, señor!
—Hum… entonces sigamos pronto hacia el Gran Palacio. No dormiré mucho tiempo. Antes de que el Sol esté de nuevo en el cielo, habremos partido. Y que las hadas estén con nosotros, viejo amigo.
«Ellas siempre lo están, alteza».