

4
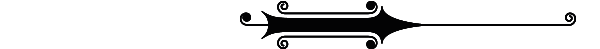
Así comenzó la macabra historia de la familia Hanson:
—¡Ígor, creo que estoy embarazada!
Con ese temor la señora Hanson anunció su gravidez a su marido. Un temor justificado por el riesgo en tiempos de difícil sustento.
Los Hanson eran una familia humilde liderada por un leñador, como muchas otras en Andreanne, y con trabajo para tres generaciones futuras. La madera es un producto que no falta donde existen tantos bosques con un eficiente sistema de replantación, de modo que se impide que las tierras sean estériles en pocos años.
Dos eran las cabezas de la familia: la bonita pareja formada por Ígor y Érika Hanson, de la cual nacería un interesante y curiosísimo par de hijos.
—¿Crees que podría ser un niño? —preguntó él, sonriendo, para alivio de su esposa, que se echó a llorar.
Primero vino una niña, a la que llamaron María.
María Hanson nació en una época problemática. Sus padres buscaban una forma de mejorar el ingreso familiar, y su llegada sólo lo dificultó más. Por lo visto a ninguno de los dos les importó tanto como parecería, pues cada vez que veían a María confirmaban su certeza de que habían tomado la decisión correcta. María nació morena como la madre y el padre, e inteligente como ninguno de los dos lo sería jamás, dotada de una responsabilidad inigualable, probablemente desencadenada por el deseo de no ser una carga para sus padres, sino una solución. Si su padre no se lo hubiera impedido, varias veces habría tomado un machete para irse a cortar árboles. Como eso no era trabajo para una niña de rasgos finos, y todavía más con la gracia de María, por iniciativa propia comenzó a vender dulces preparados por su madre en las ferias de Andreanne.
Más tarde volveremos a hablar de María Hanson, pues es una joven demasiado notable como para ser citada sólo de pasada, como ahora.
—¡Ígor, creo que estoy embarazada!
La escena se repitió, y de nuevo el temor rondó a la espera de la reacción.
—Hum… Ahora debe ser un niño… —él sonrió una vez más, mientras que la esposa lloraba abrazada a su cuello.
Y no sólo nació María, como ya lo advertiste: dos años después llegó al mundo el pequeño João, acontecimiento que aumentó la felicidad de la familia y disminuyó aún más el apretado presupuesto. João Hanson también nació moreno como la madre y el padre, lo que, pienso, a nadie le extrañó. Sin embargo, su personalidad era algo más que un poco diferente a la de su hermana, por lo que funcionaba como un auténtico complemento: si la inteligencia de María era alta, el raciocinio de João resultaba brillante. Y veloz. Así, bastaba con que la joven tuviera una idea, por simple que fuera, para que el muchacho encontrara una forma de ponerla en práctica. Esto generó una curiosa armonía entre hermanos que pocas veces se repitió en ese mundo.
Más tarde los dos ya estaban vendiendo dulces en las ferias de la ciudad. João siempre inventaba algún detalle extra para que los productos de los Hanson destacaran de los ofrecidos en los puestos cercanos. Por increíble que parezca, su arma más eficiente era…
—¡Y fue entonces cuando la niña Coraline vio a aquel ser distorsionado, mirándola con la peor cara de malo!
¡Contar historias!
Varios niños se detenían al lado de las madres alrededor del puesto, mientras aquel pequeño narrador prodigio relataba aventuras que parecían salidas de su cabeza o experimentadas en sueños demasiado lúcidos como para olvidarlos al despertar.
—¿Y luego, y luego? —preguntaba una niña de seis años, con un vestido de damisela y cola de caballo.
—¿Qué le hizo el tipo a la muchacha? —quiso saber otro chico de siete, ávido de las historias de terror.
—¡Ah, dulce o travesura…! —respondía él con una amplia sonrisa.
Los niños se lamentaban a coro y corrían hacia sus madres.
João Hanson era un gran contador de historias de terror, pero también un hábil empresario. Quien quisiera saber el final de sus historias debía ir con su hermana y comprar los dulces preparados por su madre. Ya fuesen imitaciones de nobles, historias de terror o incluso graciosas canciones inventadas, todo resultaba válido y funcional para aumentar el número de monedas a fin de mes.
Hablamos de una época en que María tenía nueve años y João sólo siete. Seis años atrás. Con certeza, de haber sido nobles, los habrían considerado prodigios; como plebeyos e hijos de leñador, para ser reconocidos tendrían que batallar mucho hasta convertirse en reyes.
Esta es la verdad: las ideas de João no eran las únicas responsables del éxito de los dulces de los Hanson, pues la calidad del producto también resultaba insuperable, tal vez por el amor, tal vez por la voluntad con que la señora Hanson los preparaba. No importa. La cuestión es que eran insuperables.
Y bueno, los dulces también eran la debilidad de aquellos dos.
Quizá porque estaban malacostumbrados a comerlos gratis, los hermanos adoraban lo que vendían, y tal vez ese fuera otro factor para que lo hicieran tan bien. Mostraban un enorme cuidado para no comerse el producto que sería vendido, mas no cuando sobraban dulces: entre devorar un deseado manjar o abandonarlo fuera de alguna cueva para que algún cachorro flaco y hambriento se alimentara, la elección parecía bastante obvia. Y hay que decirlo: los dulces fueron los culpables del incidente macabro que ya es hora de contar.
Sucedió al final de una tarde del día del éter, el tercero de los cinco de la semana. Los niños volvían a casa tras otra jornada de trabajo exitoso. João recuerda poco esa parte del día, y María un poco más. En la declaración proporcionada después a la Guardia Real —el hecho de que ambos niños declararan ante la misma permite formarse una idea de la gravedad del problema—, María dijo que equivocaron el camino, tal vez por distracción o por algún otro motivo. Esto se desconoce. Se sabe que ese día tomaron un camino diferente sin darse cuenta y se toparon de frente con el mayor absurdo que habían tenido oportunidad de encontrar. Ni la inteligencia de María ni el raciocinio de João decidieron intervenir. Al contrario, ignoraron por completo la información cerebral transmitida por la decodificación del exquisito dibujo de la luz que entró por las córneas excitadas como una abstracción.
Era una casa. O eso parecía.
Había algo especial en ella que la hacía diferente a las otras casas del mundo.
Se trataba de una maldita casa que parecía completamente hecha de dulces.