

36
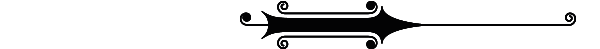
Axel Terra Branford detuvo la carreta. No estaba solo, sino acompañado de una joven, dos niños y un trol. Considerando que era de noche, que aquellos eran plebeyos y Axel un príncipe real, y que habían parado frente a una taberna frecuentada por leñadores, cazadores y todo buen representante de masculinidad plebeya, aquella situación resultaba la más absurda en la historia de Nueva Éter.
—¿Lobo Malo? ¿Pero qué lugar es este? —preguntó João Hanson.
—Es sólo un buen sitio para divertirse de noche —dijo el príncipe—. No puedo despedirme sin pasar por aquí.
—¡Axel, te vi aquel día, cuando presentaron los Cazadores de brujas en la Majestad! —dijo Ariane, mientras caminaban hacia la entrada.
—¡Ah, no! No era yo… —dijo el muchacho, con una naturalidad ridícula, impaciente por entrar en el establecimiento.
—¡Axel! —sé que debió parecer un grito, pero no lo fue. Bueno, sí se trató de un grito, pero uno de esos que se apaga de inmediato por el propio vociferador. En realidad María sólo quería advertir al muchacho—. ¡No deberías revelar ante cualquiera que tienes un doble! ¿Te imaginas si alguien más se entera? —eran muchas las horas de sueño que María había perdido para entenderlo.
—¿Alguien más? —preguntó Axel, confundido—. ¡Pero si todo el mundo lo sabe! —y abrió la puerta para que ella y los niños entraran en aquel bullicio animado de una taberna popular.
El príncipe exageró. No era «todo el mundo» el que conocía esa información, la cual debería ser secreta, si se me permite agregar, pero en realidad mucha gente lo sabía. Sólo que nadie lo comentaba… mucho. Y como allí había mujeres y niños, eso explica por qué no lo sabían, pues si fueran hombres hechos y derechos otra historia sería. Nada que ver con el machismo ni otro asunto relacionado, el hecho de que más hombres estuvieran enterados que mujeres se justifica porque ellos se encontraban alrededor de los cuadriláteros del pugilismo para animar al carismático luchador real, mientras que ellas, además de los niños y los nobles, confiaban en la imagen del doble dentro de algún evento social.
Eso explica también por qué la entrada del príncipe no causó sorpresa ni extrañeza, sino que fue recibido con fiestas, sonrisas y muchos cumplidos.
Muralla se quedó afuera para vigilar los alrededores, como era su trabajo, por el cual estaba muy bien pagado. María, João Hanson y Ariane Narin se demoraron, pero al fin entraron en la atmósfera del lugar, justo porque era frecuentado por gente como ellos. Pronto estaban bailando con leñadores, cazadores y tantos otros parroquianos, que antes eran personas que profesionales en lo que se quiera. También bebieron y comieron cuanto les fue permitido beber y comer por cuenta del príncipe real.
Entonces Axel Branford decidió participar en el juego más famoso del lugar, en el que dos candidatos a «macho» se enfrentaban en un cuadrilátero delimitado por un rectángulo pintado de pocos metros. Pero nada de pugilismo había allí: la cosa funcionaba mucho más como un juego peligroso que como una lucha inofensiva. Incluso se colocaban protecciones alrededor de los dedos, mas no para luchar, sino que era uno más de los accesorios del juego. Este consistía en lo siguiente: los dos adversarios se ubicaban uno frente a otro y se ponían en guardia como si en realidad fueran a practicar el pugilismo. Sin embargo, medirían sus fuerzas de otra manera. El golpe debía partir a la altura del puño del otro, para generar un violento choque de fuerzas acompañado de un ruido ante el impacto. Muchas veces el resultado eran algunos huesos fracturados, pero al público le gustaba y los hombres adoraban probar así su masculinidad.
Algunos animados de manera natural, otros por el exceso de bebida; el público llamaba boxing a aquel juego violento.
En ese deporte de la localidad, para contar el tiempo antes de lanzar cada golpe, los luchadores giraban tres veces el brazo de la mano de atrás de la guardia cerrada en un círculo desde el hombro, acompañados por el público, que contaba antes de cada impacto. Ganaba el juego aquel que no desistiera y estuviera listo para la siguiente ronda, siempre en series de tres. Al perdedor le tocaba pagar la apuesta, por lo general en monedas de príncipes o rondas de cerveza, cuando no de una forma peor.
Existía incluso un ciudadano, de nombre Fred, que traía una toca en la cabeza y nunca fue nombrado juez de ese juego doloroso, pero que actuaba como si lo hubiera sido. Y fue él, como siempre, el que gritó con su voz ronca, encima de una mesa en el centro de la taberna, cortando aquella unión de voces de tantos timbres diferentes:
—Eh, compañeros, ¿no habrá boxing hoy? ¿Dónde están los hombres de este lugar?
Todos los hombres gritaron hurras y levantaron las jarras de cerveza.
—¡Aquí hay muchos! —dijo Nadimar, un leñador experto que recibió un hurra más del público.
—¡Entonces, señor, cuénteme qué hará ahora! —en ese momento, el público siempre fijaba la atención en el candidato que iba a competir.
—¡Cien príncipes al boxing! —dijo un hombre, mientras se quitaba la casaca y hacía que hombres y mujeres gritaran más alto y explotaran en aplausos.
—¿O será que aquí eso es sólo un juego de hombres? —un estruendoso «no» fue escuchado en coro, entre las risotadas de los pocos sobrios y los muchos borrachos—. ¿Y quién tendrá el valor de enfrentar a ese caballero?
—¡Yo lo tengo! —dijo Axel Branford, con lo que atrajo la atención y provocó que María Hanson devolviera el trago de café con leche que tomaba—. Y aumento la apuesta a cien reinas…
Lo normal habría sido escuchar más hurras de felicidad. Pero los parroquianos se quedaron boquiabiertos y se hizo un silencio sepulcral, apenas roto por un cubierto que tiró al piso una mesera distraída. En primer lugar, la expectación se generó porque el que respondió al desafío era el príncipe Axel Terra Branford. A nadie le extrañaba su visita al establecimiento, pues ya había estado muchas veces allí, pero nunca había pedido participar. ¡Menos aún contra un gigantón como aquel! El segundo motivo era el valor de la apuesta: cien reinas equivalían a mil príncipes, y la gente dudaba de que hubiera alguien con la solvencia para cubrir una apuesta así, de cierto la más alta hecha hasta ese momento en la historia del Lobo Malo.
Y no lo hubo, por lo que el gigantón hizo un gesto en señal de que desistía, seguido de un abucheo generalizado. Él no contaba con esa cantidad para cubrir la apuesta, pero de seguro los demás presentes vaciarían sus propios bolsillos para aportar la cantidad que faltara sólo por ver a su príncipe participar en el juego. Sin embargo, lo que hizo desistir a Nadimar fue en realidad el miedo a lastimar el puño del príncipe y que eso se volteara contra él en un futuro indeseable.
Apenas intuyó que el que se libraba de una fractura era él mismo.
—Entonces, gente, ¿quién está dentro ahora? ¿Y quién queda fuera? —gritó Fred.
Todos se miraron expectantes, hasta que otro valiente gritó:
—¡Yo estoy dentro! —y toda la concurrencia de la taberna volvió a gritar. Y esta vez mucho más alto, pues la voz provenía de una persona que garantizaría dos cosas ese día histórico para ellos: a) era uno de los socios del local y estaba en posibilidades reales de cubrir la apuesta, y b) aquel sería el mejor espectáculo de boxing jamás visto en aquella taberna o en cualquier otra.
Aquel que se había quitado el abrigo de pieles era nada menos que Rick Albrook.
Y si el nombre no te dice nada, tal vez sea porque lo conoces por su popular apodo: el Héroe.
—¿Estás loco? ¿Por qué quieres hacer esto? —María estaba desesperada, en busca de lo imposible: lograr que el príncipe desistiera.
—Eh, no te preocupes. Es sólo diversión. Ahora, amárrame esto aquí. —Axel estiró primero las ataduras que la propia taberna proporcionaba a los participantes y abrió los puños frente a María para que ella los envolviera con la protección.
—¡Ay! ¿No es lo máximo? —suspiró Ariane.
—¡Uf! ¡Más parece un exhibicionista! —rezongó João.
—¿Listo, gente? ¡Manos arriba! —anunció Fred, que organizaba la situación.
Toda la taberna estaba con los brazos extendidos, agitándolos para saludar a los participantes de lujo que entraban en la arena de juego. El bullicio fue subiendo gradualmente hasta volverse ensordecedor. Todas las personas agitaban las jarras y hablaban al mismo tiempo, berreando y gritando, maravilladas de ver al príncipe pugilista y al héroe cazador listos para enfrentarse.
—¡Y manos abajo! —ordenó Fred y fue obedecido. Su forma de hablar recordaba más a un emisario que anunciara a su señor antes de las justas. Ambos participantes tomaron sus posiciones de guardia—. ¡Ayúdenme! ¡Vamos, ayúdenme! ¡Cuéntenme lo que ellos están por hacer! —y pronto la taberna berreaba al unísono:
—Boxe… boxe… boxing…
Y se escuchó un ¡bam!
¡El choque del primer puñetazo resultó muy fuerte!
¡El segundo, inmenso!
Los dos contrincantes hacían gestos que se podían interpretar como de excitación y al mismo tiempo de dolor extremo. Y por más extraño o loco que parezca, si más tarde le hubieras preguntado a alguno de los dos sobre ese momento, te dirían que aquellos segundos duraron mucho más de lo que deberían haber durado y prolongaron el dolor por mucho más que un instante, como si el tiempo se hubiera congelado.
Sin descanso, sólo tuvieron otros tres segundos para respirar antes de que el público contara de nueva cuenta los giros y se desencadenara el tercer choque.
El príncipe se apartó con una expresión de dolor, pero también de alguien que se estaba divirtiendo, si eso es posible. El Héroe sólo tenía una expresión divertida.
Para no perder el ritmo, Fred continuó:
—¡Manos arriba, gente! ¡Parece que a ellos ya les duelen las manos!
El público siempre abucheaba a los contrincantes en esa parte:
—¡No nos importa! ¡No nos importa! —berreaba a coro.
—Entonces, compañero… ¿quién es el que está ahora adentro y quién afuera?
—¡Yo estoy dentro! —dijo el Héroe.
Y el público volvió a lanzar hurras, para renovar el pandemonio en el local.
La tocó el turno de hablar al príncipe:
—¡Tiene razón! ¡Señor Héroe, juro que adoraría partir cada hueso de su gigantesca mano! —reía mientras el pueblo continuaba vitoreando—. ¡Pero soy lo bastante inteligente para mantener mis manos intactas, pues lo último que deseo es no estar en perfectas condiciones para dar un espectáculo a este pueblo maravilloso en la arena de pugilismo del Puño de Hierro! —el pueblo vibró y aplaudió con gusto. ¡Eso era hacer política! El príncipe desistía del encuentro sin dañar su imagen y todavía era aplaudido por eso—. ¡Por último, haré una oferta a nuestro Héroe! ¡Ofrezco cien reyes —algunos se atragantaron con el trago de cerveza— si demuestra el valor para no enfrentarme a mí, sino a mi guardaespaldas, en esta misma arena!
La atención regresó al cazador: una oferta de cien reyes compensaría a cualquiera.
—Y entonces, compañero… ¿quién está dentro? —preguntó Fred—. ¿Y quién está fuera?
—¡Yo estoy dentro! —exclamó Albrook, con lo que la taberna casi se derrumbó del bullicio y la agitación.
Cuando el ruido disminuyó, Axel se colocó dos dedos en los labios y silbó lo más alto que pudo.
En el acto un trol inmenso y ceniciento entró en la taberna.
El héroe cazador se quedó boquiabierto, pensando en el desafío que acababa de aceptar.
Y el príncipe sonrió como un niño en la Majestad:
—¡Está bien, gente! ¡Continúe rodando, compañero! —dijo Axel.
Y toda la taberna se volvió a volcar en hurras.