

32
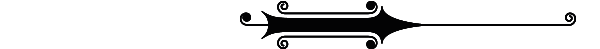
Siete veces tañó la campana, y como se advertía ya el crepúsculo nadie dudó de que, por lo tanto, eran ya las siete de la noche. Ni siquiera un plebeyo, ni siquiera un noble, ni siquiera un príncipe. Y si una plebeya y un príncipe no se confundían con los tañidos de una campana, tampoco errarían el camino a seguir. Aunque les vendaran los ojos o, peor aún, los privaran de la vista, nada les impediría alcanzar al destino deseado.
Eso sucedía porque eran jóvenes y deseaban aquel encuentro. Y los semidioses saben, ¡oh, sí que lo saben!, que resulta más sencillo liberar a un caballo atrancado que impedir que dos jóvenes satisfagan un mutuo deseo. Sería una injusticia afirmar que esa impetuosidad es sólo cosa de la juventud. Esa fuerza, esa voluntad y esa insistencia no son características del joven o el viejo, sino parte de la naturaleza humana, e incluso de la mejor parte de esa naturaleza. Consciente de su existencia, de su manifestación y de su fe, cualquier representante de aquella raza movería siete montañas, ya sea que se localicen en la tierra o en el cielo.
Por eso no debemos extrañarnos de que una plebeya llegara corriendo a las afueras de la Majestad después del anochecer y con la mejor de sus sonrisas. Ni que allí estuviera un príncipe desde hacía más de diez minutos, pues todo hombre sabe que una mujer a la que valga la pena esperar se tardará más de lo convenido para presentarse. En él también se dibujó una sonrisa, si no la mayor del mundo, una que sólo los príncipes saben hacer, así como todo hombre que recuerda cuánto vale la pena el tiempo extra de espera por la llegada de una bella mujer.
Y para María Hanson eso era mejor que la mayor sonrisa del mundo, pues ya era así la suya.
—¡Espero que no me haya tardado… tanto! Me retrasé porque… ¿sabes…?
—Viniste, ¿no, María Hanson? ¡Entonces no me importan nada las disculpas!
Las palabras de él ardían como brasas en el pecho de la muchacha. Ella había leído cosas de ese tipo en los libros románticos, en los poemas platónicos y en los diarios de amigas y mensajitos de su propio hermano, pero nunca supo ni creyó que las descripciones fueran tan literales. Mal sabía ella que los escritores suelen sufrir en su propia piel mucho de lo que escriben, y que por eso lo hacen tan bien.
—Mira, me disculpo por algunas tonterías que dije cuando nos conocimos, pero…
—¿Por haber criticado a mi padre? ¿Crees que prefiero a las personas que fingen para agradarme y sonríen porque tal vez un día necesiten mi simpatía? ¡Si quisiera eso, María Hanson, ahora estaría tocando a la puerta de una noble para tomar el té!
Ella no sabía cuánto tiempo duraría así. No imaginaba qué sería de ella si se mostrara insegura en los diálogos con el joven más seguro del mundo. Entonces cambió de estrategia:
—¿Y qué hacemos aquí parados? Leí que esta sería la noche más agradable que me ofrecerás, y me parece que un príncipe siempre cumple su palabra.
Al relajarse y mostrarse auténtica, María comenzaba a reaccionar con naturalidad. Se extrañaba de sí misma por sonreírle a otro de una manera como no lo haría con su padre, su hermano o sus amigas: sin forzar nada. Era como si en momentos como ese la esencia de la naturaleza humana le otorgara a la hembra el don de saber recibir y retribuir el cortejo del macho.
María no se asustó con la presencia de Muralla. A decir verdad, ni siquiera la notó. Tenía la atención fija en el príncipe, con el deseo intenso y la energía vibrante. Era ese momento, una noche entera que resultaría excitante y diferente, como un sueño en que el soñador permanece despierto. Sería como las historias de amor y los encuentros de los libros, de los cuentos y los poemas. ¡Sí, así sería! Los semidioses sabían qué ocurriría, pues aquella noche María Hanson viviría su propia epopeya, su propia fantasía, su más profundo deseo secreto.
Su verdadero cuento de hadas.