

28
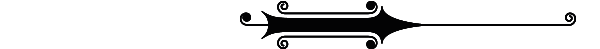
El Lobo Malo: otro escenario que muy pronto aparecerá en esta historia. Un local frecuentado en exclusiva por plebeyos de las más variadas especies y que, al contrario de la aplastante mayoría de cualquiera de los negocios de Andreanne, nada más abría sus puertas tras la llegada del crepúsculo.
El nombre se justificaba: muchos de sus parroquianos eran leñadores que volvían exhaustos del trabajo —sólo los que invierten su jornada en hachazo tras hachazo contra los árboles te podrán decir cuán fatigoso resulta aquello— en busca de algo de descanso y distracción antes de volver a casa. Y también otros comerciantes y trabajadores, de oficios tan intensos como los de un leñador, acostumbraban parar allí de regreso a casa para relajarse un poco. Como era agradable, bien ubicada, en la división entre el bosque y el centro urbano, la taberna se convirtió en una referencia atractiva.
Hasta ahora no he explicado el porqué de un nombre tan extravagante: este se estableció a causa de la enorme cabeza disecada de un lobo empotrada en la pared, encima del bar. Cierto que no parece ser la mejor forma de atraer a los parroquianos ni de justificar la fama del lugar, pero no era la cabeza de un lobo cualquiera: le pertenecía a aquella bestia que un día devoró a la abuela de una niña de nueve años.
Los cazadores acostumbran salir de casa a las cuatro y media de la mañana, abrigados para protegerse del frío, con machetes amarrados a la cintura, largos cuchillos prendidos de las botas y, los más fuertes, con una pesada escopeta a las espaldas o, los más sensatos, con un gran arco y sus flechas, además de una cantimplora con café caliente preparado por la esposa. También se dejan crecer la barba, pues la apariencia no es una prioridad y esta contribuye a aminorar el frío matinal, así como a conservar un aspecto físico de respeto, pues básicamente invierten el día haciendo ejercicio cuando cazan.
Ese era también el caso de Rick Albrook. Como los cazadores se saludan por el apellido —no me preguntes por qué—, escucharás a las personas refiriéndose a él como Albrook y no como Rick, aunque esto tampoco es del todo verdad: si por un lado el apellido Albrook se utilizaba más que el nombre Rick, ninguno de los dos era el célebre apelativo como se conocía a este cazador. Pregunta por Rick Albrook en el Lobo Malo y acaso ni siquiera sepan señalarte al hombre buscado. Pregunta en cambio por su apodo y cualquiera te dirá quién es sin titubear: el Héroe.
Sólo así y así de simple es como en realidad se conoce a las personas.
Al principio Albrook no sabía qué opinar de aquel apodo. Convivir con las personas mientras recibía palmadas en las espaldas y alabanzas como «¡Buen día, Héroe!», «¡Es un placer verte, Héroe!», o incluso «¡Mira, querida, ese de allí es el Héroe!», le provocaba al mismo tiempo orgullo e incomodidad. Pues Albrook era un héroe, sí, y que jamás había hecho nada pensando en la fama.
Sólo estuvo en el lugar equivocado y en la hora correcta.
Iba él caminando por un bosque que conocía muy bien —a final de cuentas una de las obligaciones de un cazador es conocer la región donde realiza sus tareas—, en busca de una nueva presa por cuya carne recibiría a cambio algunas monedas de príncipes, cuando escuchó los gritos.
Los gritos de una niña y una anciana.
Y corrió sin pensar, como actúan los héroes y los desesperados, mientras cargaba la escopeta con mucho cuidado. Tenía mucha pericia. Sabía abatir bestias salvajes, rastrear pisadas y reconocer al animal con sólo escuchar sus gruñidos. Por eso, cuando se dirigía hacia aquella casa, apartada al menos dos kilómetros a la redonda de las demás, supo que en algún lugar había un lobo hambriento.
No sólo veía las pisadas, sino que sentía su olor.
El maldito olor ferruginoso de la sangre.
No pidió permiso para ingresar a la casa: simplemente estampó con violencia la suela de su bota contra la madera y la puerta se partió como una barra de chocolate en las manos de un niño. El recuerdo de la escena le traía la imagen del cadáver de la señora Narin. Y cuando evocaba aquello el cazador también recordaba a la niña, los ojos abiertos con desmesura por el miedo y una desesperada petición de ayuda, sin necesidad de emitir sonido alguno.
Todo se concentraba en aquella mirada.
Acto seguido le venían a la memoria los disparos: cargar la escopeta era una acción tan natural para un cazador, que no tenía noción del momento en que apuntó. Pero recordaba el tiro. ¡De eso claro que se acordaba! Recordaba asimismo el alivio cuando el disparo penetró en el pecho de aquel lobo tan inmenso como jamás había visto a otro animal semejante. Recordaba haber llevado a la criatura en estado de shock al Centro Médico de Andreanne, él nervioso por ignorar si actuaba correctamente, ella siempre con aquellos ojos penetrantes y desmesuradamente abiertos.
La dejó con los médicos y más tarde volvió al lugar con otros cazadores.
El entierro de la víctima se celebró con una ceremonia digna, que contó con la presencia del señor y la señora Narin —inconsolables—, de Albrook y otros cazadores, así como de los leñadores compañeros del señor Narin. La niña no asistió al funeral ni estaba en condiciones de hacerlo, y dudo que hubiera querido estar allí aunque se encontrara en mejores condiciones.
Albrook nunca la volvió a ver.
Fue cuando el padre le agradeció su intervención como supo el nombre de su protegida, mas ignoraba cómo se encontraba en la actualidad, después de tanto tiempo, si bien siempre la incluía en sus oraciones a los semidioses.
Respecto al cuerpo del lobo, de haber sido abatido en términos honrosos el carnívoro habría sido devorado, pues los cazadores establecen su propio código y sus leyes de caza, aceptados por las normas reales. Pero ese no era el caso. Por la forma en que fue vencido, y para recordar aquella escena maldita, durante un par de días aquella bestia gigantesca sirvió de diana para entrenar la puntería del propio Albrook. Después el cadáver agujereado fue abandonado a los buitres, que lo devoraron con placer.
Sin embargo, un amigo del cazador hizo una propuesta inusitada: su nombre era Harold, pero como también se trataba de un cazador establecido, era mucho mejor conocido por su apellido: Helll, así, con tres eles. Sucede que unos seis meses atrás Helll había abierto su propio negocio, después de juntar los ahorros de toda una vida y retirarse como cazador. No obstante, él era sólo uno más entre tantos otros taberneros esparcidos por la ciudad y por lo tanto sabía que necesitaba diferenciarse para destacarse entre los demás.
Y encontró lo que buscaba en el lobo enorme muerto por Albrook.
La inusitada propuesta de Harold se resumía a un negocio de riesgo, que a la postre resultó: él le daría a Albrook diez por ciento de las ganancias de su taberna —cantidad que hoy debe haberse incrementado—, y a cambio el Héroe le daría el derecho de disecar la cabeza de la bestia y el permiso de usar su historia como propaganda.
No necesito decir que fue Helll quien difundió todavía más, con matices muy personales, la noticia que transformó a Albrook en héroe. Y, bueno, ustedes conocen a las personas: el relato sobre la niña de ojos desmesuradamente abiertos, vestida con una caperuza manchada de rojo, y de Albrook, el héroe que la salvó de manera tan fantástica, es contada hasta hoy de muchas formas diferentes que varían según el narrador.
Por increíble que parezca, la menos beneficiada con aquello fue la joven Ariane. Si Albrook se quedó con el apodo del Héroe, y si Helll logró el impulso requerido con la historia, Ariane sólo heredó la fama de ser la chica pura del incidente, del cual todos sabemos ya cuánto esfuerzo invertía para olvidar, si bien siempre había alguien que se lo impedía.
La peor parte consiste en que la mayoría contaba la misma historia, aunque cada una a su manera, sin conocer siquiera los verdaderos nombres de las personas convertidas en personajes ni el verdadero lugar donde ocurrió en realidad.
Y la mancha de sangre se volvió la regla, pues era posible olvidarlo incluso desconocer la trama entera, aunque las personas jamás olvidarían los apodos:
La abuela.
El lobo.
El héroe cazador.
Y la maldita Caperucita Roja.