

19
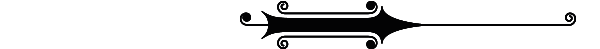
Amaneció en el Gran Palacio, el hogar de la familia real.
Claro que amaneció también en otros lugares, pues el Sol no sabe ni le interesa aprender cómo diferenciar entre un Rey y un plebeyo. Pero como un monarca es tenido por su pueblo como la encarnación de un semidiós, representante máximo de la ley y del Estado, a nadie le importaba en realidad si el Sol nacía primero en el Gran Palacio y, enseguida, en el resto de Arzallum.
Como era costumbre, primero se levantaban las últimas en acostarse. Me refiero a las mujeres, sirvientas o reinas, que al parecer nunca se dormían antes que los hombres y jamás se despertaban después que ellos. Aprovecho la mención sobre la reina para proporcionar mayores detalles sobre Nueva Éter.
En Arzallum circulaban tres tipos de monedas: las de bronce, las de plata y las de oro. El razonamiento era sencillo: una moneda de oro valía diez de plata, que a su vez valían cien de bronce. Las de bronce recibían el nombre de príncipes; las de plata, reinas, y las de oro, reyes: todas en letras minúsculas, como se observa aquí. Los comerciantes, los aldeanos y el resto de la plebe comerciaban en príncipes, en tanto que los nobles más tradicionalistas acostumbraban hacerlo en reinas, y los monarcas y los nobles más ricos, en reyes.
Volvamos a la historia. Poco después de que las mujeres salían de la cama, un segundo grupo se ponía en pie. Con base en el razonamiento anterior, cuando Primo Branford despertó, en la inmensa cama matrimonial no había rastros de su esposa, la reina Terra. Entonces se vistió con ropas ligeras, aunque la indumentaria más ligera de un Rey siempre resulte más pesada que el atuendo más ostentoso de un plebeyo. Primo Branford se encontraba de buen humor, recordando las escenas del espectáculo referentes a su propia historia, así como la bella interpretación de él, a la edad de veinticinco años, por parte de Hugo Agamenón.
En verdad tenía ganas de invitar a Agamenón a una comida privada, sin mucha pompa, en el Gran Palacio, en compañía de la cautivadora Ligia Sherman, que de manera igualmente extraordinaria había dado vida al personaje de la reina Terra. Con estos pensamientos el rey echó a andar por los extensos jardines del Gran Palacio. Una distancia considerable separaba su dormitorio del salón donde se degustaba el desayuno real, y al monarca le complacía recorrerla con parsimonia. Sin embargo, a medio camino escuchó unos sonidos rítmicos y poderosos, a intervalos muy parecidos, que recordaban el golpeteo de una paloma ciega contra una pared de madera.
El rey conocía el significado de aquello y fue en su dirección con aire orgulloso: ese orgullo que sólo un padre siente por sus hijos.
Y pronto llegó allí, al salón de entrenamiento improvisado en una de las más de cien habitaciones del Gran Palacio. Nadie sabía por qué los palacios reales requerían tal cantidad de cuartos, mas no existía ninguno que no acatara aquella regla.
Axel Branford se encontraba allí, golpeando un curioso muñeco de madera.
Había otra persona allí, y eso era raro, pues ver al príncipe Axel practicando aquel deporte era una de las peores torturas para ella, su madre, y todas las madres que han visto a un hijo entrar a un cuadrilátero sabían lo que sentía. Primo Branford caminó en dirección a su reina, un poco más seria que de costumbre. Ambos estuvieron quietos por unos segundos, observando a su hijo realizar los ejercicios.
Axel golpeaba al muñeco de madera y fingía ignorar la presencia de sus padres. Sabía que ambos estaban allí y, mientras aporreaba al muñeco, aprovechaba para ratificar la posición que había tomado y que en breve les comunicaría. En realidad ya se la había dicho a su madre, razón por la que ella tenía el semblante más serio que de costumbre. Pero una noticia sólo es oficial dentro de la familia real cuando es del conocimiento del rey, por más que las feministas del mundo protesten dentro o fuera de una carreta.
—Primo, tu hijo tiene algo que compartir —dijo Terra, mientras observaban a Axel.
El rey sintió curiosidad y Axel comenzó a golpear todavía más fuerte y más rápido al pobre muñeco, con todas las partes de la mano y del codo, como si supiera que ya no había tiempo de volver atrás con aquella decisión.
En realidad sí lo había. Siempre lo hay. Yo escuché a un pensador —así, con mayúscula, como se escribe al referirse a un pensador de verdad— afirmar que «sólo existe un callejón sin salida para quien no sabe mirar atrás». Pero en realidad Axel no quería volver atrás, lo cual cambiaba todo. Cuando concluyó una serie de golpes se detuvo, completamente sudado y agotado, a sabiendas de que era hora de comunicar su decisión, pues hasta un príncipe prefiere no arriesgarse a dejar a un rey en la incertidumbre por mucho tiempo.
—Padre —comenzó a hablar de la forma más firme que pudo—, envíe, por favor, a algún representante a anotarme en la disputa por la vacante de Arzallum en el Puño de Hierro, pues cuando se abran las inscripciones es probable que no pueda hacerlo.
—Las inscripciones se abren en dos días, Axel —respondió el rey, y tenía razón—. ¿Qué estarás haciendo que sea tan importante para…?
—¡Iré a las Siete Montañas, padre! —Axel habló con mucha más seguridad. Sabía que debía mostrarse así, pues ni los príncipes suelen tener el valor de interrumpir a un rey a medio frase—. ¡No aguanto más y creo que ustedes tampoco! Necesito saber lo que pasó…
Una decisión delicada: Primo sabía que su corazón o incluso su razón no influirían en el asunto. No harían ninguna diferencia. Sabía muy bien cuánto se parecía su hijo a él. Anisio representaba todo aquello en lo que el propio Primo se vio obligado a convertirse: la figura del «Primer rey» propiamente dicha. Y lo amaba por eso. Pero Axel representaba aquello que él, el Primo hombre y no el rey, era en esencia, y el Creador sabe cuánto lo amaba también por eso. Mientras que Anisio era el Primo que se convirtió en rey, Axel era el Primo que nació humilde.
Cuando Axel dijo, con la firmeza de un príncipe, que necesitaba «saber lo que pasó», Primo supo que no se volvería atrás, así que aceptó en silencio la decisión de Axel y escuchó a su hijo ratificar el informe:
—Parto en la segunda madrugada. Pido tu bendición, tu mejor corcel y permiso para llevar sólo a Muralla conmigo sin que intentes impedírmelo, pues necesito tener la mente en paz. Aunque los gigantes de los cielos caigan sobre mi cabeza, iré por él… —fueron las últimas palabras que profirió antes de volver a la carga contra el muñeco de madera.
Y estas palabras fueron dichas con la firmeza de un rey.