

18
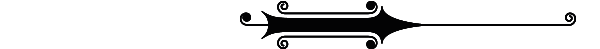
María no durmió esa noche.
Giraba hacia un lado y el otro de la cama, se cubría y se descubría el rostro con la almohada, mas eso nada tenía que ver con malos pensamientos.
¿O sí?
Acompañemos su razonamiento: allí estaba una adolescente, en el auge de sus quince años, aún recuperándose, si bien habían pasado muchas horas ya desde que se enfrentó a la situación más absurda de su vida: ella, una muchacha de la plebe, conversando en términos de igualdad con un personaje de la realeza.
Lo que más la había dejado embobada no era su conversación con un príncipe pomposo, que utilizaba términos complejos o mantenía un aire austero y, de manera inevitable, superior a las personas, sobre todo a aquellas de la plebe. ¡Rayos, no! ¡Había conocido a un príncipe que se refería a ella en términos familiares, dirigiéndose a ella como «tú» y «muchacha», cuando eso ni siquiera la bibliotecaria de la ciudad —la querida señora Stephanie— lo solía hacer!
«Sin embargo, creo que existe algo equivocado en la familia real».
¿Cómo pudo decirle al príncipe algo tan estúpido? ¿Y cómo diablos no se dio cuenta de que ese a su lado era el príncipe Axel Branford? ¡Él ni siquiera ocultaba su rostro debajo de la capucha: sólo se protegía del frío que decía sentir! ¡Tampoco inventó un nombre como «Mirkov», «Aragorn» o, quién sabe, «Luke»! ¡Sencillamente ella ignoró el impulso de preguntar el nombre del muchacho! ¿Y por qué no hizo esa pregunta tan básica? Vaya, ¡por su maldita obstinación de rechazar a cualquier muchacho que se acercara para cortejarla!
Es interesante notar cómo sólo en momentos como ese, a solas y en silencio, personas como María son capaces de formular una autocrítica sincera sobre sus propias actitudes ante la vida. Eso era lo que estaba haciendo. María concluyó que su resistencia a aceptar el cortejo de cualquier joven —ya otros muchachos valientes, pero carentes de la paciencia requerida, lo habían intentado— se relacionaba con el afán de conocer cómo afectaría eso su rutina. Estaba recelosa de volverse frívola, de sobreestimar la vanidad y usar en beneficio propio una pequeña parte de la riqueza de los príncipes para alimentar a su familia.
«Además de buena hermana, también eres una buena hija. Tus padres deben estar muy orgullosos de ti, María Hanson».
Las palabras del príncipe tintinaban en su cabeza como monedas dentro de un pequeño cofre agitado por un niño. María se preguntaba si merecía el elogio real y cuál sería el precio a pagar en vida por merecerlo, si la mitad de aquello fuera verdad.
Pero nada resultaba tan difícil de olvidar como el momento en que el príncipe se retiró en dirección a la Majestad, cuando ella al fin distinguió a la perfección aquel rostro debajo de la capucha.
«Son personas como tú las que me hacen admirar a la plebe como no hago con ninguna familia noble».
«Semidioses, ¿por qué no existe un Rey para la nobleza y un Rey para la plebe?». Aún medio embobada por el inesperado encuentro, ese pensamiento dio inicio a un modo de razonar que ella nunca había experimentado. ¡A partir del razonamiento fantasioso sobre la posible existencia de dos reyes nacía el verosímil —o acaso inverosímil— razonamiento sobre la existencia de dos príncipes! Si el que estuviera razonando aquello hubiera sido João, desde hace tiempo habría descubierto aquello que la hermana tardó horas en descubrir.
—¡So idiota! ¿Cómo no me di cuenta hasta ahora? —María se concentró para recordar las palabras exactas de João y Ariane, las mismas que antes ignoró y ni tenía idea de haberlas escuchado.
«¡La reina Terra presentó el espectáculo! Toda la familia real estaba en el Palco de la Majestad».
«¡Es verdad, María! ¡Hasta esas dos guapuras de príncipes!».
Pausa.
No, no toda la familia real estaba en el Palco de la Majestad. No era posible. ¡El príncipe Axel se encontraba afuera y no podría haber estado en dos lugares al mismo tiempo! ¡Eso era un hecho innegable e indiscutible! De lo contrario, ¡que la internaran en un sanatorio!
Tener acceso a una información de tal naturaleza se estaba convirtiendo en un problema, pues a partir de allí generaría otras preguntas en cadena, la primera de ellas casi en forma instantánea, sin pedir permiso: ¿por qué? Seguida de otras como: ¿por qué el príncipe no se preocupó por ocultarse ante ella si se trataba de un secreto real? O: ¿por qué diablos se encontraba afuera, sudoroso y agitado?
Estas eran sólo las primeras de las próximas decenas de preguntas.
En definitiva, aquella noche no sería una de las más cortas para María Hanson. En realidad, hasta ese momento de su vida se convertiría en su noche más larga. Y si cualquier otro razonamiento no parecía llevar a ningún lugar, al menos le quedaba una certeza después del trabajo mental al que se sometió: «Existe algo equivocado en la familia real».