

11
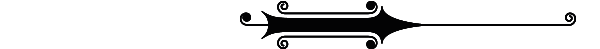
Si el grupo de niños fue a todas luces el primero en entrar, también fue el último en salir. Pero ninguno de ellos protestó, pues el atraso no sólo se justificó por la espera para que aquel tumulto de mil personas vaciara la casa de espectáculos, sino también porque tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a los actores de la cautivadora obra de teatro que acababan de presenciar.
João registraba cada encuentro en un cuaderno que llevaba consigo y que más parecía un pesado libro sin nada impreso. Aquellas páginas registraban mucho de sí mismo: poesías infantiles, dibujos al azar, redacciones sobre brujas, príncipes y dragones, uno o dos mensajes escritos por él u otra persona, y ahora autógrafos de actores consagrados. Todo le parecía excitante a este niño. Entrar en un camerino, ver a los actores levantarse, firmar su cuaderno, sonreír o escribir dedicatorias en las páginas de su fiel compañero: ese mismo compañero que recibió un día en sus páginas un poema infantil, donde se declaraba un sentimiento raro, que se avivaba cada vez más, por su amiga Ariane Narin. Esto no duró mucho tiempo, pues sé muy bien que su hermana María leyó esos versos, João lo descubrió y entonces arrancó la página de la vergüenza.
Como surgió el nombre de Ariane, admito que ella también representaba en ese momento la excitación viva. Por más que fuera tratada como atracción una y otra vez, no era el tipo de niña de sonrisa difícil. Siempre que podía distraer la mente y olvidar lo sucedido —propósito que habría conseguido de no ser porque siempre había alguien que se lo recordara—, ella sonreía y se mostraba como una niña relativamente animada y feliz. La explicación de tal comportamiento es sencilla: como ya he relatado, Ariane fue criada por sus padres con sobreprotección, con la idea de que el mundo era bueno y por lo tanto no existía nada más allá de la bondad en sus tierras. Sin embargo, tras lo sucedido con su abuela y pasado el trauma de conocer la existencia de dos puntos de vista siempre en lucha para defender aquello que representaban, Ariane le dio un triple valor a la vida. Pregunten a cualquier soldado que haya visto de cerca la muerte si no valora todavía más la oportunidad de estar vivo, junto con los latidos en el pecho de un ser humano y el mundo que lo acoge. Ariane sabía de eso, y al contrario de un soldado, que por lo general vivía unas dos decenas de años antes de ser llamado a filas, ella lo descubrió a los nueve.
—¡Ah, usted estaba liindaaa! —João no necesitó mirar para saber que Ariane hablaba con Ligia Sherman, la actriz que interpretaba a la reina Terra.
El niño adoraba la forma de ser de Ariane, por más extravagante y llamativa que fuera. No sé explicar bien el motivo, pero en ese momento él recordó cómo había conocido a la muchacha. En ese momento ya nadie lo podía llamar «crío», pues había cumplido trece años y dejado atrás los doce, pero ese no era el caso. En realidad João Hanson estaba terminando otro año escolar y faltaban unos pocos días para cumplir diez años cuando reparó en un grupo de muchachos que rodeaba a una niña rubia de apariencia asustada; cierto, tú y yo sabemos que era Ariane Narin, pero en aquel tiempo él no.
—¡Eh, Caperucita Roja! ¡Caperucita Roja! ¿Sabes para qué es eso tan grande? ¡Para comerte! —la provocación partió de Héctor, uno de esos muchachos que parecen estar presente en cualquier institución escolar y, a falta de mayores atractivos, intentan imponerse por la fuerza y el menosprecio hacia las personas menores que él.
—¡Mi nombre es Ariane! —respondió furiosa aquella niña de diez años.
—¿Ariane? ¡No! ¡Yo prefiero Caperucita Roja! ¿Y ustedes, amigos? —Héctor hizo la pregunta a su banda de seguidores, esos bellacos sin personalidad que también parecen infestar cualquier institución de enseñanza en cualquier época o escenario.
—¡Caperucita Roja! ¡Caperucita Roja! ¡Caperucita Roja…! —era lo único que los tontos amigos de Héctor repetían en esta escena patética.
Ariane se calló. Mantenía una expresión enojada. Como dije antes, si dependiera de ella, poco a poco olvidaría el trágico acontecimiento, pero las personas simplemente se lo impedirían a lo largo de su historia. Ese día João intercedió en su favor, y fue sólo la primera vez de tantas que vendrían en el futuro.
—Eh, Héctor, ya que estamos hablando de ropa, ¿qué tal si describimos la piyama de animalitos que te compró tu madre en Cute-Cute? —el veloz raciocinio de João funcionó de manera fulminante, aunque es necesario comprender por qué una frase así salvó a Ariane de mayores humillaciones.
Para que se entienda este razonamiento y el éxito de João en aquel momento, debemos pensar como un niño de diez años. Es cierto, lo que dije que dijo no parece la frase de un niño de diez años, pero esa fue la idea contenida en sus palabras. Lo importante es que funcionó.
Primero, Cute-Cute era la sastrería de ropa para niños más popular entre las madres de la ciudad de Andreanne a causa de su calidad. Toda madre terminaba un día por encargar a uno de esos sastres la ropa de sus hijos, y eso sucedía con todos los niños, con excepción de los que no estaban en condición de comprar ni siquiera un pan, no digamos ya ropa de marca. Pero incluso las familias incapaces de comprarlas poseían al menos una prenda de Cute-Cute; luego sabremos por qué.
Bien, si todos los niños tenían de una forma o de otra una prenda de Cute-Cute, ¿en qué consistió entonces el comentario genial de João? De nuevo, piensa como un niño de diez años. Cuando se está cerca de la preadolescencia, muchas de las cosas «normales» para un niño se vuelven «anormales» para un adolescente. Como el preadolescente no está de un lado ni quiere estar del otro, comienza a distinguir entre lo que es bueno para él y una vejación ante sus amigos.
Y convengamos en que usar ropa de una sastrería llamada Cute-Cute se incluía en esta última categoría.
¿Los niños de diez años no deberían ser considerados todavía como niños? Sí, deberían. ¡Pero explícaselo a ellos! Creo que ya entendiste, ¿no? En determinado momento de la vida, los niños comienzan a creer que usar la ropa de una sastrería con el nombre de Cute-Cute constituye la mayor vergüenza por la que se podría pasar. Así, las madres juntaban esas prendas inutilizadas por «fuerza mayor» para donarlas a los hijos de aquellas familias sin dinero ni para comprar un pan. ¿Cómo sabía João que la madre de Héctor había comprado una piyama en Cute-Cute? Esta bien, él no lo sabía, pero razonaba con velocidad. Por más crecidos que se creyeran, todos en aquella escuela tenían —a regañadientes— una piyama encargada allí, ¡y que tire la primera piedra quien lo admita! Es el típico caso en que las personas se apresuran a señalar en los demás aquellos defectos que existen en sí mismas, lo cual no es exclusivo del universo infantil. ¿Acaso Héctor no lo podría haber negado para después reírse como si João hubiese dicho una gran broma? Sí, hubiera podido hacerlo, pero la posibilidad de que João en realidad hubiera visto a su madre saliendo de Cute-Cute con la piyama de animalitos le bloqueaba la voz en la garganta.
Quizá preguntes: ¿por qué entonces el idiota de Héctor no acusó a todos de tener también piyamas de esa tienda? ¡Vaya! ¿Acaso no prestas atención a nada de lo que digo? ¡Eso sería admitir que él en verdad tenía una piyama de animalitos de Cute-Cute! Y él prefería la muerte a eso. Sin embargo, ante el silencio del valentón, João decidió cerrar con broche de oro y extendió los brazos para decir algo que solía escuchar de su padre:
—¿Ya vieron? ¡El que calla otorga!
Eso fue cruel. Muy, muy cruel. No era necesario, ya había derrotado a Héctor y transferido la atención de la pequeña Ariane hacia su agresor verbal. Los amigos de Héctor, si es que las personas que se prestan a tales papelones tienen amigos, miraron en su dirección, se miraron unos a otros y masacraron sin compasión ni piedad a aquel al que antes seguían como a su pequeño líder:
—¡Eeeh! ¡Es el mariquita Cute-Cute! ¡Mariquita Cute-Cute!
Héctor se puso colorado. De rabia, de vergüenza. Tantos sentimientos juntos al mismo tiempo. El pobre infeliz mal sabía que, en aquel momento, aquel apodo, Mariquita Cute-Cute —convengamos en que suena mucho peor que el de Caperucita Roja—, lo acompañaría por el resto de su vida, aun cuando fuera mayor, decenas de años más viejo que en esa época. A causa de esto tendría dificultad para relacionarse con las muchachas, pues ellas saben ser tan crueles como los hombres cuando descubren casos como aquel. Incluso en su futuro empleo como leñador —mucho tiempo después del final de esta historia— escucharía bromitas como la siguiente.
—¡Cuiden de no derribar ese árbol en la cabeza del Mariquita Cute-Cute!
Si João hubiera sabido que se encontraba eternizando aquel apodo, no lo habría hecho. Al menos así lo considero. No de esa manera. Pero nada de eso importaba entonces. Importaba, sí, que aquello desvió la atención de Ariane Narin y que Héctor nunca más se atrevió a pronunciar el nombre de Caperucita Roja, con tal de no escuchar en respuesta la tonadita de Mariquita Cute-Cute.
Y si Héctor no olvidaría jamás la figura de João, Ariane tampoco lo haría.
Eso era todo lo que a él le importaba.