

44
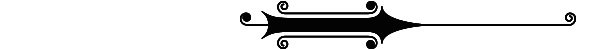
EEl día de la guerra llegó.
Esta vez fue señalado por dos estrellas de dos de los mejores semidioses que han existido y que brillaron más fuerte al anochecer. Sin embargo, la guerra comenzó en la tarde, cuando aún había luz para iluminar el escenario que vertería la sangre que sería absorbida por la tierra. Así funcionan los escenarios de guerra: como receptáculos de plantas carnívoras que se alimentan de la muerte de cadáveres sin nombre ni identidad.
Robert de Locksley pensaba en eso mientras iba al frente de su ejército de niños huérfanos, los nuevos niños alegres, camino de un viaje acaso sin regreso.
«¿Cuántas guerras serán necesarias para que tengamos un poco de paz?».
El lugar era un claro abierto, donde soplaba un viento frío capaz de hacer temblar a un hombre, ubicado en la línea divisoria del condado de Sherwood y el reino de Stallia, donde el sol había derretido un poco de la nieve acumulada por el invierno.
Ellos llevaban armas en las manos. Armas cortantes. Armas capaces de traer la libertad mediante la muerte violenta. Tanto del hombre que las portaba como del que combatiría con él en pro de la creencia de conceptos que serían impuestos.
«El amor sólo se encuentra en la libertad».
Ellos caminaban despacio. Caminaban sin miedo. Como si supieran que el mundo estaba a su favor, sin importar lo que ocurriera. Como si el mundo fuera justo con el hombre libre.
«Pero la libertad es un acto interno».
Como si lo correcto y la verdad caminaran de la mano de cada uno en aquel futuro campo de batalla improvisado. Pues el mundo, para ellos, incluso cerca de la muerte, podía ser bueno.
«Sólo para el hombre que no vive de rodillas».
El ejército de Stallia surgió al fondo. Los arqueros-espadachines. El mismo ejército que había vencido a los antiguos merry men y puesto de rodillas a todo un ideal pregonado por un hombre capaz de hacer que las personas murieran por él.
«El pueblo te considera un libertador, digno de un salvador del mundo».
Un hombre capaz de tocar el dedo del Creador.
«¿Tú también te ves así, Robin?».
Un hombre capaz de reclutar espíritus.
«Fue así, con esa duda, como todo comenzó».
A cada paso Robert de Locksley recordaba al Robin Hood adolescente. Y a cada paso incluso percibía la diferencia entre ellos día tras día.
«Yo represento un sueño».
¿Hasta dónde podría un hombre dictar los sueños de una humanidad sin tocar lo semidivino?
«Las personas creen en ese ideal por mi causa».
¿Por qué, al final, un ser humano o un ser de cualquier otra especie necesita siempre de un líder que le despierte sentimientos que él mismo adormeció dentro de sí, implorando, sin embargo, que algo o alguien los despierte?
«Si yo misma me conformé con mi destino, ¿por qué tú no?».
¿Por qué pasar la vida detrás de una búsqueda que dé significado a la existencia?
«Porque ningún hombre puede admitir la vida sin libertad».
¿Qué le falta a una persona para que ella misma tome las riendas de su destino, sin necesitar nada más que creer en sí misma y en todo lo mejor que viene de sí misma?
«¿Y por qué tienes que ser tú?».
¿Hasta dónde el ego humano es capaz de soportar la carga proveniente del altruismo más puro, el cual serviría de canal a fuerzas mayores? ¿Cómo puede una energía de vibración tan superior transmitirse mediante un instrumento tan burdo y falible como un ser humano imperfecto?
«Porque alguien tiene que ser».
Todo eso atosigaba a Robert de Locksley aquel día, a punto de ceder su lugar al anochecer de dos estrellas. A su lado, sus capitanes lo acompañaban.
«¡Ellos maduraron!».
Pequeño John mantenía la misma expresión hermética de veinte años atrás, mostrando un rostro que superaba la simpatía fuera de la guerra. Will Scarlet sonreía a la muerte como si aquella fuera la última broma, la broma mortal. El pelirrojo Much, el herrero, traía su propia marca en la armadura y en la de cada una que caminaba en el cuerpo de un hombre allí.
«No, ellos están esperando las condiciones necesarias para eso».
Estaba lady Marion, la mujer que merecería formar parte de su vida en ese plano y en cualquier otro de Mantaquim, si es que ellos merecieran un lugar en un reino de hadas después de la muerte. Una mujer que sería capaz de luchar por él una vez más.
«El hecho es que no te perderé de nuevo».
Y de morir por mucho más que eso.
«No otra vez».
Y estaban sus huérfanos. Huérfanos como cada uno de los merry men que enloquecieron a los nobles tiranos en el condado de Sherwood.
«Hay hombres más jóvenes que tú para hacer lo que deseas hacer…».
Niños cuyas vidas les quitaron a los padres muy temprano, como se los quitaron a Snail Galford y a Liriel Gabbiani.
«No, existen hombres más jóvenes que yo esperando que los dirija en lo que quieran hacer».
El ejército de Stallia, formado por soldados de menos de treinta años, observaba a aquella banda de niños, crecidos o no, caminando hacia ellos, y el sentimiento de cada arquero no era el mejor sentimiento del mundo. No tenía que ver con la pureza que rodea a la creencia del soldado ni con la soledad que habita el corazón de un asesino.
Robert debía llevar a casi mil trescientas personas con él a ese último sueño, contando a los jóvenes armados y a las personas sencillas que se unieron a la lucha. Stallia debía tener unos setecientos soldados y, aún así, estaba en ventaja porque eran soldados de élite experimentados contra jóvenes en su primera guerra. Hombres bien entrenados, que harían llover flechas y decapitarían cabezas con facilidad. Aún así, aquella podría ser una lucha justa.
Porque mil trescientos idealistas inexpertos podrían conservar la esperanza y soñar con la victoria contra setecientos soldados bien entrenados.
El problema era aquel sonido.
El hecho fue que, incluso cuando detuvieron la marcha, todavía se escuchó una marcha en el campo de batalla. Y era el sonido de esa marcha el que todavía resonaba, incluso después de que los arqueros de Stallia se detuvieran en posición, lo que asustaba a Locksley y a su ejército. Porque ellos sabían de quién era aquella marcha. Y en el momento en que ellos aparecieron en el horizonte y exhibieron el estandarte, la libertad de un hombre, si dependía de una guerra, pareció cada vez más distante. Mucho, mucho más distante.
Pues esa marcha incesante provenía de Minotaurus.
Los jóvenes observaron al ejército de Ferrabrás aproximándose y aquello sí que les dio miedo. Eran unos dos mil hombres que avanzaban bien armados y bien protegidos, caminando como una sola masa de fuerza y energía bruta. Un ejército capaz de aplastar al menos dos veces al que caminaba en dirección opuesta, y sin esfuerzo.
El ejército de Locksley paró y observó temeroso. El de Minotaurus marchaba por un lado de aquel claro, flanqueando al ahora pequeño ejército de Locksley que, en ese momento, se convertía en una mera tropa ante lo que observaban a su vez. Todos respiraron hondo y pidieron la ayuda del Creador por un milagro semidivino, o por un buen pasaje hacia la muerte.
Minotaurus tocó su corneta, anunciando la inminencia del ataque.
Los arqueros de Stallia armaron sus arcos.
El herrero Much se acordó de lo que había dicho a Locksley y a Pequeño John hacía días, que parecían demasiado lejanos a cada segundo.
«Antes de morir, mi padre había recibido la visita de Tuck. Y nuestro fraile es ahora un hombre diferente. Un hombre santo».
Entonces llegó la primera sorpresa de ese día.
«A partir de su visita, mi padre comenzó a creer que tú no morirías en aquella prisión».
Los arqueros de Stallia perdieron la orientación cuando, a una orden del líder de Sherwood, cerca de mil trescientos jóvenes soltaron sus armas, como si ya no soportaran cargarlas. Y el ejército de Locksley se desarmó en plena guerra.
«Porque él comenzó a creer en la fe».
Los arqueros detuvieron las flechas listas para ser disparadas y miraron a su comandante.
La orden fue que se armaran de nuevo.
«Comenzó a creer que existe un Creador que vela por nosotros».
Entonces, el segundo acto. A una sorprendente segunda orden, resonaron ruidos metálicos y las armaduras de guerra cayeron al suelo sobre la nieve derretida.
Y una vez más los arcos fueron desarmados. Y nadie supo bien qué hacer. El motivo era evidente y lo bastante fuerte para erizar el cabello del soldado más frío.
«La guerra endurece el corazón de los hombres».
Debajo de cada armadura, pintada en cada camisa, la bandera de Stallia estaba en el pecho de cada uno de aquellos niños. Incluso en el de Robert de Locksley.
«La ternura lo atenúa».
Y Stallia entendió que Sherwood no estaba allí para la guerra, sino para una propuesta de paz, difícil de ser rechazada.
«Y que, de vez en cuando, cuando lo merecemos, los milagros suceden».
El ejército de Minotaurus presente consideró el momento como una afrenta. Y sus comandantes estaban seguros de que no perderían a Robert de Locksley dos veces. No dejarían de impedir cuanto viniera de aquel hombre aquella vez. No dos veces. No más.
Una corneta de guerra emitió un sonido estridente. Y ante los arcos de Stallia que fueron bajados y no parecía que se levantarían de nuevo, las ballestas de Minotaurus apuntaron hacia lo alto.
Y dispararon en dirección a los niños de Sherwood.
Aquel día el mundo giró despacio. Lo que ocurrió resultó tan extraordinario, que fue contado por bardos de manera infinita en cada nueva generación, muchos años después de que sucedió esta historia, pues lo que latió en el corazón de aquellos niños ese día no fue apenas una mezcla de fe, coraje y determinación. Era la desesperación de niños sin patria, implorando por una que los adoptara. De seres sin espiritualidad, implorando por un Creador que les probara su existencia. Y que les demostrara que, en verdad, todo aquello por lo que vale la pena vivir existe en la vida.
Locksley y sus capitanes veían al mundo corriendo de esa forma más lenta. Y en sus oídos escuchaban una música lírica, poética, tranquila. Tal vez la música perfecta para que una persona realizara un buen pasaje, si alguien un día hubiera tenido la intención, o la pretensión, de crear una música así. Un sonido semidivino capaz de hacer que el hombre creyera que, a veces, en la historia de la humanidad, algunas fallas pueden, sí, ser analizadas y comprendidas. Y, mientras hubiera esperanza, incluso corregidas.
«¿Crees en los “devas”, Robin?».
Ante una lluvia de flechas que subían, listas para descender en una parábola fatal, casi mil trescientas personas se arrodillaron y pusieron su vida en las manos de algo más grande que ellas. Un Creador. Una unión del sueño de miles de semidioses. Una plegaria de hadas. O quién sabe qué haya sido ese algo que dio vida a la humanidad. Al final, fuera lo que fuera, ellos esperaban por él aquel día, al punto de dar sus propias vidas por la prueba de esa existencia, en el mayor autosacrificio de la historia de aquella humanidad.
«Creo en los sueños. Pero no mucho en los milagros».
Casi mil trescientas personas, incluyendo a Robert de Locksley, se pusieron de rodillas.
Sólo una permaneció en pie.
Liriel Gabbiani extendió los brazos hacia arriba y los cruzó. Cerró los ojos. Y se esforzó, pero esta vez el dolor que antes venía de la frente vino desde el pecho. Y el mundo ya no sólo giró despacio. Lo hizo a otra velocidad, desde su interior y al mismo tiempo hacia adentro.
Y a través de ella.
«¿Entonces ella es nuestro milagro?».
Comenzó como una onda. Y esa onda generó reflejos. Liriel sentía cada flecha avanzando en dirección a una vida a sus pies, y sentía la responsabilidad que fluía a través de ella, coordinada por la fe que movía cada latido de vida. Poco a poco las flechas parecían convertirse en estrellas. Astros que se tensaban y generaban combustiones con la implosión de sí mismos. Una energía generada en cadena que pasaba de un punto a otro a una velocidad y a una intensidad infinitas. Cada vez que esa intensidad aumentaba, ella creía que su cuerpo también implotaría, pero aun así ella se esforzaba.
«Muévela».
Y la movía. Liriel Gabbiani descruzó las manos por encima de su cabeza, abriendo los brazos y bajándolos hasta los muslos en un solo movimiento, entregando su destino también a algo más grande que sólo podía ser tocado por sentimientos manifestados por la voluntad e ilimitados por la fe.
Y fue así como los pasmados ejércitos de Stallia y Minotaurus vieron una lluvia de flechas afiladas y a velocidad creciente desviarse de casi mil trescientos corazones que latían vivos y latían con fuerza, como si no aceptaran ser verdugos de sus muertes ni clavarse como banderas alrededor de los arrodillados.
Sin tocar a ninguno.
«¿Por qué quieres tanto revivir esa sociedad secreta, negro? ¿Qué es lo que no me estás contando?».
Todo parecía ocurrir mucho más lento que la velocidad a la que corre el mundo. Y el sol se puso para ellos. Cuando cada una de las más de mil flechas se clavó en el suelo, los hombres se levantaron y caminaron hacia la tropa de Stallia. Con uno de ellos al frente.
«Porque él dependerá de nosotros».
Liriel, sin fuerzas, cayó agotada hacia atrás, y Snail Galford la tomó en sus brazos como si se tratara de la mujer más importante del mundo. Y allí permaneció de pie, sin importarle el resto del mundo.
Había centenares de personas caminando frente a él y otras miles armadas a su alrededor.
Snail Galford sólo veía a aquella en sus brazos.
Los soldados de Stallia guardaron sus armas y, a una orden de sus superiores, asumieron la posición de descanso, con las manos atrás, a la espera de la aproximación pacífica de sus enemigos.
Minotaurus ordenó que las espadas se desenvainaran para preparar un ataque frontal.
Locksley y su ejército no los miraron. Habían sido testigos de un milagro en aquel campo de batalla, y ese milagro reverberaría por el resto de la existencia sin importar lo que sucediera o lo que les quitaran, incluso sus vidas.
Sin embargo, los milagros no tienen límites.
Y aquel día, por más que ellos ya no esperaran nada más de su Creador, sucedió un segundo milagro.
Fue cuando se escuchó otra vez una marcha. Sólo que esta vez Minotaurus estaba detenida y Stallia ya se había rehusado a luchar.
El sonido de la nueva marcha en el campo de batalla esta vez era mucho mayor y contundente que los anteriores. Más vibrante. Más poderoso. Más semidivino. Centenares de jóvenes descubrieron que no estaban listos para morir cuando comenzaron a llorar en pleno campo de batalla ante la esperanza de sobrevivir de aquel embate. Y de todo lo que venía con esa esperanza.
La justificación era magnífica.
Arzallum había llegado al campo de batalla.
Eran aproximadamente cinco mil hombres con armaduras de guerra y el estandarte de la espada que se cruzaba con un escudo, debajo de un dragón.
«Hoy soy un hombre libre, Tuck».
Cinco mil hombres capaces de aplastar al ejército que Minotaurus había creído suficiente aquella noche y aún a los arqueros de Stallia. Juntos.
«No, aún sigues encadenado a tus ideales».
Un ejército que anulaba al de Minotaurus en aquel campo de batalla.
«¿Y cómo me podría desprender de ellos?».
Un ejército que traía al rey de Arzallum y a la princesa de Stallia al frente, dispuestos a otorgar a Sherwood la libertad delante del imperio de Ferrabrás.
«Deconstruyendo».
Y fue así como Locksley caminó con sus niños a la libertad y, en sus oídos, aún escuchaba aquella música lírica, que tocaba su sueño. El sueño ante sus ojos en el momento que se arrodilló ante el comandante de Stallia, con humildad.
«Date cuenta de que Sherwood y Stallia no tienen que ser enemigos».
Y sus soldados hicieron lo mismo.
«Entiende que para liberar a Sherwood hoy no se necesita una revolución».
Y los soldados de Stallia hicieron lo mismo.
«Basta una evolución».
—¡Basta una evolución! —había dicho él.
Aquella frase resonaba en la mente de un Robert de Locksley libre, cuyas lágrimas en los ojos ante corazones pisando en la nieve decían más que lo que cualquier poeta podría expresar.
Y sin disparar una sola flecha, y sin matar a un solo hombre, el sueño del muchacho que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, en busca de una forma de llevar justicia a su condado, comenzó a suceder.
«Eso me daría paz interna. Pero no traeríamos libertad a estas tierras con eso».
En sí mismo. En los hombres a su alrededor. Y en cada espíritu reclutado por él.
«La traeríamos si cada hombre siguiera el ejemplo».