

35
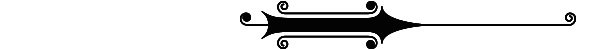
La princesa Blanca Corazón de Nieve estaba acostada dentro de una caja de vidrio, en la aldea de La Mina, al pie de la montaña de maestre Orgullo. Cada una de las Siete Montañas poseía una aldea al pie, y la raza enana presente suele reflejar las principales características de su maestre. En la montaña de maestre Orgullo, donde los otros maestres gustaban de reunirse cuando era necesario, la mayoría de los enanos se dedicaba a estudiar las escrituras e intentar progresar en el plano espiritual, dedicados como monjes en busca de orientaciones semidivinas.
En todo momento el pueblo enano manifestaba su solidaridad en relación con aquella triste historia y depositaba arreglos de flores o ponía velas encendidas al pie de aquel monumento de vidrio. La princesa dormía como si estuviera muerta, dentro de su caja de cristal cerrada. La piel de vidrio, cada vez más áspera y reflejante, ya había tomado casi todo el cuerpo, subido por el tronco y pasado por el cuello. En ese momento aquella costra que recordaba al vidrio comenzaba a invadir el área alrededor de las orejas y de los ojos, en dirección a la boca y la nariz.
—Maestro —dijo un monje enano, discípulo de maestre Orgullo—, ¿no podemos hacer algo más, aparte de rezar con fe por la princesa de Stallia?
—Si rezan con fe al Creador por alguien en un deseo de altruismo, ¿qué pueden temer?
—Pero, maestro…
—Si el Creador está con ustedes, ¿quién estará en contra? Humanos o enanos, todos somos creaciones amadas por los semidioses. Existen razas preferidas, pero ninguna de la cual deban arrepentirse.
—Además de nuestra fe más profunda, maestro, aún así se necesita un milagro —insistió el discípulo.
Y un ruido ensordecedor comenzó a apoderarse de las estrellas de las Siete Montañas. Las luces invadieron el cielo oscuro, llamando la atención de miles de enanos que se amontonaron en cada aldea para señalar aquello que surgía de los cielos y se preparaba para descender en la montaña de Orgullo.
El discípulo y Orgullo miraron aquello que se aproximaba. El maestre enano era todo sonrisas.
—No, sólo se requiere fe.