

28
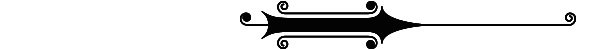
En Sherwood, los preparativos para la guerra que definiría el futuro de aquella provincia estaban en marcha. Jóvenes inflamados por discursos inspirados se unían a las filas de los revolucionarios, apoyados en el conocimiento general de que Robert de Locksley estaba de vuelta, esta vez para liberar aquellas tierras. Snail Galford continuaba entrenando niños huérfanos de las más diversas especies y nacionalidades, y el mundo giraba cada vez más ufano y peligroso cuando pasaba por allí.
—Robert, los preparativos marchan como pensamos, pero aún tenemos un problema grave —dijo Pequeño John.
—Lo sé. Todavía debemos enfrentar a dos ejércitos en el mismo campo de batalla.
—¿Y cómo vamos haremos eso, Robert? ¿Cómo lo haremos sin Arzallum?
Robert soltó el aire con pesadez. Aquello comenzaba a irritarlo. Arzallum debería haberse unido a él. Al menos a su causa. Cualquier hombre que amara la justicia lo habría hecho, ¿no?
—Robert…
Sin embargo, sabía que aunque resultara difícil de admitir, era otra cosa la que lo incomodaba tanto y lo despojaba de su visión siempre clara de los próximos pasos.
«Dime, ¿por qué crees que Stallia mantiene hasta hoy a Sherwood bajo su poder?».
Era el monje. El ex revolucionario. El pacificador.
«Es por tu causa, Robin».
El santo.
—¡Robert!
—¿Qué pasa, caramba? —le gritó a Pequeño John—. ¿No ves que me estoy muriendo por esa respuesta? —él comenzó a hablar alto, aunque pareciera hacerlo consigo mismo—. ¿No ves que intento hallar una salida para vencer este desafío? ¿Es tan difícil que las personas entiendan que es por ellas que yo estoy… por qué debo resolver todo solo?
—No tienes que hacerlo.
—¿Dónde está el milagro prometido? ¿Por qué nadie va a la tumba de Merlín, corta una flor y se la entrega a Ferrabrás? Tal vez su corazón se purifique y desista de entrar al campo de batalla y diezmar inocentes u opositores.
—Estás perdiendo el enfoque —dijo un irritado Pequeño John.
—¿Ah, sí? ¿Lo estoy haciendo? —volvió a gritar—. ¡Entonces probemos ahora tu milagro tan buscado!
Robert cogió un arco y una flecha de encima de una mesa y salió de la cabaña, dirigiéndose con pasos apresurados hacia dos jóvenes que comían frutas. Pequeño John corrió asustado detrás de él. Había un grupo de niños conversando, mientras que al fondo Snail Galford y Liriel Gabbiani hacían lo mismo.
Robert se aproximó a los dos con una mirada muy poco amistosa y preguntó:
—¿Es ella?
A Snail no le gustó el tono. Pero respondió:
—Sí.
A Liriel no le gustaron el tono ni su propio intento por descubrir lo que significaban aquellas cortas palabras.
—¿Entonces ella es nuestro milagro? ¿Es la chica especial? ¡Veamos de una vez cuál será el futuro de Sherwood en sus manos!
Y Robert de Locksley empujó con brusquedad a Liriel hacia un árbol. Snail Galford y Pequeño John se quedaron sin saber cómo reaccionar, un poco conmocionados con la actitud y aquel temperamento explosivo que no eran de él. Locksley había entrado en la historia como un idealista, bromista justiciero, realizador de malas y mortales pasadas.
Pero el hombre que estaba allí era distinto.
—¡Quédate ahí! —le ordenó a ella cuando la empujó contra el tronco del árbol.
Locksley se apartó unos cien metros. Tal vez un poco más.
Entonces, para conmoción general, preparó el arco y la flecha y los apuntó al corazón de Liriel Gabbiani.
«¿Acaso has visto regresar a una flecha?».
Lady Marion vio la escena de lejos y corrió hacia él.
—¡Robert! ¿Qué crees que estás haciendo?
—¡Locksley! ¡Detente, Locksley! —gritó Pequeño John, desesperado. El corazón de Snail Galford latía tan acelerado, pero tanto, que los latidos reverberaban en su caja craneana y tocaban música en el cerebro.
—¿Ustedes no creen en un milagro que nos salvará en una Nueva Era? ¿Por qué no conocerlo de una vez?
«Cuélguenme en una garrafa, como un gato…».
Los dedos comenzaron a liberar la flecha. Y el arco imploró por la liberación de la cuerda.
«… y tiren de mí…».
—¡Locksley!
—¡Robert!
«… y quien tire de mí».
—Si ella no lo logra, bueno, ¿no moriremos todos en el campo de batalla de todos modos? ¿O clavados en la plaza pública como Adam Bell?
«… dejen que reciba palmadas en los hombros…».
Él decidió que aquello ya había sido suficiente como para servir de catarsis a todo lo que sentía últimamente, así que se preparó para bajar el arco.
«… y que lo llamen…».
Fue cuando escuchó el último grito.
«Adam».
—¡Robin! —gritó Marion, y el apodo le pegó en el fondo de sí, pues le traía de nuevo el recuerdo del monje y sus palabras. Recuerdos de una parte de él que cada día parecía más distante y difícil de evocar.
El resultado fue que los dedos vacilaron y la flecha se soltó.