

25
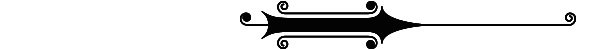
El caballero de la barba desaliñada incluso pensó hacer algo para evitar aquel ataque súbito, pero ya era demasiado tarde. Cuando los soldados corrieron para echársele encima, también Héctor Farmer y Paulo Costard sintieron que sus corazones se aceleraban ante esa situación, de por sí fuera de control. Pues una cosa es la pretensión de ver a alguien humillado, despojado de algo, deshonrado o tal vez preso, y otra es querer ver muerta a esa misma persona.
Ariane Narin gritó desesperada el nombre del joven al que había aprendido a amar. María Hanson gritó el mismo nombre. Pero nadie llegaría antes de que aquel alucinado y su espada se encontraran contra un João Hanson en temblorosa posición de guardia, que tan sólo sujetaba una gruesa espada de madera.
Ariane, en automático, por reflejo involuntario, buscó a la Banshee en los alrededores, temiendo ver a la llorosa pelirroja.
Y descubrió que al menos esa tarde ella no estaba allí.
La espada de acero chocó contra la de madera, y por más que esta última fuera una réplica, tenía suficiente grosor y peso para resistir los primeros embates. Si bien comenzó a desgastarse a cada golpe, aguantó la mayoría y todos cuantos fueron necesarios. Incluso más que lo suficiente.
Las láminas se cruzaron a toda velocidad, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
«Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha…».
Los soldados se paralizaron por un momento, impresionados y estupefactos por lo que veían. El hecho era que, a pesar de la visible inexperiencia y el miedo que lo recorría en su primer combate real —y en consecuencia en todos los que vendrían—, los movimientos de João Hanson eran los de un aprendiz bien entrenado.
Un aprendiz en acción.
Un aprendiz de espadachín.
«¿Qué es eso que cuentas de “izquierda para allá”; “derecha para acá”? ¿Ahora tomas clases de baile?».
Un aprendiz dedicado, que consagra buena parte de su tiempo a perfeccionar una técnica enseñada por alguien competente.
«¡No, rayos! Esto es de la clase de… ajedrez».
Y fue entonces, sólo entonces, cuando María Hanson abrió los ojos, su corazón se detuvo y ella comprendió.
«Izquierda, derecha, izquierda, derecha…».
El conteo. La maldita jugada de ajedrez. El paso de baile.
«¿Jugadas de tablero?».
El mantra.
«Más o menos…».
La espada de madera de João Hanson chocó velozmente una vez por la izquierda con la del atacante del bigote.
«Izquierda».
Y después, otra por la derecha.
«Derecha».
Y todavía a una velocidad impresionante, de nuevo por la izquierda y de nuevo por la derecha, una, dos, tres, cuatro veces más.
«Izquierda, derecha, izquierda, derecha…».
De súbito, João levantó la espada por encima de su cabeza, preparado para descender con ganas desde arriba y rajar el cráneo de su adversario. Por reflejo, el bigotón movió su espada en esa dirección, en una reacción defensiva.
«Una finta…».
Fue cuando la gruesa espada de madera descendió como si fuera un hacha en dirección a la rodilla izquierda del enemigo.
La rótula del espadachín se salió de su lugar.
«Abajo…».
¡El cuerpo del bigotón se arqueó en el suelo, mientras él gritaba! Y cuando el cuerpo arrodillado quedó más abajo, a su nivel, João Hanson finalizó sin piedad.
«Derecha».
La espada de madera descendió con tal violencia en dirección al rostro de aquel hombre, que un segundo antes del impacto el mundo pareció girar más lentamente cuando el arma explotó en decenas de astillas y pedazos de madera que salieron volando para todos lados, mientras el rostro del protector del conde Edmundo se volteaba escupiendo sangre, en medio de nubes de gruesos pedazos de árbol.
Ariane Narin corrió hacia João y se lanzó encima de él con lágrimas en los ojos, por el miedo de casi haberlo perdido por segunda vez.
Y entonces, cuando el rostro de ella se separó del hombro de él, ella hundió su lengua en la boca del muchacho y aquel fue el mejor beso de la vida de João Hanson.
Al fondo, María Hanson y los soldados reales presentes aún se veían conmocionados ante aquel adolescente que había puesto a dormir, y se podría decir que hasta había jubilado, a un espadachín experimentado.
Y eso sin hablar de las expresiones de Héctor Farmer y Paulo Costard.
El conde Edmundo ya no. El conde del odio no miraba a ese muchacho con rabia esta vez. Ni con desprecio. Ni con burla.
«Invoco la ley conocida como el Tribunal de Arthur».
El conde Edmundo miraba a João Hanson y lo único que sentía en aquel instante increíble era miedo.