

2
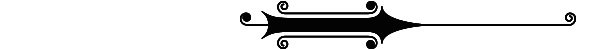
Robert de Locksley cabalgaba en el día frío, pero las palabras proferidas y grabadas en el éter permanecían en su mente, aleteando como una mariposa en una pared, confundida por el ángulo distorsionado de la luz de una vela.
—Te volviste un ídolo —había dicho el monje para iniciar el diálogo.
—Y tú, una divinidad —respondió el arquero.
—Nunca lo pedí.
—Ni yo.
El fraile se volvió hacia él y dijo sus palabras con una delicadeza tan grande que contrastaba con la dureza de su contenido:
—Mentira. Siempre quisiste convertirte en una celebridad.
—Pero no al precio que he pagado.
—¿Y qué te hizo cambiar de idea?
—La prisión cambia el alma de un hombre.
—No cuando el cuerpo ya es la prisión de la propia alma.
Locksley lo observó, intentando comprender el comentario. Y sin sopesar demasiado su propio entendimiento, tras una pausa dijo:
—Hoy soy un hombre libre, Tuck.
—No, aún estás encadenado.
—¿A qué?
—A tus ideales.
—¿Y cómo me podría desprender de ellos?
—Deconstruyendo.
—Eso me daría paz interna. Pero con eso no traeríamos libertad a estas tierras.
—La traeríamos si cada hombre siguiera el ejemplo…
Por más rápido que cabalgara, Robert de Locksley no conseguía huir de aquellas palabras.