

6
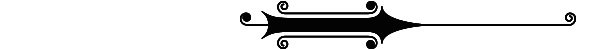
Había andado algunos kilómetros y era tiempo de saber si eran suficientes. Para los restantes conseguiría transporte en la parte trasera de las carretas. Era fácil para él conseguirlo. Era fácil para él conseguir cualquier cosa. Fuese agua, comida, aventón, hospedaje e incluso lealtad. Al menos cuando se trataba del pueblo plebeyo, aquel hombre conseguiría lo que fuera, aun sus almas. Le bastaba con pedirlas.
Llegó a un barrio de la periferia y anduvo por los caminos menos transitados para no ser reconocido. Pasó por los callejones y saludó a los indigentes. Pasó por bares, pero no entró en ninguno. Cada pared descascarada, cada muro sucio con pintas de frases que decían ser suyas, lo hacía reflexionar en su propia vida, en su propia jornada y en sus propios conceptos. Un grupo de adolescentes practicaba un juego con una bola hecha con calcetines y se detuvo a observar al sujeto barbudo que pasaba. Lo señalaron y cuchichearon entre sí. Cuando aparece ante nosotros un hombre cuya mitad se ha transformado en mito, resulta difícil creer en su existencia. Pues un hombre o mujer que es mitad mito no guarda mucha diferencia con un semidiós.
Personas humildes se le acercaban y le sonreían como no recordaban haberlo hecho jamás. Eran personas de vida, tratos y sueños humildes. Personas con vidas simples. Vidas tristes. Vidas enclaustradas por límites más allá de su control, pues incluso el más humilde puede tener un corazón con grandes sueños. Sonreían, agradecían y repetían su nombre con la entonación de un mantra sagrado.
Locksley.
Él continuó su camino en dirección a una hacienda. Algunos caminaban a su lado a la manera de los fieles, como si fuera Merlín Ambrosius, el Cristo de Nueva Éter. Y él les permitió hacerlo mientras le contaran sus historias y el estado actual de sus vidas ante la realidad de aquellas tierras. Y así lo permitió hasta llegar a aquella hacienda rústica. Allí les hizo una señal y todos entendieron.
Y dejaron que a partir de ese punto él continuara solo.
Locksley siguió en dirección a aquella hacienda y sus pies se ensuciaron con el fango. Escuchó el barullo de los puercos. Percibió el mal olor del estiércol y no encontró mucha diferencia del tufo que soportó durante tantos años encerrado en la prisión. Pasó directo por la entrada de la residencia, con el corazón ligero. Estuvo a punto de tocar la puerta de madera carcomida, mas presintió que la persona que buscaba no estaba adentro.
Entonces rodeó la casa.
Y la vio.
Ella usaba ropa que sólo los hombres debían usar. Hacía servicios que sólo los hombres debían hacer. No porque el sexo femenino resulte demasiado frágil para igualar al masculino, sino porque las mujeres son seres demasiado fantásticos para utilizar sus energías en labores indignas de sus sensibilidades.
Él caminó hacia ella y ella no lo escuchó. Los puercos seguían alimentándose e ignoraban al hombre que se aproximaba. Pero su sombra la alertó. Y a partir de la sombra, que sólo existía porque había luz en ese momento, la mirada de ella se encontró con la del hombre. La luz del sol iluminó a ambos y sus corazones latieron, plenos de vida. Ella dejó el saco de comida que tenía en las manos. Él soltó lo que fuera que llevara en ellas. Ella se quitó los pesados guantes. Él soltó el resto de su equipaje, que era casi nada. Y hubo un silencio, del tipo que precede al sueño o a la realidad que caracteriza la realización de un sueño. Pues es muy fácil saber lo que sueña el hombre que ama. Y más todavía la mujer que lo está viviendo.
Ella corrió. Las lágrimas dejaban marcas en su cara. Habían sido diecisiete años esperándolo. Es claro que hubo otros hombres en ese tiempo, pero nunca otro amor. Ellos entraban en su vida con la certeza de que había una fecha establecida para salir de ella, pues sólo un corazón que siente lo que ellos sentían es un corazón pleno.
Y bendito es el corazón frío que se calienta por amor.
Ella se lanzó en los brazos de él con la ropa sucia por el fango. Él sólo podía ver la belleza que existía y emanaba de ella. En ningún momento ella dijo algo. Ni siquiera el nombre que recordaba a un mantra. Por mucho tiempo permanecieron abrazados, sin decir una palabra. El silencio existía no porque no tuvieran nada que decirse después de tanto tiempo, sino porque, para dos almas que se reencuentran, no hay nada que requiera ser dicho, sin importar la cantidad de días, años o vidas transcurridas.
Entonces, del silencio que precede al beso, nació el primer sonido, que provino de él. El sonido que danzaba entre sus palabras, entre sus pensamientos y entre sus sentimientos. El motivo. El destino. La motivación.
Marion.
Un nombre pronunciado como un mantra.
Existen pocas, muy pocas cosas por las que vale la pena vivir y morir.
Y el amor es una de ellas.