

38
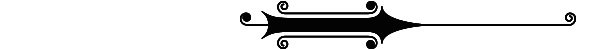
Era una aldea. Una aldea donde habitaban fieles y donde vivía un santo. Era un lugar rústico, cercano a un pequeño río, de donde las personas sacaban su sustento. Eran labradores, agricultores, hombres de campo. Eran personas rústicas que daban nombre a un lugar como Sherwood. La llamada aldea de Los Vientos era un sitio normal.
Pero ese día todo existía allí menos la normalidad.
Hacía algún tiempo la pequeña aldea había comenzado a recibir a personas de todos los rincones del mundo. Algunos venían para curarse las heridas del cuerpo. Otros, del espíritu. Algunos llegaban allí en busca de un sentido para sus vidas; otros, para asistir voluntariamente a todo lo que habían escuchado y comenzado a admirar desde la distancia. Algunos caminaban hasta allí por necesidad; otros, por curiosidad; otros más, por intuición.
No importaba, alguien siempre llegaba allí por un motivo.
Y todavía así la situación se volvió normal. La aldea comenzó a expandirse y a generar lugares rústicos, pero específicos para visitantes, dentro de las casas de las familias locales. Los hombres preparaban dulces típicos y las mujeres se presentaban en danzas, aún vivas entre la cultura nativa, para los forasteros sonrientes. Sin embargo, no hacía ninguna diferencia si el forastero llegaba con los bolsillos llenos o en la más absoluta miseria: la aldea de Los Vientos los recibía a todos, y lo hacía bien.
Pero cuando Robert de Locksley caminó por ella, su mundo ya no fue el mismo. Su mundo nunca más sería el mismo. Porque cuando un hombre que colecciona espíritus camina por un lugar como aquel, dotado de fe en forma pura, todo lo que pulsa en el mundo se expande lo suficiente como para contagiarlo todo alrededor.
Así, la cuestión era sólo esta: ¿qué sucede cuando dos fuerzas dotadas de la misma fe, pero caminando en direcciones contrarias, colisionan?
¿Es posible que una fe inamovible mueva a otra semejante?
¿Y cuál es la diferencia entre los caminos que una fe inamovible deja de recorrer?
Guiado por un joven monje vestido pobremente, Locksley caminaba. Pasó delante de enfermos y de personas con hambre de alimento para el cuerpo y para el espíritu. Personas por las cuales él luchaba, y por las cuales moriría si fuera preciso. Sabía, sin embargo, que no lo conseguiría si le faltara el último.
Si faltara aquel.
Y al pasar ante enfermos acostados en esteras de lianas trenzadas, lo avistó a lo lejos, y su corazón latió mientras traía, a cada pulsación, todos aquellos sentimientos que habitan la médula humana. Pero el hombre que veía estaba irreconocible. Vestía una sucia manta en diagonal, sujeta por el hombro, que apenas le cubría el trasero, las partes íntimas y la mitad del pecho. Se mantenía apoyado en un viejo cayado, con los hombros cerrados, de pie sobre un montón de piedras, sintiendo la brisa que daba nombre a la aldea de Los Vientos.
El cuerpo mostraba cicatrices de tortura en las partes expuestas. El cabello, que antes era espeso, ahora estaba casi completamente rapado. La barba, que antes era voluminosa, ahora no existía. El cuerpo, que se enorgullecía de ser grande, gordo y jorobado, ahora se mostraba flaco, raquítico y erguido. Y a cada paso que daba hacia él, Robert de Locksley se convencía de que se aproximaba a un hombre diferente de aquel que había conocido.
El príncipe de los ladrones se detuvo ante el hombre enflaquecido. La impresión que tenía era que en breve nevaría. La brisa fría se agitó un poco más fuerte. Y al fin pronunció el nombre, que cobró vida como si fuera un soplo más en aquella aldea de Los Vientos.
—Tuck…
El monje abrió los ojos.
Y el corazón del mundo comenzó a latir más rápido.