

29
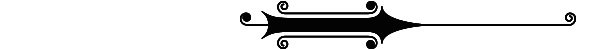
–¿Le echará porras hoy a Ruggiero, señor Rumpelstiltskin? —preguntó el rey Anisio Branford.
—Animaré a los mejores de este día, su majestad. No porque hagamos negocios con Ofir me vestiré con sus banderas.
Fue así como se inició el primer diálogo en el palco de los monarcas el penúltimo día. El rey Anisio se veía animado y fingía un exceso de confianza, no tan concreta por dentro como aparentaba por fuera. Era justificable: él también había visto a Axel casi caer el día anterior y sentía un frío en el estómago al imaginar cómo le iría a su hermano contra un guerrero tan distinto como el oriental que había llegado de los cielos.
—¡Si animarás a los mejores de hoy, entonces por lo menos sé que Gonta gozará de tu favor! —dijo el rey Segundo, en la expectativa de la entrada de su pugilista.
Cerca de allí el emperador Ferrabrás era lo opuesto al rey rival. Poseía un exceso de confianza que perceptiblemente no demostraba un solo asomo de duda de que su guerrero entraría en aquella arena y destrozaría a su adversario. Sentimientos opuestos que se disputaban puntos de vista. De vez en cuando uno y otro incluso se miraban.
Pero ninguno de los dos decía nada al otro.
—¿Cómo anda la relación entre tu padre y la condesa, Blanca? —preguntó el rey, volviéndose hacia la princesa.
—Como si fueran una sola alma. Tanto en pompa como en voluntad.
—¿No vendrá hoy?
—No. No le interesa el torneo sin su pugilista de Stallia. En realidad creo que incluso no lo tendría con él…
Anisio enarcó las cejas.
—Es sorprendente, ¿no?
—¿Me lo preguntas justo a mí? En este momento mi padre come fruta con una mujer que conoció hace pocos días. ¡El mismo rey que hasta hoy había sido incapaz incluso de llorar la muerte de su esposa!
Anisio movió la cabeza. Estaba por decir algo para confortar a su novia, pero la multitud comenzó a gritar.
Gonta entró en dirección al cuadrilátero. La abrumadora mayoría de las personas le aplaudió con vigor durante la tensa caminata, no porque Gonta fuera un ejemplo de luchador carismático, sino porque era él quien enfrentaría al pugilista de Minotaurus. Gonta caminó sin saludar al público, bajo los aplausos de pie del rey Segundo Branford, que sonreía como un niño que veía a su campeón llegar tan lejos. Había allí partidarios de Cáliz, pero eran ínfimos comparados con la gran multitud y con los escandalosos y fanáticos minotaurinos.
Y fueron esos mismos fanáticos los que comenzaron a gritar y a romper cosas y a tirarlas desde lo alto cuando Radamisto apareció en el otro extremo de la arena e inició también su caminata hacia el cuadrilátero.
La multitud se volcó en un abucheo histórico mientras el gigante blanco caminaba como si estuviera solo y nadie más existiera allí.
Era posible notar las marcas de los combates anteriores, tanto en él como en Gonta. Ojos hinchados y algunas marcas moradas repartidas. Hematomas y escoriaciones.
Aún así caminaban y miles de corazones lo hacían con ellos.
El juez los llamó a ambos al centro del cuadrilátero y comenzó a proferir cosas al parecer importantes sobre la ética entre pugilistas. Sin embargo, el ruido alrededor era tan grande, que resultaba difícil afirmar si alguno de los dos escuchó algo. El propio juez parecía pequeño entre los dos monstruos listos para combatir a la señal del…
El gong sonó.
En vez de avanzar uno sobre el otro, ambos se apartaron. Parecieron calentar los brazos y volvieron a la posición de guardia. El pueblo gritaba. Los calentamientos, sin embargo, eran diferentes. Gonta hacía movimientos amplios. Radamisto no.
En su última lucha el gigante blanco había sufrido de una o dos costillas rotas por el maldito y sorprendente pugilista de Fuerte. Esas costillas no habían sanado en tan poco tiempo y lo obligaban a replantear sus estrategias en el cuadrilátero. Radamisto comenzó la lucha con la guardia invertida, preocupado por proteger con los codos el lado izquierdo, donde estaba lastimado.
Gonta lo sabía.
El robusto pugilista de Cáliz golpeó primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La multitud vibró con él. Radamisto se defendía y se defendía. Recibía algunos golpes en el rostro y se defendía. Era notorio que su preocupación era proteger el lado lastimado y sobrevivir hasta el final del combate.
Sentado, Ferrabrás observaba el encuentro sin expresar emociones. Parecía incluso tranquilo, como un espectador que disfruta un espectáculo de mimos.
¡Gonta atacó y golpeó dos, cuatro, seis, ocho veces! Radamisto se defendía, recibía y se defendía. Y se defendía. Era notorio que prefería abrir un poco la guardia y recibir porrazos en el rostro que sufrir golpes bajos en la costilla rota. Y así siguió el ritmo hasta el final del round. Gonta golpeaba y golpeaba y golpeaba, y Radamisto evitaba los golpes con su guardia o sufría cuando los puños del fuerte adversario chocaban con violencia contra su rostro.
Así fue también el ritmo del segundo round.
Y el del tercero.
Centenares de personas en las graderías comenzaron a abuchear inmensamente al pugilista de Minotaurus, exigiendo que lo descalificaran del combate o al menos que Gonta acabara con él de una vez. Y el pugilista de Cáliz lo intentaba. Pero Radamisto estaba en una especie de trance. Un estado mental en el que parecía insensible al dolor, como si tuviera rocas que le reforzaban el esqueleto.
Y eso incomodaba.
Sólo quien ya ha desperdiciado energía en un cuadrilátero al enfrentarse a alguien conoce la sensación cuando se percibe que, no obstante todos los esfuerzos, no se logra causar daño al oponente. La sensación es como si toda aquella energía desperdiciada por el guerrero se volviera contra sí mismo, en un efecto bumerán.
Y Radamisto andaba por la arena, arrastrando los pies en una forma ligera para su tamaño. Gonta iba detrás de él y sus golpes acertaban en la guardia. De vez en cuando causaban marcas moradas, pero no pasaban de eso. Gonta fingía algunas fintas en busca de que Radamisto abriera la guardia y desprotegiera las costillas, pero el gigante blanco no caía en ninguna de ellas.
—¡Vamos, maldito! ¡Reacciona! ¡Pelea como un hombre, perro encolerizado! —gritaba el entrenador de Gonta, antes de que se escuchara el final de otro round más.
La multitud volvió a abuchear masivamente. Después de tantos combates emocionantes, aquella era la peor lucha de pugilismo que habían visto en su vida.
En el cuarto round las cosas cambiaron. No mucho, pero cambiaron. Al menos Radamisto comenzó a reaccionar, es decir, a contraatacar. Gonta pegaba y pegaba y pegaba, y Radamisto paraba sus embates con pequeños e irritantes golpes de regreso.
Era casi como una tosca versión de boxing.
Gonta golpeaba y Radamisto le pegaba en el puño de alguna forma, con la palma abierta o cerrada, pero siempre en una región cercana a los puños, nunca en el cuerpo. Y, si aquello ya irritaba a quien lo veía, ¡imagina al pugilista de Cáliz! Gonta comenzó a bufar y en aquella respiración era posible sentir que comenzaba a cansarse de aquello.
Entonces Radamisto intentó parar otro golpe poderoso con otro puñetazo de regreso.
Pero era sólo una finta.
Cuando Radamisto abrió al fin la guardia un poco del lado izquierdo, Gonta inspiró hondo y lanzó un golpe sin compasión en las costillas del minotaurino, que hizo un fuerte ruido y derrumbó en un instante al gigante blanco.
El juez inició el conteo.
Y la multitud fue la locura.
—Siete… Seis… Cinco… —Andreos y João contaban junto con el juez.
—¡Ya! ¡Ahora ese gigante se quedará en el suelo después de ese porrazo en las costillas de nuevo! —exclamó entusiasmado el hermano gemelo, Albarus.
—Caramba —dijo un asustado João Hanson—. El tipo se está levantando…
Y sentado desde donde estaba, el emperador Ferrabrás sonrió.
Radamisto se irguió con lentitud. Muy despacio, pero no menos imponente. El dolor que debía sentir probablemente resultaba lacerante, como si alguien jugara a apretar y a liberar sus pulmones con la mano. Aun así era imposible decir eso de ese hombre en pie sin demostrar un asomo de debilidad. Lágrimas de dolor descendían involuntariamente de vez en cuando del rostro impasible, pero era la máxima demostración que se podía apreciar.
Entonces Gonta partió como un tifón y hasta él mismo descubrió en ese momento hasta qué punto se sentía cansado. Física y psicológicamente. Entonces comprendió lo que Radamisto había estado haciendo con él todo ese tiempo: diluyendo la fuerza física de adentro hacia fuera. Por el otro lado, por más que hubiera recibido golpes en las guardias cerradas, Radamisto había conservado su energía hasta ahí y hecho lo principal: luchar con la guardia invertida, protegiendo el lado de las costillas rotas.
Y fue sólo en ese momento, cuando Gonta preparó el golpe, un poderoso directo, que vio hasta qué grado había dado resultado la estrategia de Radamisto. Pues entonces el gigante blanco recibió un cruzado en medio del rostro, que dobló su cara abollada hacia un lado.
La verdadera masacre comenzó antes de que el obeso pugilista de Cáliz se recuperara, siempre con la mano derecha, que era el único lado que Radamisto podía mover entre respiraciones agitadas.
¡Jab, jab, jab, cruzado, cruzado, cruzado, estómago, gancho!
Gonta ya se estaba apartando cuando su adversario lo jaló de vuelta y le metió un cabezazo que lo dejó con los sentidos confundidos. Sin tener noción del espacio, Gonta sintió cómo Radamisto comenzaba a golpearlo con tanta fuerza, pero tanta, que las aceleraciones de las rotaciones reglamentarias comenzaron a causar lesiones crónicas. Gonta intentaba reaccionar, pero sólo veía estrellas, mientras que la hinchada de Minotaurus gritaba enloquecida por «honor» y «gloria».
Los puñetazos de la mano derecha golpeaban con tal agresividad que conmocionaron al público. El entrenador de Cáliz, con el corazón en la boca, arrojó la toalla blanca.
Y por segunda vez en ese torneo fue demasiado tarde.
Con el último golpe hubo un violento desajuste entre el cerebro y la caja craneana, en el momento en que el cerebro se atrasó en relación con el movimiento causado por las fuerzas de la inercia.
El resultado fue una ruptura de vasos sanguíneos en la cabeza.
Gonta cayó aún con algunos espasmos antes de que su cuerpo dejara de estremecerse por completo. Pero sus ojos ya estaban cerrados.
Y lo más importante es que nunca más volvería a abrirlos.
Se hizo el silencio en la Arena de Vidrio. Y miles de personas, unidas como si una sola, cerraron los ojos y oraron juntas, con las manos unidas, por el alma del pugilista de Cáliz.
Sin embargo, durante casi todo este tiempo, incluso en el transcurso de la oración por el vencido, los fanáticos de Minotaurus no dejaron de gritar.