

20
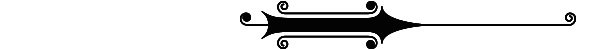
Delphim era un lugar conocido por abrigar a ebanistas y a otros especialistas en obras y construcciones. Había mucho trabajo para la mano de obra especializada en ese tipo de labores, pero también campo para toda la estructura que sostiene a esa profesión. Hombres que cortaban madera, hombres que la cargaban, hombres que la distribuían. Contratistas, contratados, contratantes. De todo había por allí. Si caminaras por las callejuelas de ese barrio, sentirías el olor del aserradero en el aire. Escucharías el sonido de cosas mientras son cortadas, aplastadas, prensadas. Así funcionaba Delphim, y era muy probable que así lo hiciera por el resto de los tiempos.
Tal vez por eso, por aquella facilidad, el sitio atraía a muchos que buscaban cambiar de vida. O recomenzarla. Se hacían pocas preguntas, se pagaba razonablemente bien y había un sistema de empleo organizado, incluso tras la creación del primer sindicato del que jamás se oyera hablar en Stallia.
Aquel día había una obra de remodelación en un establecimiento donde se construían carruajes. Una parte del lugar se había incendiado, pero el estrago fue apagado con rapidez, lo que obviamente no evitaba la necesidad de alguna reconstrucción. Un grupo de diez hombres trabajaba en el lugar, ayudado por los contratados por el propio establecimiento.
Uno de esos contratados, que seguía las órdenes de un sujeto de un metro y medio de estatura con un tablero en las manos, resultaba un ser aterrador. Se trataba de un gigante negro, de dos metros diez centímetros de alto, con una masa muscular que al menos lo haría pesar ciento diez kilos. Los brazos parecían troncos de árboles esculpidos, y por el tamaño de sus espaldas habría ocultado de la vista a dos señoras juntas en el palco de un teatro. Sus dientes eran de un blanco intenso y salvaje, que contrastaba visiblemente con su piel tan oscura cada vez que él los mostraba. Pero los mostraba muy poco, pues para eso se requiere sonreír.
Un hombre barbudo entró en el lugar y fue a hablar con el del tablero. El chaparrito creyó que se trataba de otro empleado y le indicó a dónde dirigirse. Ignorando la instrucción, el hombre caminó hacia el gigante negro, que se preparaba para levantar y mover de lugar una viga quemada, que habría necesitado de tres hombres delgados tan sólo para levantarla del suelo.
—¿Necesitas ayuda? —le preguntó al gigante, que se hallaba de espaldas—. Soy nuevo por aquí.
—No, no la necesito —dijo aquel antes de soltar un grito y lanzar aquella monstruosidad a un lado, él solo. La viga cayó en un lugar apartado, levantando polvo y haciendo mucho ruido.
Ahora el camino se encontraba libre para que otros lo emplearan para transportar equipos. El gigante negro aplaudió para limpiarse las manos y se volvió hacia el hombre que le había ofrecido su auxilio:
—Gracias por ofrecer tu ayuda, novato. Yo soy…
Y el mundo se detuvo, pues sólo entonces el gigante negro se dio cuenta con quién hablaba.
—Pequeño John —respondió Robert de Locksley.
—Por el amor del Creador… —dijo el negro, con la voz débil, intentando convencerse de que acaso se encontraba ante una idea intangible, pero difícilmente frente a una realidad.
—Si no fuera por él, en realidad yo no debería estar aquí ya.
El Pequeño John se aproximó, aún incrédulo, y tocó a su antiguo amigo como si estuviera ante un fantasma traído de vuelta al mundo.
—¿Locksley? —tenía la boca abierta y los ojos desorbitados—. ¿Eres tú, maldito hijo de tu madre?
—¿Y quién buscaría a alguien de tu tamaño en este fin del mundo?
—¡Pero… pero so maldito, desgraciado!
Pequeño John fue hasta él y lo abrazó con fuerza, casi hasta romperle las costillas. A Locksley no le importó el dolor.
—¡Pensé que habías muerto, so desgraciado!
—No, Aramis tendrá que esperar.
—¿Y qué… qué rayos haces aquí?
—Vine a ver a un amigo. Al mejor de ellos.
Estrecharon sus manos con precipitación, agitados, como si se tratara de niños o estuvieran en un juego bélico.
—¿Y qué es eso de terminar construyendo carruajes para nobles? —preguntó Locksley—. Creo que esta es la mayor decepción de mi vida. ¡Se supone que debías combatir a este sistema social, no formar parte de él!
—Oye, ¿sabes qué difícil es encontrar empleo para un ex prisionero?
—No. Aún no lo he intentado.
Los dos rieron. Por más que hubieran estado separados durante tanto tiempo y por más que la vida hubiera traído un tremendo sufrimiento al espíritu de cada uno, era como si ambos de pronto volvieran a tener diecisiete años, así como la felicidad que reside en los espíritus irresponsables de esa edad.
—¿Y qué diablos de nombre es ese? ¿«Vladímir»?
—Bueno. —Pequeño John pareció quedarse sin palabras—, me ayudó a obtener el empleo. ¿Sabes qué rico comerciante contrataría a alguien de nuestro antiguo grupo?
«Nuestro» antiguo grupo. Locksley adoró aquel detalle.
—Pues llegó la hora de que nos vuelvan a temer.
—¿Cómo? ¿Por qué?
—Estoy reuniendo a todos de nuevo. Es un reclutamiento.
—¿Hablas en serio? ¿Buscaste a los demás?
—Tú eres el primero. Es obvio que así sería.
Se quedaron en silencio por un momento. Y Pequeño John preguntó:
—¿No somos demasiado viejos para vestir ropas apretadas?
—No usaremos ropas apretadas.
—¿No somos demasiado viejos para meternos en aventuras en los bosques?
—Ya no guerrearemos en los bosques.
—¿No envejecimos lo suficiente para perder el sentido de indisponernos contra los ricos?
—Nuestra guerra contra ellos será política.
—¿No les quitaremos dinero?
—No, les quitaremos tratados.
—¡Por el Creador! Lo que tú buscas es una utopía.
—Nuestra utopía.
—Sherwood. ¡Quieres liberar a Sherwood!
—Igual que ustedes.
Pequeño John se pasó la mano por la cara. Hacía una hora era un ex prisionero trabajando en un empleo que detestaba, intentando no llamar la atención, con una vida ordinaria. Ahora su pasado tocaba a la puerta para participar en una revolución.
¿Podría la vida en realidad cambiar en un minuto?
—Si somos capturados de nuevo…
—Creeremos que vivimos una vida que valió la pena ser vivida.
Pequeño John atrajo a su amigo hacia sí y lo abrazó con fuerza una vez más. Pegó con el puño cerrado en la espalda de su hermano de creación y dijo con bravura:
—Iremos. Sí, iremos.
Locksley sonrió. John se apartó de él y preguntó, excitado:
—¿Y cuándo comenzamos?
—¡Ahora mismo!
El sujeto de metro y medio, aquel que cuidaba la remodelación del establecimiento, se aproximó con una expresión de pocos amigos y se aclaró la garganta lo más alto que pudo.
—Ejem… ¡Señor Vladímir, no le pago para platicar en horas de trabajo! El lugar de un vago es fuera de mi establecimiento.
Lo común habría sido que el contratado, incluso aquel negro de dos metros diez, bajara la cabeza y dijera con docilidad: «Sí, señor». Obviamente, eso provocaba que el ego de aquel señor de metro y medio se elevara a tres.
Imagina entonces qué significó para él ver a aquel negro gigantesco acercársele con una mirada rabiosa, exhalando furia por aquellos ojos poderosos y bufando:
—¡Vladímir es el *#$%*#@! ¡Mi nombre ahora es Pequeño John, #$&*!
Ya era demasiado tarde cuando el pequeñín entendió a quién había contratado y quién era el visitante al que había confundido con un empleado. Pequeño John lo agarró por el pescuezo, como si fuera una canasta de mercado, y lo lanzó junto a la viga de madera quemada, que volvió a levantar polvo.
Todos los contratados detuvieron sus trabajos y aplaudieron con vigor. Y aún bajo los aplausos y los vítores, Pequeño John y Locksley se ubicaron en el centro del lugar para que Robert hablara en voz alta:
—¡Quien quiera ser libre, que me escuche!
Poco a poco los hombres se aproximaron. El corazón de Pequeño John latió con fuerza, pues reconocía todo eso. Aquella magia que Locksley provocaba. Tanto en el hombre libre como en el que anhela serlo.
—Si eres capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, entonces somos compañeros.
Las personas se detuvieron para escucharlo. O incluso para escucharlo de nuevo. Pequeño John mostró su sonrisa de dientes muy blancos y le resultó difícil, muy difícil retirarla de aquella cara de sufrimiento. Por fin volvía a tener motivos para sonreír.