

14
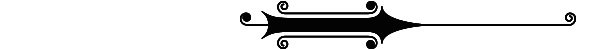
Los portones de la Arena de Vidrio se abrieron y la multitud entró.
Eran centenares: centenares que en instantes se convertían en miles de personas. Miles de aficionados, de hombres que dejaban de ser hombres y se convertían en gritos. En puntos en movimiento en una masa humana. En sentimientos encarnados en cuerpos que ya eran formas-pensamiento. Se transformaban en lo mejor que existe en el ser humano que vibra unido con los demás y que se descubre en esa vibración.
Estaba la entrada del pueblo, donde un empuja-empuja sin fin se apoderaba de todos los rincones, mientras los soldados reales intentaban mantener el orden, incluso a veces con demasiada violencia. Había emoción en cada caminata, pues había orgullo en cada respiración. Aquel era el momento en que el hombre distinto a otro se volvía su igual, pues ambos se convertían en instrumentos de un mismo canal.
En poco tiempo las graderías habían sido tomadas por miles. Y las personas hacían ruido y gritaban frases de guerra que habían creado, o coreografías que aprendían en el momento, las cuales involucraban movimientos de brazos, palmas, saltos y ritmos improvisados en instrumentos de percusión. Sólo quien ha estado ya en una arena con miles de personas unidas de esa manera conoce la sensación que eriza la piel y recorre el cuerpo. Y desborda el corazón.
La otra entrada, para los nobles, también se hallaba frenética. Carruajes y más carruajes llegaban a punto de causar trastornos por tantos caballos. Las damas descendían ayudadas por caballeros y caballerangos. Los soldados reales indicaban los caminos que se debían seguir. Reyes y reinas saludaban a los nobles, que rara vez tenían la oportunidad de encontrarse con sus monarcas. La mayoría de aquellas mujeres nunca había presenciado un verdadero combate de pugilismo en su vida y, por lo tanto, era de imaginar lo que no pasaba por su mente.
Adentro, cuando el rey Anisio Branford entró en la gradería noble del brazo de la princesa Blanca Corazón de Nieve, la arena se fue absolutamente abajo. La impresión era que Axel Branford ya había noqueado a alguien, pues el griterío de aquel pueblo resultó tremendo: inmenso, al punto de que nadie escuchaba nada más.
Se agitaron las banderas de Arzallum. Retumbaron los gritos y los fragmentos del himno.
—¡Anisio! —gritó Blanca—. ¡El pueblo está enloquecido! —completó con expresión asustada.
El rey Anisio sonrió.
—Sí… —respondió, orgulloso, mientras saludaba a su multitud—. Lo está, ¿no?
En el área que rodeaba al cuadrilátero, los Hanson deberían haber estado igual de eufóricos. Sin embargo, parecían ausentes ante aquella convulsión humana a su alrededor. Se encontraban un poco apartados del cuadrilátero, pues los soldados reales habían extendido un cordón para impedir que el público de ese sector ocupara los alrededores del cuadrilátero. Antes habría una ceremonia oficial de apertura del torneo y los orgullos de Arzallum desfilarían por ahí.
—María… ¿Qué vamos a hacer, María?
María Hanson seguía conmocionada; demasiado para saber qué decir.
—João…
Él calló. Entre ambos sólo se escuchaba el estruendo de la multitud. En aquel lugar todavía había mucho ruido, pero no tanto como para quienes estaban en las graderías, con las personas gritando a su lado.
—¡Habla, caray! ¡Grita! ¡Pero di algo!
—João —le dijo ella al oído para que alcanzaran a escucharse—, ¡no sé qué hacer! Pero…
—¿«Pero» qué, rayos? ¿«Pero» qué?
—¡Necesitamos pruebas para acusar a papá! ¡No podemos llegar y señalarlo con el dedo sin probarlo! A final de cuentas es nuestro padre, ¿no?
—¿«Pruebas»? ¿Quieres «pruebas»? —el muchacho explotó—. ¡Yo lo vi, caramba! ¿Qué más quieres?
—João, no sabes bien lo que viste.
João apretó los párpados y los puños cuando entendió. Respiró hondo y apretó los párpados cuando comprendió que su hermana dudaba de él.
—Yo sé lo que vi.
—¡Pero no puedes tener la absoluta certeza!
—¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué lo inventé? ¿Es eso? ¡Habla, dímelo en mi cara!
—¡No es que lo hayas inventado, João! Entiende: no digo que sea mentira o que tú no… estés seguro de lo que dices. —João siguió mirándola con cara de pocos amigos—. Sólo contemplo todas las… hipótesis, ¿entiendes?
—Entiendo. ¡Incluso ya hablas como el profesorcito! ¡Y me tratas como si hubiera cometido un crimen!
—¡No es eso, João! Lo que quiero decir es que, ¿sabes?, tú… ¡Ay, mi Creador! ¿Cómo decirlo? Mira, tú sueñas con cosas así. ¿O no? ¡Y eso es normal, por todo lo que pasamos! Digo, con las cosas malas que pasamos. De vez en cuando, en nuestros sueños…
—¡Ay, vete a Aramis! —João Hanson le gritó furioso a su hermana. María y las personas alrededor que alcanzaron a escuchar aquel insulto se impactaron con la reacción de aquel adolescente—. ¿Eso es lo que crees? ¿Qué no sé diferenciar mis sueños de la realidad? ¡Te vine a pedir ayuda, María! ¡A pedirte ayuda porque no sé qué hacer! ¡Sólo que, por lo visto, tú estás más perdida que yo!
Si João hubiera estado hablando con Ariane, de seguro la chica ya lo habría estado insultando de vuelta. Uno apuntaría el dedo a la cara del otro y de allí a muy poco estarían rodando en el suelo. Como hablaba con María, la reacción de la muchacha era de conmoción, de quien nunca ha visto al hermano menor hablarle de esa forma. María se quedó callada, con el rostro asustado, absorbiendo aquellas palabras como si fueran cuchillos que le rasgaban el pecho, pero lo cortaban por dentro.
—¿Crees que nuestro padre es incapaz de hacer cosas malas? ¿Crees que el principito te ama y te convertirá en la princesa de este reino? ¡Eso sí es un sueño, María Hanson! ¿Sabes quién estaba a tu lado cuando una bruja que comía gente te encadenó? ¡Yo! ¿Sabes quién pasó hambre y babeó sangre debajo de una escalera mientras lloraba no a causa del dolor, sino por escuchar tus gritos sin poder hacer nada? ¡Yo! ¡Y eso fue un terror auténtico! Y cuando vengo a pedirte ayuda, ¿me vienes a decir en mi cara que no sé diferenciar una pesadilla de un horror de verdad? —María Hanson seguía conmocionada—. Haz esto, María: ¡quédate con tu nueva vida color de rosa! ¡Quédate así! ¡Porque yo ya me cansé, ya me cansé totalmente!
Y João Hanson se sumió en medio de la multitud. María quería gritar su nombre, pero, por desgracia, estaba demasiado conmocionada para eso.
El rey Alonso Corazón de Nieve se sentó al lado de su hija. Mantenía la expresión seria, con una mirada fría y mucho muy distante de allí. Su cara más parecía la de un muñeco de cera, con una piel pálida donde se dibujaban venas de color verde oscuro. Tenía ojeras y se percibía en él cierta alienación, o al menos lo parecía. Vestía con ropa caliente, sin importar la temperatura. A su lado había un asiento vacío. Aquel asiento permanecía vacío de manera simbólica, en referencia a la fallecida reina Rosalía. Blanca miraba ese lugar dejado por su padre y apretaba su mano. Él no le devolvía el apretón, pero a ella no le importaba. Sabía que su padre había perdido sentimientos tras la muerte de su esposa, que se había convertido en un rey de corazón helado y expresiones indiferentes. Un monarca que ya no lloraba.
—Con permiso —dijo una dulce voz femenina, que hizo que la princesa y su padre volvieran los rostros hacia ella—. ¿Está ocupado ese asiento?
A su lado estaba una mujer visiblemente noble. Tal vez una condesa. Incluso una baronesa. Era alta. ¡Qué alta era! Tenía la piel clara y los cabellos oscuros. Los ojos verdes y un cuerpo sin muchas curvas, pero que llamaba la atención por la cantidad de joyas bien distribuidas en él. Blanca miró a su padre y notó que el viejo rey observaba a la mujer con su típica expresión distante. Ella inspiró para explicar los motivos de la indisponibilidad de aquel asiento, cuando sintió la mano del padre tocar la suya. Fue cuando la quijada de la princesa casi cayó al suelo. El rey Alonso le había dado dos palmaditas leves en la mano.
Y sonrió.
Axel escuchaba los gritos de afuera e intentaba concentrarse. William se aproximó a saltos. El muchacho también parecía realizar su máximo esfuerzo para mantenerse concentrado.
—La sensación de espera es angustiante, ¿no?
—Nunca imaginé que estaría nervioso en este momento —dijo el príncipe—. Pensé que sólo yo tenía algo realmente grande que perder.
—No, todos tenemos algo así.
—¿Y qué puedes perder tú en esa arena, Will?
—En mi caso, lo que tengo que perder no se encuentra en la arena.
Axel reflexionó y se esforzó, mas no comprendió. Tampoco quiso preguntar de nuevo. Al final había asuntos más importantes de qué preocuparse. Contempló aquella sala rodeada de pugilistas. Algunos calentaban, otros hacían estiramientos: todos se mantenían en movimiento en alguna forma.
Todos, menos uno.
Axel observó a Ruggiero, el luchador oriental, y vio a un hombre sentado, con las piernas dobladas y las manos descansando sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba y los índices unidos a los pulgares.
Y él no sabía por qué, pero aquel hombre quieto e inmóvil en aquella sala le infundía más temor que todos los demás que se encontraban en movimiento.
Ariane entró jalando a su madre de la mano, sin fijarse mucho en las otras personas que se interponían en su camino.
—¡Apúrate, madre! ¡Ya va a comenzar, caray!
—¡Calma, Ariane! ¡Lo que importa es que ya entramos!
—¿Ves a João o a María por ahí?
—¡Está abarrotado, hija! Nunca los encontraremos entre esta…
—¡María!
Y Ariane se apresuró, jalando de nuevo a su madre e ignorando cualquier cosa que ella dijera o a cualquier otra persona en el camino.
—¡María! —repitió, abrazando a su amiga, y se dio cuenta de que ella no le devolvió el abrazo—. ¡María, no seas maleducada! ¡Estoy hablando contigo!
María intentó mudar la expresión aun en medio de su conmoción, sin mucho éxito.
—Ah… ¡Hola, Ariane!
—Eh… ¡La última vez que te vi con esa mirada de pescado fue porque estabas enamorada! Como no eres tan tonta como para terminar con Axel, ¿entonces qué ocurre, eh?
—¿Ariane? —dijo su madre—. María también tiene derecho a la privacidad, ¿sabes?
—Ay, madre, ¡quieta, que esta es charla entre amigas! La «privacidad» sólo funciona para los padres, ¿entiendes? ¡No entre las mejores amigas!
Y la madre abrió otra vez la boca, sin saber quién era aquel extraterrestre que había cambiado cuerpos con su niña hacía tan poco tiempo.
—María, Axel se peleó contigo, ¿no?
María no lograba entender de qué hablaba Ariane ni sabía si quería entrar en la imaginación de la chica en ese momento. Seguía asustada con la «revelación» de su hermano y, más que eso, con la reacción de su hermano con ella.
—No, él no…
—¡Lo sabía! ¡Tampoco sería tan tonto como para terminar contigo!
Anna Narin, percibiendo que algo estaba muy mal con María, pasó un brazo alrededor de la muchacha y la abrazó:
—María, querida: ¿te puedo ayudar en algo?
—Eh… no. No, tía Anna. Sólo estoy preocupada por João.
—¿Qué tiene João? —preguntó Ariane, ahora también preocupada.
—Se perdió en medio de la multitud.
—María, ¿qué le pasa a mi novio? —preguntó Ariane, con las manos en la cintura.
—¿Eh? ¿Qué historia es esa de un novio? —preguntó Anna Narin, otra vez estupefacta.
—¡Y qué! ¡João ahora es mi novio!
—¿Y por qué no me lo habías contado, por mi Creador?
—Ay, madre, es que… es que apenas comenzamos, ¿sabes? Nosotros todavía nos estamos conociendo.
—¿«Conociendo»? ¡Pero si ustedes se conocen de casi toda la vida!
—Madre, ¿quieres dejar el drama? Te lo iba a contar hoy, sólo que no había tenido tiempo.
—¡Pero si estamos juntas todo el día!
—¡Se me olvidó, rayos! ¡Y ahora no permites que María me diga qué pasó!
Anna volvió a suspirar. Por más que siguiera sorprendida, le dio la razón a Ariane. Ambas miraron a María.
—Es que tenemos algunos problemas en casa… Cosas de familia…
Ambas se dieron cuenta de que ella no quería hablar del asunto. Anna se volvió a su hija y le dijo:
—Ve a buscarlo.
—¿Pero cómo le hago para encontrarlo en medio de esta multitud?
—De la misma forma en que encontraste a María. Concéntrate y piensa en él. Intenta sentir dónde está. Después, deja que tu instinto te guíe hasta él.
Ariane pensó un poco y asintió, concordando. Antes de irse, hizo una última pregunta:
—¿Y si nos perdemos?
—Entonces te llamo, ¿entendiste?
—Totalmente.
Las trompetas sonaron. Sonaron fuerte, rítmicas, en acordes militares.
La multitud guardó silencio, en la medida de lo posible, y se escuchó el redoble de algunos tambores. Ese sonido aumentó de intensidad, y aumentó más. Y más. Sonaron los platillos, que emitieron un agudo sonido explosivo. Y de nuevo se hizo el silencio. La multitud cuchicheaba entre sí y contenía la respiración con los ojos bien abiertos, con la expectativa de no perder ningún detalle.
Fue cuando llegó el sonido.
Era el galope de un caballo entrenado, proveniente de la entrada principal de la arena. Un corcel entró por los portones a toda prisa, levantando el polvo y, con este, levantando al público. Era hermoso, con una silla de la que colgaban los blasones de Arzallum. Encima de él un caballero sujetaba una corneta pequeña, que tocaba con una sola mano. Galopó por toda la arena para esparcir el sonido militar. Y en cada rincón por donde pasaba como un rayo, la multitud se levantaba, aplaudía, silbaba y gritaba.
El caballero dio dos vueltas completas a la arena y cabalgó hasta el centro, donde hizo erguirse a su corcel en dos patas.
De nuevo se escucharon sus acordes militares. De nuevo redoblaron los tambores y chocaron los platillos.
Y ellos entraron.
Un grupo de aproximadamente cincuenta hombres ingresó a la arena, marchando, con grandes tambores sujetos por una correa alrededor de sus cuellos. Tocaban y marchaban bajo los aplausos. Vestían un uniforme gris con detalles en amarillo e insignias en los hombros que, en forma curiosa, no sujetaban ninguna capa. Marchaban, caminaban y a cada intervalo que hacían sus percusiones, se escuchaban los platillos, cada vez más fuerte.
Entonces, detrás de los cincuenta hombres con los tambores, entraron los dueños de los platillos. Eran treinta hombres, cada uno con dos platillos en cada mano. Y marchaban. Y marchaban. Casi todos muy jóvenes, con los uniformes similares a los anteriores, pero sin insignias. Marchaban justo detrás de los hombres de los tambores. Se dirigieron al lado izquierdo de la arena, donde se detuvieron para formar una hilera militar, y continuaron marchando sin cesar en el mismo lugar.
El hombre del corcel y la corneta, en el centro de la arena, irguió de nuevo a su corcel en dos patas y cambió los acordes. Aún eran acordes militares, pero muy distintos a los anteriores. El público sintió ganas de aplaudir, mas no lo hizo. Estaba hipnotizado. Sin embargo, al presenciar lo que vino a continuación, volvieron a aplaudir.
En la arena, por la misma entrada principal, ellos ingresaron con parsimonia. Eran aproximadamente sesenta hombres vestidos con uniformes ligeros, con sayos que les llegaban a la altura de las rodillas. Con carcajes sujetos a la cintura. Flechas dentro de los carcajes. Arcos pesados, ligeros o compuestos, sujetos en las manos. Eran los arqueros de Arzallum. Representaban una parte del ejército de aquella nación, y lo hacían bien. No eran considerados los mejores del mundo, pues los arqueros de Minotaurus tenían esa fama, pero en Minotaurus usaban ballestas y no arcos, así que los arzallinos se consideraban los mejores arqueros del mundo.
Los arqueros marcharon y marcharon hasta el lado derecho de la arena. Y al igual que los hombres de los tambores y de los platillos, siguieron marchando en el mismo lugar.
Y entraron en la arena los caballeros. Entonces sí, todo aquel que seguía sentado se levantó. Con la armadura gris, detalles en rojo e insignias que sujetaban extensas capas, entraron sujetando sus yelmos de hierro pulido con una de las manos. Frente a ellos, una única mujer, una de las más bellas que Arzallum hubiera conocido. Era rubia, con los cabellos sujetos por una cinta y los ojos tan verdes que una persona podía verse reflejada en ellos. Bradamante era su nombre: la guerrera preferida. La bella Banshee: «aquella por quien los hombres quieren llorar». La nueva capitana de la Guardia Real de Arzallum, promovida tras la separación del antiguo capitán, que no protegió con eficacia a los Corazón de Nieve en territorio arzallino. La primera mujer en liderar una tropa militar en la historia de ese reino.
Detrás de ella, hombres que aprendieron a respetarla a punta de espada y en la rutina de guerra. Se trataba de hombres serios, en excelente condición física. Miradas profundas. Expresiones serenas. Algunos incluso sonreían, mas no todos. Sin embargo, todos marchaban. Las espadas, enfundadas en vainas de cuero reforzado con corteza de sauce. El símbolo de Arzallum estampado en el pecho. El blasón que encontrarías en los rincones de la Majestad y en el pecho de la armadura de cualquier rey Branford.
El símbolo del dragón alado encima de una espada y un escudo cruzados.
Marcharon hacia la derecha de la arena, al frente de los arqueros, y continuaron la marcha en el mismo lugar. Y entonces, con otro acorde del cornetero, el sonido paró.
Otra vez se hizo el silencio.
Y el sonido: esta vez el cornetero no hizo erguirse a su corcel en dos patas. Sólo aspiró hondo y sopló en su corneta un acorde militar triste y sombrío, que hizo a la arena estallar en murmullos. Las personas se miraron asustadas, con los ojos muy abiertos, la boca seca, el corazón acelerado. Era una mezcla de miedo y admiración. De temor y excitación.
Habían oído que aquello ocurría en Arzallum, pero ya sabes: nadie se toma muy en serio un rumor hasta que tiene la oportunidad de comprobarlo con sus propios ojos o de fingir que tuvo esa confirmación.
Los corazones latieron todavía más acelerados. Se escuchó el sonido de la marcha de aquellos. El rey Anisio Branford sonrió en su palco.
Y ellos entraron.
—¡João!
Ariane corrió hasta el muchacho, se lanzó encima de él y lo abrazó con fuerza. João observaba a los caballeros y no retribuyó el abrazo apretado. Con los brazos abajo, se limitó a mirar a Ariane:
—Ah… hola.
Ariane se puso furiosa con el recibimiento. Ser recibida con aquella «animación» por María Hanson, bueno, ¡pero su hermano era su novio, caramba!
—¿«Hola»? ¿Así nada más: «hola»? ¡Vaya!, pensé que estarías… un poco más feliz de verme, ¿no?
João suspiró.
—Perdón. No estoy desanimado contigo, no…
Ariane se quitó las manos de la cintura y asumió una postura de conmiseración. Preguntó, con la voz sumisa:
—Te peleaste con María, ¿verdad?
—No importa.
—¿Cómo que «no importa»? ¡Oye! ¿Escuchaste lo que dije? ¿Te peleaste con Maríaaa? ¡Es tu hermana! ¡Claro que importa!
—¿Por qué?
—¡Válgame! ¿«Por qué»? Porque, mira, ¡si nosotros nos hubiéramos peleado sería una cosa, ya que lo hemos estado haciendo hace como… diez años! —ella rio y se mordió la lengua—. ¡Pero tu hermana y tú no! ¿Cuándo fue la última vez que te peleaste con ella?
—Ah, no sé. Nos la vivimos discutiendo.
—Discutir es una cosa. Te estoy preguntando cuándo te «peleaste» con María de verdad.
—Nunca.
—¿Entonces?
João siguió mirando al frente, sin demostrar mucho entusiasmo por lo que Ariane decía. Había visto entrar a los arqueros marchando y había sido un momento de excitación. Mirar a los caballeros entrar después fue puro éxtasis. Observaba aquellas armaduras y aquellas capas, y creía que era la cima más alta que un ser humano podía alcanzar en esas tierras.
Cuando el cornetero al centro de la arena tocó el acorde triste y sombrío, y la energía del ambiente se modificó, João Hanson descubrió que la meta que tanto anhelaba estaba muy por encima de lo que imaginaba ser. Pues cuando el último grupo entró marchando, los cabellos del muchacho se erizaron, su corazón latió a mil por hora y, al igual que todos los presentes, no sabía si debía aplaudir o temer aquella entrada final.
—Entonces es verdad —dijo João, medio asombrado—. Ellos volvieron de verdad.
—João —dijo Ariane, asustada—. ¿Quiénes son ellos?
—Los cazadores de brujas.
Entraron de manera imponente. Algunos traían bombos, que marcaban un ritmo mucho más fuerte que los tambores anteriores. Traían dos estandartes con sus propias banderas. La única tropa militar del mundo que ostentaba una bandera distinta a la de su reino. Su símbolo hacía referencia al símbolo de Arzallum, pero con algunas diferencias.
Pues la espada que cruzaba el escudo tenía una lámina de fuego y recordaba a una hoguera. El escudo, que cruzaba la espada, tenía dibujada la cruz de Merlín. Y el dragón encima de ambos no era un dragón común. Era un «dragón de éter».
Sus armaduras eran de color rojo oscuro, en una tonalidad que recordaba la sangre. Sus hombres no mostraban los rostros. Todos llevaban los cascos puestos, que les cubrían la mayor parte del rostro. Aquellos eran los mejores entre los mejores del mundo. Hombres que venían de todos los lugares e intentaban aprobar las rigurosísimas pruebas físicas y mentales, que por lo general terminaban en la muerte, del proceso de selección. Sus líderes habían servido al lado de Primo Branford durante la Cacería de Brujas. Sus soldados eran jóvenes que habían probado su valor en los campos de batalla.
Cuando terminó la Cacería de Brujas, Primo Branford había desarticulado al grupo. Sus integrantes volvieron a servir en los ejércitos de sus reinos, ya fuera en Arzallum o en cualquier otro. Pero ninguno se convertía de nuevo en un soldado común después de haber estado en la élite mayor. En realidad todos ellos sabían que sólo cumplían un periodo de ausencia, mientras Nueva Éter no necesitara otra vez de sus servicios.
Nadie sabía quiénes eran. Sus integrantes podían ser el hombre con el que jugaste a los dados en una taberna dos días antes o el nuevo novio de tu hija. Las edades variaban, y en sus identidades como civiles podían ser cualquiera, incluso aquel muchacho a quien tu sobrina le contó el otro día que simpatizaba con la brujería, un día antes de que su casa fuera quemada y destruido el aquelarre que frecuentaba.
Sólo había una identidad conocida: la del coronel que caminaba al frente de la tropa. No por casualidad se trataba de un extranjero: Athos Baxter, el temido conde de La Fére, antiguo héroe de guerra de la tropa de élite de los soldados de Mosquete, hoy coronel al servicio de Arzallum.
Otrora un héroe de guerra en plena forma y espadachín formidable y matador, hoy Athos era un hombre gordo, con los cabellos y la barba blancos, temido no sólo por sus exigencias, sino por su truculencia, sobre todo después de que fue abandonado por su condesa, Carlota Baxter, lady Winter.
Como Athos era un extranjero, se le conocía como el líder de la tropa, pues ningún arzallino, incluso en los altos escalafones, podía revelar su identidad de manera oficial.
La existencia de aquellos caballeros oscuros tenía un inconveniente. Generaban una paranoia en la sociedad en que se insertaban, pues provocaban miedo. Los cazadores de brujas no necesitaban burocracias ni llevar a juicio a una persona. Los cazadores de brujas juzgaban a cualquier persona y a cualquier hora. Y tenían el permiso real para matar. Así, siempre existía una interrogante: ¿deberían aquellos hombres ser adorados como héroes o temidos como las peores brujas?
Resultaba difícil juzgar esa cuestión. Sin embargo, para Anisio Branford el asunto estaba claro: su padre había sido asesinado en un ritual sombrío por una bruja caníbal. Su madre había partido de aquel plano en una forma diferente, pero por la misma causa. Su piel humana se había convertido en la piel de un animal gracias a un macabro avatar sombrío. Y todos sabían que las brujas se habían vuelto a instalar en Nueva Éter. Sabían que volvían a hacerse reuniones cuando las puertas eran cerradas y las criaturas enviadas a dormir.
Y bastó un decreto. Una sola firma ante el cuadro que representaba a su padre. Se escribieron y se sellaron pergaminos. Las palomas mensajeras cruzaron los cielos. Los soldados de élite fueron convocados.
Y los cazadores renacieron.
—Su majestad está lleno de sorpresas —murmuró el emperador Ferrabrás, que estaba en los lugares de los reyes.
—Nuestro autoproclamado emperador no imagina cuánto.
João Hanson ni siquiera pestañeaba. Estaba boquiabierto. Sentía cierto temor, pero la excitación ante aquellos hombres superaba a cualquier otro sentimiento. Y sintió una corriente eléctrica elevarse por su columna cuando, a una señal del coronel Athos, tres comandantes gritaron al unísono, con la mayor potencia que sus gargantas lo permitían:
—Caballeros de rojo, ¿cuál es su magia?
Y toda aquella tropa, de aproximadamente setenta hombres, vestida de rojo oscuro, respondió al unísono:
—«¡Es la cruz de mi escudo; mi espada y mi guía!».
—Caballeros de rojo, ¿cuál es su misión?
—«¡Es partir la escoba en dos y derribar el caldero!».
—Caballeros de rojo, ¿por qué cabalgaremos?
—«¡Porque quemo a la hechicera y después destruyo su altar!».
—Caballeros de rojo, ¿cómo es la guerra sucia?
—«¡Es hallar el escondrijo y cortar el cuello de la bruja!».
Ellos golpearon el suelo con el pie, y todo pareció temblar.
—Caballeros de rojo, ¿por qué viven con esos hechos?
—«¡Porque honro al dragón de éter vivo en mi pecho!».
Volvieron a golpear el suelo con el pie y se hizo el silencio.
Era hora de que el pueblo decidiera lo que aquellos hombres serían para ellos.
Y este decidió.
Miles de personas comenzaron a aplaudir y a lanzar hurras, en una forma incluso descontrolada y en extremo emocional. Las personas brincaban, aventaban cosas a la arena, silbaban. Era un completo pandemonio, en una total y turbulenta locura ante la fuerza de aquellos hombres, como no se había visto en mucho tiempo.
Entre la multitud, Sabino von Fígaro contemplaba la figura sonriente del hoy viejo Athos y observaba todo aquello con preocupación, pues se acordaba bien de aquellos tiempos. Tiempos de guerra. Sin embargo, por más tristes que sean los tiempos de guerra, Sabino no podía ser tan hipócrita como para no admitir ante sí mismo que le gustaban. Pues eran los periodos en que más necesitaban de él. Y él estaba de regreso en la guerra.
En realidad, toda Nueva Éter parecía estarlo también.
Los soldados habían dejado de marchar.
Al centro, el cornetero tocó cuatro acordes que todo arzallino estaba obligado a conocer y reconocer. El pueblo estaba quieto. Y si es que alguien seguía sentado, allí se puso de pie. Las personas mantuvieron su expresión más seria. Y se colocaron en posición. Quienes no eran de Arzallum sabían lo que aquello significaba y se callaron por respeto al territorio de donde eran visitantes.
Los tambores siguieron el ritmo durante los primeros acordes. A continuación vinieron los bombos. Y cuando resonó el primer platillo, todo arzallino inspiró hondo y puso la mano derecha al frente de su pecho, a la altura del corazón.
Y de la manera más profunda que consiguieron, cantaron en una única voz el himno de Arzallum.
Axel Branford estaba de pie a la entrada que conducía a la arena, con la mano derecha en el pecho. El vello de su cuerpo se había erizado. Y había lágrimas en sus ojos.
—Es bonito el himno de Arzallum —dijo William, aproximándose.
—Es bonito Arzallum.
Al fondo los soldados abandonaban la arena, y el área alrededor del cuadrilátero era liberada para que el pueblo invadiera los alrededores de la arena con la mayor euforia. El vocerío y el ruido de todo aquel mundo de personas y emociones vibraron una vez más. El cornetero volvió a dirigir el espectáculo.
Y luego el pueblo comenzó a gritar, pero mucho.
—¡Eh, Branford! —dijo William, sintiendo un nudo en el estómago que parecía retorcerle las entrañas—. Ahora ya no hay marcha atrás.
Axel asintió con la cabeza. Estiró cuatro dedos en un único movimiento. Y pareció sonreír.
Afuera, las banderas de Cáliz y de Wherons se erguían en sus mástiles, convocando a sus pugilistas para que comenzara el espectáculo.
—¡Ay, en medio de la cara! —dijo João Hanson, un poco más animado que antes. A su lado, Ariane también estaba excitada con la competencia.
—¡Caray, João! ¡Ese gordito de Cáliz está despedazando al otro!
—Y el otro tipo es bueno. El problema es que el gordo no siente los golpes que recibe.
Guille Clain, el guerrero de Wherons, se desempeñaba en la arena mucho mejor de lo que el joven Hanson decía. Herman Gonta, el luchador de Cáliz, era un pugilista de más o menos ciento veinte kilos, buena parte de ellos de grasa corporal. Era un blanco fácil, muy fácil de acertar, y su agilidad resultaba casi nula; en compensación, tenía una fuerza física descomunal.
Cada puñetazo parecía un tiro de cañón. ¡Incluso cuando el inmenso pugilista evitaba los golpes, aquello dolía! Y por más que Guille golpeara y golpeara y golpeara, el inmenso adversario parecía no sentirlo y pegar aún más fuerte de regreso.
—¡Ay! —se lamentó João Hanson—. ¡Otro en medio de la cara!
En la sala de los luchadores, Axel Branford se estiraba. Se escuchaba al pueblo celebrando un knockout y nadie necesitaba ver para creer que el luchador de Wherons había sido derrotado.
—¿Qué venimos a hacer aquí? —preguntó el entrenador Melioso, entre un estiramiento y otro de su pugilista.
—A vencer —respondió Axel, como un soldado.
Otro estiramiento.
—¿Qué venimos a hacer aquí?
—A vencer.
Un representante del Puño de Hierro entró en la sala y gritó:
—¡Stallia y Ofir!
El luchador de Stallia, Gilberto Alliano, era un pugilista que más parecía un galán de obra de teatro que un luchador. Era alto, de cabellos negros. El tipo de pugilista con el carisma suficiente para atraer a una buena parte del público femenino a la arena. Al otro lado de la sala, Ruggiero, que permanecía sentado en aquella posición, abrió los ojos alargados.
Toda la sala detuvo lo que estuviera haciendo.
Ruggiero se levantó con expresión seria y se quitó la túnica. Cuando esta cayó, reveló un inmenso tatuaje en la espalda e hizo que todo mundo abriera los ojos de par en par. Era un diseño en blanco y negro. Un diseño hermoso. Se trataba de un dragón. Parecía serlo. Pero no un dragón cualquiera, sino con una forma que ellos nunca jamás habían visto. Parecía un lagarto o una serpiente o un caballito de mar. Había ideogramas cerca de él cuyo significado nadie allí imaginaba.
Seguido por aquellas miradas curiosas, Ruggiero caminó en dirección a la salida, mientras Gilberto observaba asustado a aquel ser tan curioso y distinto de todos los demás allí.
Nadie dijo una palabra.
Una vez que el guerrero oriental abandonó la sala todo volvió a la normalidad.
—¿Qué venimos a hacer aquí?
—A vencer.
—¿Qué espera de esta lucha, señor Rumpelstiltskin? —preguntó el rey Collen, de Tagwood.
—Con todo respeto al luchador de nuestros honorables Corazón de Nieve, aquí presentes, creo que la lucha no durará ni un round completo.
Los reyes alrededor se sorprendieron. Menos Alonso, que parecía ajeno a la conversación, aunque su pugilista estuviera entrando en la arena. Al ver la reacción de su padre, o la falta de ella, Blanca tomó la palabra:
—Señor Rumpelstiltskin, con todo el respeto a Ofir, pero Gilberto ha derrotado a hombres que dijeron ser invencibles en situaciones completamente adversas. ¡Una vez venció a un antiguo campeón bajo una nevada que puso la temperatura bajo cero!
—Su alteza y futura majestad, con todo respeto, pero su luchador conocerá hoy la adversidad.
Blanca miró a Anisio, que levantó las manos abiertas, sin saber qué decir.
Los ojos de Alonso Corazón de Nieve permanecían fijos en la interesante figura de la mujer a su lado. Y la sonrisa de aquella misteriosa dama había sido percibida también por la princesa. Una sonrisa extraña. Una interesante sonrisa capaz de calentar a un Corazón de Nieve y, al mismo tiempo, de congelar a otro.
En la arena, el juez ordenó el comienzo de la lucha.
Gilberto, de Stallia, brincó un poco, a la espera de una aproximación. Su exótico oponente se mantuvo quieto, a la espera de él. Aquello resultaba extraño para el stalliano; los pugilistas no suelen mantenerse serenos dentro de un cuadrilátero, sino eufóricos e hiperactivos.
El pueblo adoraba aquello. Para toda la multitud, Ruggiero era una atracción aparte. Se trataba del «hombre que vino de los cielos». El de «los ojos rasgados». El «guerrero amarillo». Y aquel dibujo de un dragón tan diferente en la espalda resultaba tan fascinante como aterrador. Las personas hablaban sobre la figura y los adolescentes recibían negativas de los padres cuando sondeaban la posibilidad de hacerse uno de aquellos tatuajes en sus propias espaldas.
Entonces Gilberto, cansado de esperar y con la adrenalina a todo lo que daba, se lanzó sobre su adversario. Por lo común un pugilista occidental esquiva los golpes en su dirección e intenta responder en contraataques comparables al ataque recibido, en una escala un poco superior en cuanto velocidad y fuerza.
De manera sorprendente, el pugilista oriental no lo hizo así.
Para desesperación de Gilberto, él no desviaba los golpes en su dirección. Él los atajaba. Uno detrás del otro. Uno detrás del otro. Se movía como una garza, ligero como un bailarín. Gilberto golpeaba y golpeaba. Y el guerrero, con las palmas de las manos, desviaba su brazo hacia uno y otro lado, en una forma que Occidente nunca jamás había visto.
La multitud cayó en el delirio.
Hasta los soldados que controlaban a la multitud alrededor de la arena se asustaron con los movimientos de aquel guerrero. Era como si previera los movimientos del otro. Como si ambos fueran parte de una sola lucha, de una coreografía única, de una danza sin igual. Como si ambos formaran parte de un gran todo y todo aquello que existía pasara a serlo también.
El primer round se acercó a su fin. Gilberto había intentado acertar a su adversario decenas de veces y ahora su energía parecía volcarse contra él. El pugilista oriental no había dado un solo golpe aún, pero Gilberto sentía que todos los músculos le dolían.
Entonces escuchó el grito.
Ruggiero paró su último golpe, o el que se creía que sería el último golpe de aquel round que tanto lo había desgastado, y vio al oriental preparar un golpe con el puño de lado, en vertical. Ruggiero inspiró con fuerza y el mundo pareció congelarse, mientras que todo lo que pulsaba con vida humana se concentraba en aquel puño.
Entonces se escuchó el ¡kiai!
No tengo la menor idea de cómo reproducir algo así. Si lo intentara, creo que sonaría algo tan raro como «¡Griiiaaahhh!» o un gruñido similar, sólo que mucho más alto e intenso que un simple gruñido. Un sonido que recordaba el de un animal. Mas no de cualquier animal.
El sonido recordaba el rugido de un dragón.
El puñetazo acertó a Gilberto en el pecho con tanta fuerza, pero tanta, que el pugilista de Stallia cruzó el cuadrilátero y salió proyectado hacia fuera. Su cuerpo fue a parar en medio de la multitud, que lo sujetó e impidió que cayera de cabeza en el suelo. La capitana Bradamante y otros tres soldados corrieron hacia él y las personas abrieron un círculo, temerosos del estado del caído. El hombre tenía los ojos abiertos, como en estado de choque. Entonces inspiró fuerte, como si hubiera emergido del agua, se puso la mano en el pecho para asegurarse de que seguía vivo, y se sentó, mientras un equipo médico corría a atenderlo.
Cuando las personas se dieron cuenta de que el guerrero vivía, volvieron a soltar un poco de toda aquella tensión instalada en el ambiente. Entonces la atención volvió al guerrero en el centro de la arena, aún en la posición de su último golpe, con el temible puño derecho en la postura de atacar.
Luego el puño dejó de temblar. El guerrero se recompuso y miró hacia Gilberto.
Y por primera vez en la historia Ruggiero vio a Bradamante.
El pugilista de Ofir unió un puño cerrado con su mano abierta e hizo un movimiento de reverencia en dirección al adversario derrotado. Bradamante casi juró que la reverencia era para ella.
El juez, tan asustado como todos los presentes, se recompuso y fue hasta Ruggiero para declararlo vencedor. En el momento en que el brazo del oriental fue levantado, el pueblo salió al fin de la conmoción y comenzó a lanzar hurras, con una intensidad ensordecedora. Aullaban como lobos. Rugían como dragones.
Ruggiero ya no era sólo el «guerrero amarillo». Ya no era sólo «el hombre que vino de los cielos», ni el de los «ojos rasgados». Ahora era «el hombre que gritaba como los dragones».
Ruggiero ahora tenía un nombre para aquel pueblo.
Y en medio de una ovación imposible de ser olvidada, el dragón oriental había nacido.
—¿Cuántas peleas faltan para que entre Axel? —preguntó Anna Narin.
—Tres —respondió María Hanson, tensa.
—¿Tres aún? —insistió Anna.
—Sólo tres.
En la sala de los luchadores, los pugilistas Pablo Hartas y Detre Dimitri sólo esperaban la autorización para entrar en la arena. Hartas, con una sonrisa cínica, típica de la manera burlona y provocativa con que los mosquetenses acostumbran irritar a sus adversarios antes de los combates, preguntó:
—Disculpa mi ignorancia, pero en Mosquete la geografía no es nuestro fuerte. ¿De dónde eres exactamente, pugilista?
—De Aragón —respondió Dimitri, irritado.
—¿«Eragon»? —Hartas apretó los labios, pero con una mueca irónica—. Eh… aquí nunca oímos hablar de ese lugar…
—¡Dije Aragón!
—¡Ah!
La oscuridad comenzó a apoderarse de la arena y se encendieron antorchas en diversos puntos. El espectáculo, iluminado por el fuego, embellecía el ambiente. Y lo calentaba. Se inició la lucha entre los pugilistas de Mosquete y de Aragón. Pero nadie parecía darse cuenta. Nadie quería darse cuenta. Los pensamientos estaban lejos de allí.
En la arena se daba una lucha en cierta forma violenta, pero los corazones esperaban ansiosos otro combate posterior al que se estaba presenciando.
—Tu representante parece nervioso, rey Adamantino —dijo el rey Collen, sentado al lado del rey de Aragón.
El rey Collen suspiró.
—Sé que los pugilistas de Mosquete suelen provocar a sus adversarios. Dimitri sólo parece alterado.
—En verdad parece estarse llevando una buena zurra.
Pero ni los reyes parecían estar prestando atención a aquel combate.
En la sala de los luchadores, el entrenador del pugilista Herman Gonta entró con prisa al recinto y dijo a su campeón de Cáliz:
—¡Ganó Mosquete! Mañana enfrentarás a Hartas.
El obeso pugilista apretó los puños y estiró varios dedos al mismo tiempo, con una sonrisa de satisfacción. En otro lado, observado por el tímido pugilista de Brëe, Axel Branford se mantenía en constante movimiento.
—¿Qué venimos a hacer aquí? —preguntó Melioso.
—A vencer.
Uno de los representantes del torneo volvió a la sala y convocó:
—Albión y Orión.
Los pugilistas ya estaban de pie, dispuestos. Caradoc, de Albión, era de altura mediana y usaba un corte militar, con aspecto de soldado. Begnard, de Orión, era más alto, tenía la barba crecida, los cabellos crespos y abundantes y el cuerpo de quien parece pasar la mayor parte de su tiempo en las tabernas cuando no está intercambiando golpes. O en todo caso que intercambiaba golpes incluso dentro de las tabernas.
Cuando ambos salieron de la sala, el entrenador le dijo a Axel:
—El próximo es Minotaurus.
—Lo sé.
Al fondo, Axel intercambió miradas con el taciturno Radamisto. El gigante blanco mantenía una expresión cerrada y no decía una palabra. De vez en cuando golpeaba una pared o una columna y hacía que el salón temblara.
—Espero que tu pugilista no se duerma en la arena, rey Acosta —la provocación venía del rey Midas, de Gordio.
Algunos de los presentes sonrieron. El rey Acosta sintió que el estómago le hervía, al controlar la rabia que le causaba toda provocación de aquel odiado mezquino en relación con su amada reina. El rey Anisio, para evitar que aquello progresara, tomó la palabra:
—Cualquiera que venza en el combate debe prepararse psicológicamente. Al fin y al cabo, el vencedor enfrentará al pugilista de Ofir.
—¿Y cómo lo está llamando ahora la arena? ¿«Dragón oriental»? —preguntó Ferrabrás, con su eterno desdén.
—¿Algún problema con la figura de Ruggiero, emperador Ferrabrás? —preguntó el señor Rumpelstiltskin, sin saber si el término ofendería a alguno de los presentes.
—Ninguno. Ninguno.
—Ferrabrás confía mucho en su guerrero Radamisto, señor Rumpelstiltskin.
El gnomo barón asintió con la cabeza, comprensivo.
—Todo rey debería confiar en su pugilista, ¿no? —preguntó el pequeño ser.
—Yo no soy un rey. Y no traje a un pugilista a esta arena. No sólo a un pugilista.
—¿Ah, no? —preguntó el señor Rumpelstiltskin, curioso.
—No. Así como el señor, yo traje el futuro de nuestra civilización.
—No comprendo del todo. Usted trajo a un pugilista que cree ser superior a todos los demás, ¿es eso?
—Traje a un hombre que es superior a todos los demás.
—¿Una evolución del guerrero?
—Una evolución de la especie humana.
El señor Rumpelstiltskin se quedó pensativo. Los otros presentes, cuando menos los reyes humanos, sonrieron con ironía, pero no dijeron nada.
—Juro que para nosotros, los gnomos, resulta en extremo interesante intentar entender la forma en que piensa su especie. Para mi pueblo, la evolución de una especie jamás será demostrada con los puños, sino con las ideas y los libros.
—Y es por eso que, cuando necesitan poder para terminar lo que escribe, su especie debe volar hasta donde el poder se encuentra en realidad.
El gnomo barón guardó silencio. Era la primera vez, desde que aquel pequeño había llegado, que alguien conseguía dejarlo sin respuesta.
—¡Ah! —dijo Ferrabrás, con su aire despreocupado y socarrón—. Cayó el pugilista de Albión…
—¡Caramba, João, el barrigón derrumbó al pugilista guapito!
—Claro. ¡Después de ese porrazo, creo que no será «guapito» nunca más!
—¡Ah! —ella le mostró la lengua—. Tienes envidia.
—¡Me agarraste!
—¡Ya, João! ¡Vamos, reacciona! Hoy estás como… pasmado. ¡Tú no eres así!
—No siempre las personas son como pensábamos que eran, Ariane.
Ariane se calló, intentando entender la respuesta.
Entonces una parte de la Arena de Vidrio comenzó a hacer mucho, demasiado ruido. El resto comenzó a abuchear a aquella minoría escandalosa, pero eso no inhibió ni un poco a aquel grupo significativo. Era justificable. Dos banderas habían sido erguidas en sus mástiles.
Era hora de que Minotaurus entrara a la arena.
María Hanson estaba preocupada por su hermano. Pero el sentimiento que más la corroía era su preocupación por Axel Branford. Y la preocupación por el príncipe de Arzallum, por más que ella odiara admitirlo para sí misma, estaba al frente en las prioridades de sus preocupaciones.
—María…
—Sólo falta una más…
—Minotaurus y Tagwood.
Etto, el guerrero negro de Tagwood, se levantó. Era alto, pero aún así más bajo que el gigante blanco. Cuando Radamisto se puso de pie, el pugilista de Tagwood contuvo la respiración y tragó en seco. Una vez más todo el salón detuvo lo que hacía, incluyendo a Axel Branford. Y esperó a que ambos se retiraran.
Radamisto no mostró ni una expresión en su rostro serio y sin vida.
Un representante del torneo se acercó a Ruggiero, sentado en su posición de loto:
—Señor Ruggiero, el vencedor del combate anterior es el que usted enfrentará mañana.
—No importar.
El hombre calló, asustado. Ruggiero completó:
—Mañana yo enfrentar a quien estar en mi dharma. No importar quién estar escrito en esas líneas.
Tan curioso y confuso como todos los presentes, el representante de la Confederación Real de Pugilismo asintió con la cabeza y dejó la sala, seguido por Etto y Radamisto.
—¿A qué vinimos…?
—A vencer.
—¡Újule! —exclamó Ariane—. ¡Mira el tamaño del luchador de Tagwood!
—El de Minotaurus es todavía más grande.
María Hanson tenía la presión arterial tan alta que parecía al borde del colapso.
—María… —susurró Anna Narin—. ¡El pugilista de Minotaurus es un monstruo!
—Sí —respondió María Hanson, con la mirada desorbitada y la voz irreconocible.
En la sala, Axel escuchó el comienzo de la lucha. Parecía que su adrenalina lo ahogaría, mientras él se movía como un animal.
—¿A qué vinimos…?
—¡A vencer!
Y la Arena de Vidrio tembló con un directo de derecha, que hizo que las estructuras se sacudieran.
Afuera era posible montar un escenario ficticio de lo que ocurría adentro, con sólo seguir los gritos. Eran alaridos eufóricos. Aullidos que combinaban el placer ancestral con un engreimiento exacerbado. Un espectáculo que sacudía todos los sentidos e instintos humanos, tanto los más visibles como los más ocultos.
Etto representaba bien a su reino. Resistía cuanto podía ante aquellos puñetazos, que recordaban el sonido del trueno. A cada golpe que recibía sentía que su cuerpo se doblaba, que cada hueso estaba por rajarse. En un rincón de la arena Ferrabrás sonreía. Radamisto golpeaba y golpeaba y golpeaba. Etto, con los dientes y la nariz sangrantes, golpeaba de regreso y las personas cerraban los ojos cuando veían el rostro del guerrero blanco deformándose y se preguntaban por qué rayos parecía ignorar cualquier dolor.
Entonces Radamisto golpeaba a su vez y Etto perdía otra costilla u otro diente. El entrenador del guerrero negro miraba nervioso a donde se sentaban los reyes, sin saber si debía parar el combate o continuar asistiendo a aquella masacre. Sin embargo, dentro de sí sabía bien que el rey Collen preferiría ver a su pugilista reventado en el cuadrilátero que regalar el placer a Ferrabrás de verlo pasar por la humillación de desistir.
—¡Honra y gloria! ¡Honra y gloria! ¡Honra y gloria! —repetía a gritos la eufórica hinchada de Minotaurus.
Había asistido en buen número, que ocupaba el ala derecha de las graderías. Minotaurus era un pueblo muy vibrante y con un culto a la bandera de su patria, lo que se traducía en la figura de aquellas personas haciendo tanto escándalo, aunque fueran minoría en comparación con toda la arena, que incluso los abucheaba. Por desgracia, esa euforia solía ir acompañada de una hinchada que no sólo era fanática de su bandera, sino también violenta. En cualquier competencia que contara con representantes de aquel pueblo se tenía la seguridad respecto de lo que debía esperarse de sus fanáticos, que no conocían límites.
Un jab. ¡Directo!
Dos movimientos rápidos del gigante de cabeza rapada. Etto se quedó temporalmente ciego de un ojo, vio estrellas y no supo decir cuántas personas había en el cuadrilátero.
—Honra… Gloria… Honra…
Radamisto corrió y preparó un uppercut. Percibiendo que el combate había llegado a su fin, para desesperación de su rey, el entrenador del pugilista de Tagwood arrojó una toalla al suelo. El juez intentó hacer una señal.
Pero Radamisto no interrumpió el golpe.
El puñetazo alcanzó la quijada de Etto con una violencia tan grande, pero tan enorme, que todos los dientes delanteros del adversario volaron y el maxilar estalló. El cuerpo del atacado subió un poco y cayó como un saco de papas. Los minotaurinos en las graderías aullaron como lobos, y sería mentira decir que no eran un poco aterradores aquellos alaridos.
En el centro del cuadrilátero, Radamisto levantó uno de los brazos y permaneció con su típica expresión cerrada.
En el lugar de los reyes, Collen necesitaba controlar la rabia tras mirar a su pugilista pedir el desistimiento y caer noqueado ante un minotaurino. Y fue allí cuando Ferrabrás, sentado a sólo dos lugares de Anisio Branford, sonrió.
—Tu luchador tiene gran fuerza física, Ferrabrás —comentó el rey Tercero.
—Radamisto fue entrenado para obtener las mismas características de un roble, rey. No sólo es el campeón de una nación: es su símbolo.
—¿Un símbolo de fuerza? —preguntó el rey Segundo.
—Un símbolo de perfección. Radamisto está por encima de los demás, porque fue preparado para estar por encima de todos ellos.
—¿Tal superioridad autoproclamada se basa en una autoconfianza excesiva, o en la ya conocida jactancia exacerbada de Minotaurus?
—En ninguna de las dos, rey Collen. Incluso afirmo a su majestad que no es una vergüenza para su representante salir en una camilla. Radamisto, insisto, fue preparado para ser todo lo que el ser humano anhela.
—¿Crees que el espíritu humano sólo anhela ser más imponente, Ferrabrás? Si así fuera, deberíamos quemar a los pintores, ahorcar a los actores y esposar a los poetas.
—Rey Segundo, en verdad deberíamos hacerlo. Los pintores sólo sirven para eternizar el busto de los victoriosos. Los poetas debilitan el alma humana. Los actores distraen la mente que guerrea.
—¿Y cuando la mente del guerrero no se encuentra en guerra?
—La mente del guerrero siempre lo está. El cuerpo puede no estar en guerra de manera momentánea, pero la mente siempre lo está.
—Debe ser triste vivir para la guerra… —dijo el rey Tercero.
—No, debe ser triste no saber vivir para ella. ¿De qué servirán los artistas cuando un ejército de verdad decida tomar Brëe? Sus doce princesas serán hechas esclavas y entregadas con cadenas a soldados de verdad. ¿Y qué harán los poetas? ¿Describirán el acto con bellas palabras?
Loki, el rey de Brëe, se mordió el labio inferior, en busca de una respuesta a la altura.
Por desgracia no la encontró.
—Por mi parte —continuó Ferrabrás—, si estuviera en el lugar del rey Loki, en un momento de guerra lanzaría los cuerpos de los artistas con las catapultas y usaría sus cabezas como balas de cañón.
—Entonces —tomó al fin la palabra el rey Anisio Branford—, ¿en verdad no crees en la paz, Ferrabrás?
—Sólo cuando una nación reina en forma soberana sobre todas las otras. Sin ninguna que se escape o la desafíe.
—No me refiero a la paz engañosa ante la imposición de un imperio. Me refiero a la paz alcanzada por el espíritu humano.
—Hablamos del mismo estado del espíritu —insistió Ferrabrás.
—No, no hablamos.
—Sólo existe un tipo de paz.
—Y, por lo visto, tú no la conoces.
Se hizo el silencio. Parecía que cada palabra volvía el tema más abrumador. Los hombres más importantes del mundo estaban reunidos en un pequeño espacio, y lo más peligroso de todo era que una ofensa entre ellos no se resolvería con alguna pelea al margen de los demás. Se resolvería con muertes de soldados e inocentes de ambas naciones.
—¿Por qué fue que llegamos a esta productiva discusión? —preguntó Ferrabrás. En la arena, los asistentes ya bajaban las banderas de Minotaurus y de Tagwood.
—Porque tú afirmaste que Radamisto es un ser superior a los hombres de otras naciones —recordó el rey Tercio.
—Oh, sí. Por favor, no tomen ese comentario como una ofensa personal. Sólo compartía el futuro con ustedes.
—¿El «futuro»? —preguntó, curioso, el señor Rumpelstiltskin.
—El futuro que el Creador espera del ser humano. La evolución que nos convertirá en una especie más fuerte.
—¿Y quién crees que guiará a la humanidad?
—¿Acaso nuestro añorado rey Primo, y cito aquí el primer nombre sólo para diferenciarlo de sus hermanos y de su sucesor, no sabía que debía ser el hijo de un molinero el que liderara la Cacería de Brujas? ¿Quién de ustedes aquí lo habría escuchado en su época de pobreza?
—Interesante saber que mi padre te sirve de ejemplo en algo, Ferrabrás…
—En realidad, él me inspira, rey Anisio. Todo líder que sabe tomar el pulso y liderar ejércitos en una guerra ejerce en mí tal poder, y su padre no es diferente. Lo que no me impediría, claro, mantener nuestras divergencias, o incluso diezmar sus escudos en el campo de batalla si un día tales divergencias nos llevaran a eso.
Los asistentes que retiraban las banderas prendieron en los mástiles las de los siguientes pugilistas.
—Emperador —y aquí nadie supo decir si Anisio hablaba en serio o en broma—, imagino cómo será para usted si un día descubre que su nación no está dotada de tamaña superioridad como hace creer a su pueblo.
—Rey de reyes —tampoco era posible identificar la intención en la mención del título por Ferrabrás—, imagino cómo será para usted si un día descubre que sí lo está.
Hubo otra pausa súbita.
En la arena, los asistentes recibieron autorización para izar las nuevas banderas.
—Hasta el final del tercer día. Entonces veremos si Radamisto comprueba esa regla —dijo el rey Anisio.
—Ah, sí que lo hará.
—No, minotaurino —continuó el rey Anisio—. Lo intentará.
Y la Arena de Vidrio comenzó a vibrar tanto, pero de tal manera, que era posible sentir desde afuera la tierra temblando. El motivo resultaba más que comprensible.
En lo alto ondeaba ya la bandera de Arzallum.
Axel Branford estaba sentado en un banco de madera, con los ojos cerrados, frotando una palma contra la otra, cuando escuchó los gritos y sintió como si la tierra temblara. La adrenalina lo tenía tan agitado que sufría tics nerviosos en determinadas partes del cuerpo y le dificultaban mantenerse de pie.
Al fin escuchó decir a su entrenador:
—Te toca.
Se levantó, con la expresión cerrada. Se mordió el labio inferior y apretó los puños. Necesitaba entrar en aquella arena. Lo necesitaba. Sentía miedo, pero al mismo tiempo se alimentaba de ese sentimiento.
—¡Arzallum y Brëe! —anunció el representante, mientras traía a Radamisto de vuelta a la sala.
Axel se colocó en la salida hacia la arena. Su adversario, Menoto, el pugilista de Brëe, se puso a su lado, mientras lo observaba temeroso. El último oponente al que le habría gustado enfrentar era al campeón local, aquel que no sólo luchaba para su pueblo, sino también para la fama que había conquistado. El pugilista que más debía probar en ese maldito torneo.
Axel no lo miraba. No le importaba el rostro de sus oponentes. El enemigo nunca tenía rostro. En la arena sólo existían él y el otro.
El pueblo de Arzallum comenzó a aplaudir y a gritar su nombre. La piel se le erizó.
Elevó una oración, pidiendo la protección del Creador. Respiró hondo.
Y entró.
Ariane Narin se estremeció y dio un salto, sujetando a João Hanson:
—¡Caramba! ¡Caramba! ¿Oyes eso, João? ¡Parece que la tierra está temblando!
—Rayos —dijo él también en éxtasis, saliendo un poco de la apatía anterior—. Nunca vi nada igual a esto en mi vida.
—Eso sólo significa que…
—Que él está entrando.
María Hanson era un manojo de nervios. Estaba rodeada ya no de personas, sino de sentimientos. Se sentía eufórica, recelosa, excitada, temerosa. Eran sentimientos que incluso debían contradecirse, pero que partían de un mismo cuerpo. Y de centenares y centenares de cuerpos.
Como en recuerdo de rituales primitivos de hombres a la espera de la evolución, aquel pueblo batía los sonidos de guerra al que estaba acostumbrado para alentar a su príncipe. Las palmas resonaban, los tambores retumbaban e incluso centenares de pies se agitaban y pisaban firme en la gradería siguiendo el ritmo, mientras Axel Branford entraba con expresión hermética.
Era un sonido tribal, que repetía en una cadencia explosiva dos golpes graves, seguidos de uno agudo.
Tum… tum…
Como dos bombos, seguidos de unos platillos. Un sonido inolvidable.
Está bien: un sonido semidivino.
En lo alto, aquella noche, latía más fuerte una estrella diferente. Nadie sabía su nombre con exactitud, pero era ella la que bendecía la entrada del príncipe. Entonces la llamaron Prince, la Estrella del Príncipe.
Axel danzaba bajo aquel rítmico sonido tribal. Y caminaba en dirección al cuadrilátero, bajo la estrella de un príncipe. Aquello también ponía a tono sus instintos primitivos y eso, en ese momento, resultaba bueno. Óptimo. Era todo con lo que él podría soñar. Su adversario se sentía asustado con aquel espectáculo. Aquel pueblo enloquecido, vibrando como una sola nación, y contemplándolo como si estuviera a punto de ser lanzado a los leones, en verdad que daba miedo. La arena entera se balanceaba, mientras las personas, que más parecían soldados, le gritaban al asustado pugilista:
—¡Uuuh: vas a morir! ¡Uuuh: vas a morir! ¡Uuuh: vas a morir!
Era todo un espectáculo; aquel pueblo y aquella hinchada estremecieron incluso al propio Ferrabrás. Anisio Branford intentó mantenerse neutral, pero aquello resultaba demasiado fuerte. Era como si Arzallum recordara a todos los monarcas presentes por qué era ese reino, y no otro, el líder del continente.
Axel subió al cuadrilátero y se quitó la túnica, revelando un calzoncillo con los colores de la bandera de Arzallum y las ataduras de pugilismo alrededor de las muñecas y los codos. Llevaba un corte de cabello distinto al de los días anteriores, con los cabellos muy cortos, casi rapados con navaja.
El pueblo enloqueció aún más.
María gritó su nombre muchas veces, pero él no lo escuchó ninguna de ellas. Miles de personas hicieron lo mismo y él pareció tener la misma reacción. Sólo miraba a su adversario. El enemigo sin rostro. El derrotado antes de pisar el cuadrilátero.
El juez de combate llamó a ambos. Tuvo que gritar para que lo escucharan:
—Quiero una lucha limpia, sin golpes bajos, sin agarrones, sin que abusen de las cuerdas.
Axel continuaba agitado y agitándose. La boca seca. El estómago en llamas. La respiración jadeante. Necesitaba aquel inicio. Necesitaba aquello.
—¡Quiero una lucha que merezca este espectáculo!
Los dientes trabados. Los dedos apretados entre las ataduras. Las piernas temblorosas. La adrenalina a todo lo que daba. Si aquel maldito juez no ordenaba de una vez que…
—¡Luchen! —gritó este y se apartó con rapidez.
Axel partió rugiendo como un animal.
Jab. Jab. Directo. Jab. Jab. Directo. Jab. Directo. Jab. Directo. Uno en el estómago. El segundo en el estómago. ¡Uppercut!
El cuerpo del luchador de Brëe subió e hizo un arco hacia atrás que, para miles de personas, pareció una inmensa imagen en cámara lenta en un mundo momentáneamente sin sonido. Entonces el cuerpo cayó al suelo con violencia y el adversario tosió sangre.
El juez fue hasta el pugilista de Brëe y, al advertir las condiciones del caído, desistió incluso de iniciar el conteo. Hizo la señal de término del combate y señaló a Axel Branford.
Axel tardó en comprender lo que ocurría, conmocionado por la terminación tan prematura del combate. Su sangre seguía hirviendo. Él todavía quería más. Pero aquel pueblo enloquecido que gritaba su nombre como un loco poseído y que hacía temblar la tierra esa noche le servía un poco para darse cuenta de los sentimientos acumulados que cobraban vida propia dentro del cuadrilátero, como formas-pensamiento que nacían allí y a partir de allí.
Entonces, cuando el juez levantó su brazo derecho y él escuchó otra vez la ovación de miles de personas en éxtasis ante un hombre adorado como un nuevo avatar, su raciocinio abandonó al fin el combate terminado y comenzó a buscar con la mirada entre los palcos. Miles de personas continuaban gritando su nombre y el mundo no parecía exactamente real en esa situación.
El hecho era que Axel Branford había batido el récord del knockout más rápido de la historia del Puño de Hierro, pero nadie se había dado cuenta ni le había importado.
Su mirada, desde donde estaba, sólo percibía aquella noche cautivadora a su hermano Anisio Branford y a su oponente Ferrabrás.
Y lo más interesante era que el príncipe todavía no lograba distinguir a cuál de los dos tenía más que probar.