

13
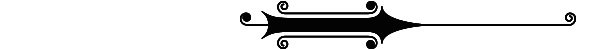
Lady Marion estaba vestida con un ropaje viejo y sucio, pero aún así le quedaba bonito. No era una mujer vistosa, al menos ya no. La edad había atenuado su hermosura, y las dificultades de la vida, el brillo que refleja un alma feliz. En realidad nunca había gozado de una innegable belleza. Se trataba de una mujer normal, pero de temperamento tan admirable e independiente que destacaba entre las otras damas alrededor.
No era casualidad, pues, que el hombre acostado en su cama fuera Robert de Locksley.
—¿Sabes?, tengo miedo de hablar contigo después de nuestro reencuentro —dijo ella, trayendo dos pesados tazones llenos de masa con leche.
—¿Sí? ¿Y por qué? —preguntó él, tomando uno.
—Tengo miedo de que sea otro sueño.
—¿Soñaste con nuestro reencuentro?
—Más veces de lo que creerías.
—Eso me sorprende, viniendo de la mujer que eres. ¿Quieres decir que en todo este tiempo no apareció ningún otro en tu vida lo bastante bueno para hacer que me olvidaras?
—Para eso habría necesitado quererlo.
Él la observó y ella habría jurado que suspiró. Pero eso no sería una actitud típica de aquel mito: Robert de Locksley era conocido por ser tan orgulloso como un tronco de árbol.
Ella se sentó a su lado.
—¿Y ahora, Robin?
Robin. El apodo que ella misma le había puesto. Escucharlo de nuevo de aquellos labios era un viaje a los rincones más sombríos de un corazón. Sin embargo, no contestó la pregunta. Aquello era difícil para él.
Y no menos para ella.
—¿Seguirás siendo parte de un sueño?
—Yo represento un sueño.
—Tú eres un mito.
—Yo soy un ideal. Las personas creen en ese ideal por causa mía.
Marion dejó caer su tazón en forma precipitada y ruidosa. Era una suerte que ya hubiera acabado de beber su leche.
—¿Sabes hace cuantos años que te espero? ¡Casi veinte, Robin! —dijo, alterada—. ¿Quieres que te lo repita? Pues bien, lo haré: ¡casi… veinte… malditos… años!
—Yo no te lo pedí…
—¡Vaya! ¡Vete al diablo, desgraciado! ¡Te esperé porque te amo!
Ella se levantó, irritada, y le dio la espalda, apoyada en la ventana. Locksley también se puso de pie, vestido apenas con sus calzoncillos.
—Y si me amas como yo te amo, sabes que debo hacer aquello…
—Ahí vamos de nuevo —ella lanzó una risa desangelada—. ¡El señor «tengo que hacer eso»! ¿Qué es lo que necesitas hacer, cabeza dura? ¿Convertirte en el gran líder de la nación? ¿En el nuevo Merlín Ambrosius para dictar los caminos como un nuevo Cristo?
—No hagas eso, Marion.
—¡Lo mismo te digo, so egoísta, arrogante, metido a salvador del mundo! —le gritó ella en la cara—. Y también te digo: «¡No lo hagas!». ¡Podría implorártelo! ¿Pero dejarías de hacerlo por mí?
—Sabes que eso es más grande que nosotros dos. No se trata de tú y yo, se trata de…
—¡Se trata sólo de ti! ¿Sabes qué es nacer en la nobleza y terminar alimentando puercos? ¿Sabes qué es ver el nombre de tu familia arrojado al fango y volverte una paria en la sociedad donde creciste? ¿Qué es ver tus tierras tomadas, tus bienes confiscados, a tu novio preso y aún tener que agradecer que al menos no haya sido ahorcado?
Ella comenzó a golpearlo en el pecho mientras él se mantenía quieto. Sabía que necesitaba desahogar cuanto llevaba dentro. Sabía que ella incluso se lo merecía.
—¿Sabes qué es ver a tus antiguos amigos darte la espalda cuando se cruzan contigo en la calle? ¿Ser señalada por las personas como si fueras una vulgar? ¿Sabes qué es ver tu vida entera retirada de ti sin poder hacer nada, debido a que los ladrones son las mismas personas a las que deberías pedir ayuda?
Más golpes. Más silencio. Y lágrimas.
—¿Sabes qué es, Robin, acostarte en una cama sin saber si estás viva o muerta? ¿O sin saber si deseas estar viva… o muerta? ¿Sabes qué es esperar veinte años a la persona que amas?
Él miró en el fondo de esos ojos bañados en llanto. Y respondió:
—Lo sé.
Ella lo abrazó con fuerza y sollozó contra su cuerpo.
—No te vayas. Por favor, no te vayas. No de nuevo, no otra vez.
Él se mantuvo abrazado a ella, hasta que ella recuperó el control. O al menos hasta que se controló un poco. Entonces se sentó de nuevo en la cama rústica, pulguienta y ruidosa.
—Marion, por favor, escúchame.
—No, por favor, no…
—Entiendo cuando dices que careces de mayor entendimiento sobre mis actitudes. Lo entiendo y no te culpo. Lo que quiero que entiendas es que, ante el mismo escenario que me acabas de exponer, sería un absurdo y una calamidad si me callara y aceptara esa situación.
—Si yo misma me conformé con mi destino, ¿por qué tú no puedes hacerlo?
—Porque ningún hombre puede admitir la vida sin libertad.
—¿Y por qué debes ser tú?
—Porque alguien tiene que hacerlo.
—¿Qué quieres hacer, Robin? —ella se exaltó otra vez—. ¿Quieres vestir de nuevo tu traje verde y apretado para brincar por el bosque como si tuvieras diecinueve años? ¡Ya cumpliste cuarenta años, hombre! ¡Cuarenta! ¡No eres más aquel muchacho vanidoso que hace bromas mortales y sin límites al frente de una banda de desocupados!
—Eres injusta.
—¿Contigo?
—Con ellos.
Ella suspiró.
—Sea, pues.
—Marion, tienes razón en todo lo que dices. Ya no soy más un muchacho de diecinueve años sin responsabilidades ni una noción del tamaño de las bromas peligrosas. Pero ahora ya no se trata de muchachos rebeldes que buscan desafiar la ley.
—¿De qué se trata entonces?
—De un hombre que quiere poner a su gente de nuevo en pie.
—Te odio, ¿sabes?
—No. Tú me amas.
—¿Y cuál es la diferencia?
Locksley se levantó y comenzó a buscar el resto de su ropa.
—Esa es una pregunta para poetas.
—Es verdad. Tú sólo eres material para un poema. «El príncipe de los ladrones».
—No, yo soy «el príncipe de la plebe». Los ladrones son de otra clase.
Marion se levantó y continuó, agitada, sin saber de dónde sacar más argumentos. En realidad sabía que no había argumentos. No con él.
—¿Y qué pretendes hacer? ¿Luchar solo por Sherwood?
—Voy tras ellos. Tras cada uno de ellos.
La quijada de Marion casi se fue al suelo.
—¿Piensas reunir… a tu antiguo grupo?
—A cada uno de ellos.
—¡Ellos formaron familias, Robin! Siguieron con sus vidas, como deberías hacerlo tú. No puedes pedirles que se pongan trajes de camuflaje y máscaras de nuevo.
—La máscara está en la vida que ellos deben fingir que viven.
—¡Ellos maduraron!
—No, están esperando las condiciones necesarias para eso.
Marion sentía tanta rabia por la ineficacia de sus palabras, que tomó uno de los dos únicos vasos de la casa y lo estrelló contra la pared.
—¡Por el amor del Creador! ¿No te das cuenta de los milagros que ocurrieron en tu vida? ¡Deberías haber sido ahorcado y acabaste condenado a prisión perpetua! ¡Un rey fue asesinado y su sucesor te sacó de la única forma permitida por la ley: con el deseo de un rey! ¿No deberías estar agradecido por esas bendiciones?
—Lo estoy. Y por eso sigo las señales.
—Las señales te dicen que es hora de parar.
—Al contrario, las señales me dicen que todavía no es hora de hacerlo.
—Hay hombres más jóvenes que tú para hacer lo que pretendes.
—No, existen hombres más jóvenes que yo esperando a que los dirija en lo que buscan hacer.
—¡Rayos! —otro vaso se estrelló en la pared, el último que quedaba en aquella casa—. Tú quieres morir, ¿es eso? ¡Si quieres morir, entonces hazlo! ¡Vete, vete y muérete!
Él se levantó y esta vez sí suspiró. Ya se había vestido.
—Discúlpame.
—¿Cómo pretendes hacerlo? —dijo ella, con una voz menos descontrolada—. ¿Pretendes reunir a un bando de vagabundos barrigones y asaltar las casas reales de monedas? ¿Y después subir a los tejados de los pobres y lanzarles aquellas monedas de reyes por las chimeneas?
—No. Eso no —él apretó los labios—. Eso resultó inútil una vez.
—Al fin estamos de acuerdo en algo.
—Yo era joven, impulsivo y arrogante. Aquella fue la forma que encontré de desafiar al sistema, pero fue la equivocada.
—¿Por qué?
—Porque de nada sirve quitarle el poder económico a una clase social favorecida y transferirlo a otra con carencias, pues el sistema se reestructura. Es cuestión de tiempo para que todo vuelva a ser como antes, pues el pobre no se repone por sí mismo, mientras que el rico busca la manera de recomponer su riqueza. De nada sirve sacudir algunas bases del sistema. De nada sirve transferir responsabilidades. Es preciso sacudir al sistema como un todo. De adentro hacia afuera.
—Pareces haber reflexionado mucho.
—Eso es lo que un hombre hace más en la prisión. El hecho, Marion, es que le di peces al hombre, y eso mata el hambre a corto plazo, pero el hambre regresa.
—¿Y cómo se mata el hambre de una vez?
—Enseñando al hombre a pescar.
—Volviéndolo autosuficiente…
—E independiente.
—Quieres decir…
—Libre.
Marion se tapó el rostro con una mano.
—Por el amor del Creador, Robin. Pretendes decir que esta vez, en vez de robar a los ricos, ustedes buscan…
—Voy a liderar la revolución.
—Entonces vas a…
—A dar a Sherwood la independencia.
Se hizo el silencio. Se miraron un tiempo, y aquel lapso debió haber sido una despedida difícil. Afuera, un puerco gruñó. Marion se mordió los labios e hizo un gesto de enojo.
—Tienes razón —se mostró contrariada—. Prepararé mi fardo —dijo, suspirando.
—No, yo no te estoy pidiendo que lo hagas.
—¿Y desde cuándo necesitas decirme que haga algo?
Él sonrió. Podrían haber pasado veinte años, pero aquella era todavía la misma niña que había conocido durante la primera mitad de su vida.
—El hecho, muchacho feliz, es que no me quedaré mirando cómo mi hombre libera a mi tierra mientras alimento a los puercos —él la vio tirar andrajos en un fardo improvisado—. ¡Ni me quedaré mirando cómo eres capturado otra vez, porque te falta un amigo que te muestre dónde están las fallas en tus estúpidos planes!
Él se aproximó. Ella no quiso mirarlo a los ojos y continuó empacando.
—El hecho es que no voy… —y mientras ella hablaba, él la tomó por la barbilla y la obligó a mirarlo—. No voy a perderte de nuevo. No otra vez.
Robert de Locksley besó a Marion y el corazón de ambos latió como uno solo.
«No otra vez».
Y allí, en aquel atardecer solitario, el hecho era que el alma de aquel hombre vivía en el corazón de miles de personas.
Pero el corazón de aquel hombre vivía en el de una sola mujer.