

7
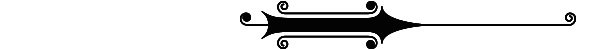
El rey Anisio Branford estaba consciente del riesgo que vendría a continuación.
Se vivían momentos únicos en el Gran Palacio. Pasada la ceremonia de consagración del rey, ahora los nobles se concentraban en concluir una importante costumbre que nunca se había roto. Decía la tradición de coronación real que, después de la ceremonia, el nuevo rey podía beneficiarse de lo que se conocía en Nueva Éter como «Los tres deseos».
Cierta vez, en una taberna enteramente hecha de rocas encajadas y telas resistentes que servían de morada a nidos de arañas, escuché de un bardo gordo y glotón que esa tradición había nacido siglos atrás, cuando un rey fue coronado en presencia de un genio que le otorgó ese derecho. Los genios de Nueva Éter, contaba el bardo, suelen conceder tres deseos, y sólo tres, a quienquiera que lo merezca.
Obviamente no había genios suficientes para hacer realidad los deseos de todos los reyes del mundo. Así que, cuando eso ya no fue posible, los genios comenzaron a salir de escena, pero los deseos continuaron. Hoy, el rey apenas coronado tiene el derecho de pedir, entre los gobernantes presentes en la ceremonia, tres deseos reales que no le pueden ser rehusados.
Siguiendo tal beneficio, Anisio Branford continuó con su discurso:
—¿Saben? Todavía me impresiona cómo «Los tres deseos» suelen ser más esperados y dotados de glamour que el resto de la ceremonia de consagración real.
Los nobles rieron. Nadie tenía la certeza absoluta de que Anisio estuviera bromeando —y nadie dejaría de celebrar la broma de un rey—, pero aún así lo hicieron para representar bien su papel.
—Cuando era pequeño, allá por mis cinco años, imaginaba qué pediría a gobernantes tan poderosos. Es obvio que crecí y que las peticiones de hoy son un poco diferentes de las que habría hecho en aquella época. Y está bien. ¡De lo contrario tendríamos reyes locos por ahí detrás de pies grandes domesticados o gallinas que ponen huevos de oro!
Toda la corte rio a carcajadas, esta vez con seguridad.
—Fue peor cuando llegué a los ocho otoños, pues entonces comencé a tener la certeza de que no necesitaría tres peticiones. En aquel momento, señores y señoras, me bastaba una. Sólo una, créanlo. Yo ensayaba… —y aquí hizo una pausa—. Semidioses, ¿por qué estoy contando eso…? —y todos rieron de nuevo—. Bueno, pero pregunten a las ayas, que ratificarán lo que diré. Yo tenía ocho años y ensayaba ante un espejo el día en que llegaría hasta nuestro honrado rey Alonso Corazón de Nieve, y entonces le diría: «De ti, mi buen aliado real, ¡sólo quiero la mano de la mujer más fascinante que jamás anduvo por las tierras de tu reino!» —y Anisio señaló en dirección a Alonso, concentrando en él, con su gesto, todas las miradas de ese salón.
El rey Alonso tenía la expresión cerrada y la mirada vaga de un catatónico, con el pensamiento visiblemente lejos de allí. Sin embargo, al percibir la atención volcada hacia sí, esbozó una gran sonrisa para los presentes, en un súbito, drástico (y aterrador) cambio de humor. Abrió los brazos, se golpeó los muslos con las palmas y afirmó:
—¡Ah, muchacho travieso! ¿Creías que yo mismo te otorgaría la mano de mi esposa? —y todo el salón rio de nuevo.
El rey Segundo Branford observaba bien los cambios drásticos de expresiones de Alonso Corazón de Nieve, pero aun así sonrió con la broma, aunque percibiera un cierto humor negro contenido en el comentario.
Ignorante de ese detalle, Anisio continuó:
—En verdad, rey de la Nieve, pensaba que te enojarías con mi petulancia. Entonces terminaba mi ensayo señalándome con el dedo índice y pregonando como un niño-hombre por todos los rincones: «¡Y deja de hacerte el desentendido, que sabes muy bien que hablo de tu hija!», —las risas se esparcieron y rebotaron en aquellas paredes una vez más—. Lo peor fue que ensayé tanto mi discurso… ¡sólo para descubrir, dos otoños después, que Blanca era mi prometida desde la cuna! —las risas se convirtieron en carcajadas.
De manera sorprendente, el rey Alonso terminó la conversación diciendo:
—¡Mira el lado bueno de la cosa, hijo del más grande de todos los reyes! ¡Obtendrás un deseo extra! —y la alegría contagiaba con aplausos y sonrisas aquellos salones.
Estos provenían de todos los presentes, menos de uno: Ferrabrás. Él permanecía impasible, impertinente y socarrón. Un rostro desprovisto de emoción que observaba a todos con desconfianza, en contraste con la mayoría en el salón.
—Pues bien, señores, aparte de lo que conté, invoco ahora mi derecho real a la tradición de «Los tres deseos» del rey, que les diré ahora.
Y todas las carcajadas del salón se silenciaron abruptamente.